
Eso es lo que propone Javier Orrico en La enseñanza destruida, una radical, polémica y apasionada enmienda a la totalidad, un ataque frontal contra los responsables de haber dañado (en su opinión, de forma casi irreparable) el sistema educativo español, de inutilizar para el futuro a un par de generaciones de jóvenes y de sembrar la frustración, el desánimo y la apatía entre sus profesores.
Leer La enseñanza destruida no es una experiencia agradable, sino más bien al contrario. Cualquiera que mantenga el más mínimo compromiso con la vocación docente, sentirá al recorrer sus páginas emociones muy poco confortadoras. Por un lado, angustia, una angustia sólida y pastosa, que se pega al paladar por mucho que uno intente tomar perspectiva ante las polémicas afirmaciones que brotan en cascada a cada párrafo. Por otro, una indignación universal: hacia el autor que se atreve a sacarnos de la modorra, por supuesto hacia los muñidores del desgobierno imperante, contra los que brama Orrico con voz a menudo descompuesta, e incluso hacia nosotros mismos, los docentes, que con demasiada frecuencia mantenemos una esquizofrénica convivencia entre nuestras manifestaciones públicas y nuestras más íntimas convicciones. En último término, lo que se desprende de la lectura de este combativo panfleto (y de eso se trata, de un panfleto, tanto en el mejor como en el peor sentido de la palabra), es una sensación inextinguible de pena, de melancolía y, acaso, también de vergüenza.
Vergüenza, sí, porque es inevitable pensar que para la extensión de muchos de los males del sistema educativo que denuncia Orrico –la pérdida de estimación social de la profesión docente, la banalización de la enseñanza por obra del “todo vale” en el tratamiento de los contenidos educativos, el estrangulamiento de la autonomía del profesorado a manos de un pedagogismo asfixiante, de la creciente burocratización del oficio y de las rencillas entre cuerpos y especialidades– uno ha contribuido con su parte alícuota, siempre disculpable por las exigencias de la profesión –por allí resopla el leviatán de los méritos para el concurso de traslados, verdadero motor de mucho de lo que hacemos de forma cotidiana–, pero no por ello menos culpable.
El libro de Orrico no es una obra académica ni tiene pretensiones de sistematicidad, pues está formado por un conjunto de artículos de prensa, ponencias y comunicaciones, complementado por notas a pie de página elaboradas para la ocasión. Por otra parte, la obra está presidida por una fortísima perspectiva subjetiva y un propósito de denuncia que vibra en todas y cada una de las páginas. Estas circunstancias deben tenerse muy en cuenta a la hora de otorgar su verdadero valor al libro, que debe contemplarse no tanto como una propuesta organizada, como una alternativa coherente a un estado de cosas que el autor juzga muy negativo, sino más bien como un desahogo, como un exabrupto destinado a agitar los tópicos y remover las conciencias.
Porque, efectivamente, el libro no propone –y este es quizás su principal defecto– un modelo alternativo que permita aliviar los males del sistema educativo español y lo haga desde bases sólidas y perspectivas realistas. Los centros escolares, la formación del profesorado, la vida familiar y, en general, toda la estructura social han cambiado demasiado en los últimos treinta años como para que la receta de “una vuelta al modelo BUP/FP”, que parece orientar la reflexión del autor en bastantes momentos, pudiera ser válida. Ahora bien, yo no puedo estar más de acuerdo con Orrico respecto a la reclamación urgente e imprescindible de algunos viejos valores que están en trance de extinción en nuestras aulas: la exigencia, la responsabilidad, la estimación del trabajo bien hecho y de lo que antes se llamaba “buena educación” o más sencillamente, urbanidad, la promoción de alumnos y profesores en función de los principios de mérito y de capacidad y no de las simplezas del pensamiento políticamente correcto; y, por último, aunque ya en el ámbito profesional que comparto con el autor, la reivindicación de la importancia de la formación literaria, arrojada desde hace tiempo por los currículos y por la práctica docente a una posición lamentable.
La enseñanza destruida alberga algún otro aspecto que resulta discutible, como su carácter de “memorial de agravios” teñido, en más de una ocasión, por un tono agresivamente vindicativo. No quiero pecar de inmodestia, pero creo estar en condiciones de ofrecer una perspectiva alternativa a la de Orrico, pues aunque no tengo tanta experiencia como él, comparto su condición de Catedrático de Enseñanza Secundaria por la especialidad de Lengua Castellana y Literatura, también he padecido en mis carnes la unificación de los antiguos cuerpos de Agregados y Formación Profesional, y he sido objetivamente dañado en mis expectativas profesionales por la aplicación al sistema educativo de las competencias autonómicas en temas lingüísticos y de gestión de personal. Además, debo señalar que desde hace unos años ocupo una plaza, por comisión de servicios, en lo que el autor llama, eufemística, pero muy significativamente, “un despacho”. A partir de tales experiencias, que naturalmente no pretendo que pasen por dogma de fe, me atrevo a afirmar que sus diatribas acerca de la intrusión de los orientadores en los claustros, respecto a la interferencia de los “comisarios políticos” situados en la superestructura educativa sobre las tareas docentes y acerca de las aberraciones pedagógicas puestas en práctica tras la aplicación de la LOGSE son exageradas, por mucho que partan de una sólida base de situaciones reales que cualquier docente sin anteojeras ideológicas habrá podido constatar en más de una ocasión.
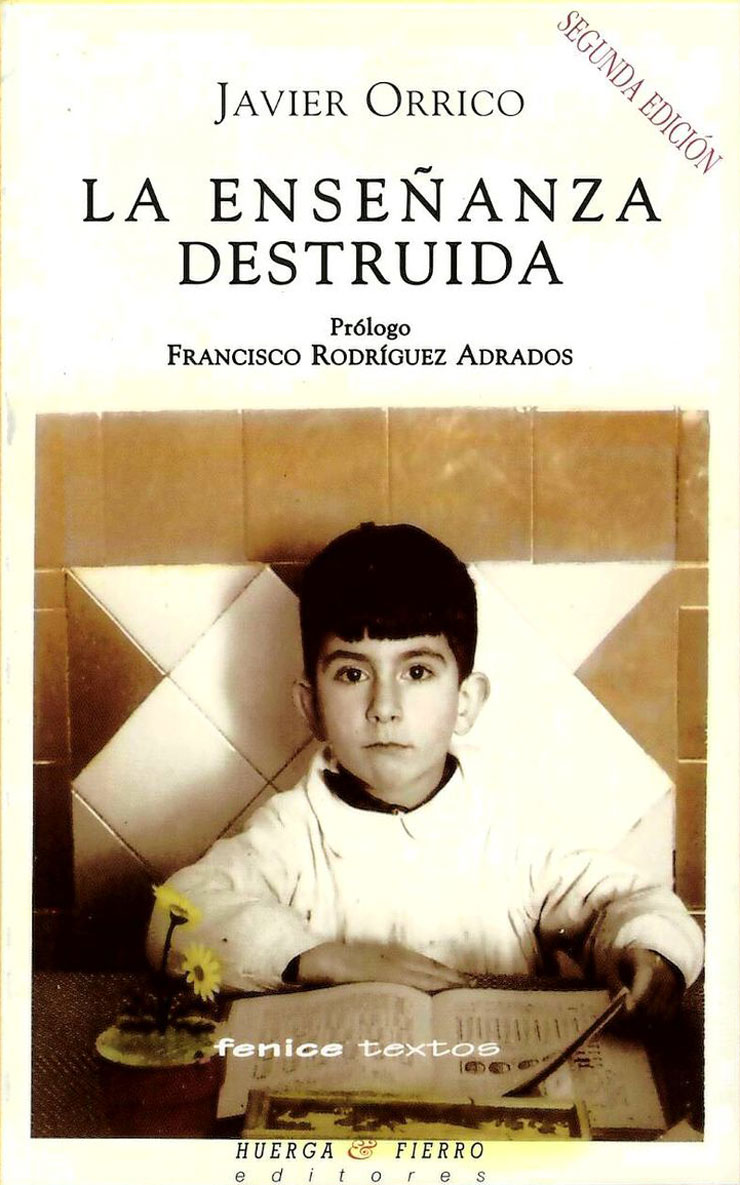
Ciertamente, no sólo entre los teóricos de la educación y los planificadores escolares hay mentes perversas (yo he sufrido alguna, con nombres y apellidos), y no todos los desastres son responsabilidad de las malas leyes, sino también de los ciudadanos individuales que las aplican. Se puede y se debe hablar de la irrealidad del modelo educativo y pedagógico consagrado en la LOGSE, de la dimisión generalizada de las familias en la formación de los jóvenes, de la competencia desleal que los medios de comunicación (singularmente, la tele) plantean a la institución escolar. Sin embargo, alguna responsabilidad nos cabe también a los docentes en la devaluación del sistema, a cuyos vicios nos hemos acomodado con entusiasmo digno de mejor causa. Lejos de la verdadera independencia de criterio que se debe exigir a un maestro o a un profesor de instituto, nos hemos conformado con adoptar una posición de mínima resistencia, que cuando existe acaba derivando en la socorrida reivindicación económica. En vez de exigirnos a nosotros mismos, nos hemos limitado a sobrevivir, alzando en ristre una batería de excusas variopintas –y una de las favoritas es el mal gobierno– que a menudo no sirven más que para disimular intereses crudamente personales.
De todas formas, y a pesar de estas objeciones, siento una profunda simpatía por los puntos de vista de Javier Orrico, aunque sólo sea porque él se atreve a difundirlos con una claridad y una valentía de la que otros hemos carecido cuando hemos tenido oportunidad de hacerlo. Por mucho que se pueda discrepar de las opciones ideológicas del autor, claramente visibles y desde luego nada favorables a los sucesivos gobiernos socialistas ni a sus aliados nacionalistas (por cierto, que también arroja unos cuantos dardos afilados sobre el tímido contrarreformismo del PP y los intereses a los que en su momento sirvió), la reivindicación de Orrico, desde la perspectiva auténticamente progresista, ilustrada y humanista que la guía, no puede ser rechazada con el gesto sectario de quien piensa que “éste no es de los míos”. Por el contrario, sus palabras y hasta sus gritos de socorro merecen no sólo la atención, sino también una reflexión sosegada y atenta. De hecho, eso es precisamente lo que necesita el sistema educativo español, una reflexión y un consenso general sobre los principios y valores fundamentales que la enseñanza debe promover y que, con toda evidencia, no son los que ahora están de moda.
Esta ausencia de un consenso nacional en torno a las grandes líneas rectoras del sistema educativo es la auténtica tragedia de nuestra condición de profesores de enseñanza media, aspecto éste que el autor no aborda en sus textos, pero que exigiría un amplio y detallado análisis. Es poco probable que el libro de Orrico, con su apasionamiento y su vibrante tono de profeta del Antiguo Testamento, sea la vía más propicia para lograr el clima de sosiego necesario para alcanzar tal consenso. Sin embargo, por su valentía, por su actitud de quijotesco e idealista agitador de conciencias, la suya es una voz que no se merece clamar en el desierto y a cuyos argumentos hay que prestar la debida atención.
Los polémicos puntos de vista del autor pueden leerse en un chat convocado por El Mundo, así como en el artículo que escribió, también en El Mundo, con motivo de la aparición de su libro, y en una completísima entrevista publicada en Periodista Digital.
Javier Orrico, La enseñanza destruida, Madrid, Huerga & Fierro Editores (Col. “Fenice Textos”, 15), 2005, 2ª ed. Prólogo de Francisco Rodríguez Adrados.



Hace unos días descubrí esta bitácora, me parece muy interesante y desde ya la tengo entre mis favoritas.
Estoy de acuerdo con la mayoría de las críticas que se vienen haciendo a nuestro sistema educativo en general, por lo que este libro que comentas me parece muy acertado. En esta misma línea me permito recomendar, por si no los conoces, los siguientes títulos:
«Los límites de la educación», de Mercedes Ruíz Paz; Grupo Unisón Ediciones, Madrid 1999
«La Educación en peligro», de Inger Enkvist; Grupo Unisón Ediciones, Madrid 2000
«Neoliberalismo, Educación y Género», de Encarna Rodríguez; Edicones La Piqueta, Madrid 2001
Los he leído los tres y no tienen desperdicio.
Saludos
Gracias, Juan, por las recomendaciones. Ahora mismo no tengo el libro a la vista, pero creo que las dos primeras referencias aparecen en la bibliografía que cita el autor de La enseñanza destruida.
«Los límites de la educación» lo leí hace tiempo, es cierto que no tiene desperdicio. Su autora ha publicado otro, «La secta pedagógica». Ella sabrá bastante del tema, pues es pedagoga y bastante crítica con algunos colegas suyos.
Ayer conseguí el artículo «Borriquitos con chándal» de Sánchez Ferlosio, lo publicó en el cultural de ABC el 17 de junio de 2000. Divertido, ácido, crítico, rebosante de cultura profundamente asimilada, sugerente y polémico. Aparece recogido en su último libro en el que hay al menos otro artículo dedicado a la enseñanza.