
El título de esta reseña quizá necesite alguna aclaración para quien no ha leído el libro. No es que Jorge M. Reverte, autor de Gudari Gálvez, se haya contagiado de ese peculiar virus de la mitificación resistente y se haya convertido de la noche a la mañana en un aguerrido defensor del nacionalismo vasco. Nada más lejos de la realidad, claro está, pues el escritor nos ha entregado, con esta última entrega de la serie Gálvez, una novela abiertamente polémica y militante, cuyo objetivo son las supercherías nacionalistas, ante las cuales su criatura de ficción se comporta con una curiosa y saludable mezcla (quizás la única posible para no perder la cabeza) de desconcierto y retranca.
No estamos, sin embargo, ante la perspectiva de una novela de tesis ni ante un panfleto, sino ante una obra de ficción muy entretenida. De hecho, Gudari Gálvez puede leerse con gusto y sin necesidad de ningún tipo de anteojera ideológica, como lo que es ante todo: un relato amenísimo, a ratos tronchante, donde se pintan sucesos, paisajes y personajes perfectamente reconocibles para el lector atento a la actualidad española de los últimos años, retratados aquí con el brío, la garra y la suculenta inmediatez propios del periodista de raza.
Un breve resumen del argumento nos permite ofrecer al lector interesado una guía útil para adivinar –nunca mejor dicho– por dónde van los tiros: Julio Gálvez, aquí convertido en reportero de la improbable revista funeraria Hasta luego, acude al Fórum Universal de las Culturas en Barcelona, donde se reencuentra por casualidad con Sara, una antigua novia de veinte años atrás. Sara, que fue militante de ETA, le pide a Gálvez que le ayude a encontrar a su hijo Peter, también etarra, e impedir que el muchacho cometa el crimen al que parece predestinado por sus antecedentes familiares y por su personalidad.
La implicación de Gálvez en ambas tareas –bastante a contrapelo, hay que subrayarlo, dada la declarada naturaleza antiheroica del personaje y su aversión a la épica– constituye el detonante de un buen número de peripecias que le transportan desde la complaciente Barcelona del Fórum (la novela se abre con una estupenda sátira de algunos delirantes entusiasmos catalanistas) a diversos lugares de Euskadi, marcados por la furia del radicalismo abertzale y el abismo entre nacionalistas y quienes no lo son. En un territorio tan áspero y conflictivo como el de la política vasca, la figura socarrona y lúcida del periodista Julio Gálvez adquiere un perfil muy singular, que en ocasiones resulta entrañable y otras no tanto (no me extraña que Reverte haya declarado en alguna ocasión, a propósito de su personaje, que no le aguanta por “tocapelotas”).
Aunque en un registro más serio, que no excluye momentos dramáticos y de enorme tensión, lo cierto es que Gálvez me recuerda al protagonista de algunas de las divertidísimas novelas cómicas de Eduardo Mendoza, que nunca quiere meterse en líos, pero va pasando de uno gordo a otro todavía mayor, hasta quedar hundido en ellos hasta los corvejones. Ese Gálvez desgastado por la edad, incapaz de decir que no a una antigua novia, fiel guardián de la ética periodística y maniático de la nostalgia tabaquista (lleva la cuenta de los cigarrillos que no fuma, lo cual da lugar a unas cuantas reflexiones hilarantes), actúa como una especie de testigo o notario de una realidad que tiene mucho de absurda e incomprensible. La frase con que le recibe su ex novia Sara (“nunca has entendido nada, Gálvez”, p. 13) no es sólo un recurso para enfatizar el patetismo esencial del plumilla ante la estupendísima señora, sino una especie de lema de la condición atribulada del personaje, cuyo encaje en la realidad siempre resulta problemático.
Por ahí he leído algunas notas de prensa que califican a Gudari Gálvez, seguramente sin haberla leído, como una novela “negra”. Si hay que caer en el vicio de la pulsión clasificadora, caigamos, pero con un poco más de tino: yo creo más bien que se trata de una novela de humor negro, que nunca pierde la perspectiva de la realidad, pero que en todo momento observa una clara propensión hacia la sátira e incluso hacia la farsa y el esperpento. De hecho, si Gálvez no utilizara en más de una ocasión ese peculiar sentido del humor hispánico, a un paso de lo macabro y lo desesperado, la situación se le haría absolutamente insoportable. Un ejemplo magnífico de lo que digo aparece en la secuencia del homenaje que sus paisanos de Hernani tributan al etarra muerto en un tiroteo. La simbología necrófila y fascistoide, el fanatismo de los asistentes y la tensión del momento causan en el protagonista (y en el lector) un agobio insufrible, del que sólo se puede salir a escape. Y eso a pesar de que para el periodista Gálvez, embarcado en un reportaje sobre ritos funerarios que incluyen txalapartas y otros atavismos, la ocasión no puede ser más propicia para garrapatear furiosamente las inevitables notas del oficio.
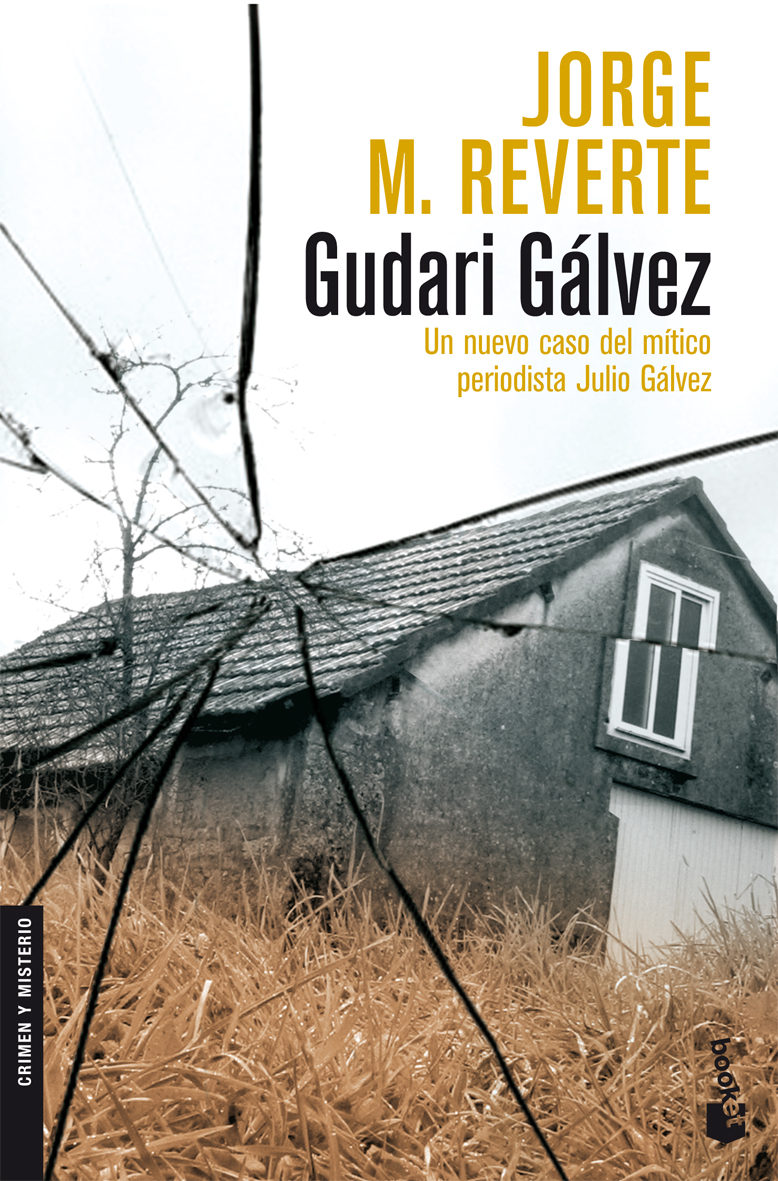
A pesar del acierto con el que en líneas generales gobierna Jorge Martínez Reverte su relato, no siempre la intención satírica y la distorsión propia de la farsa resultan eficaces. A mi modo de ver, la novela se resiente en varios momentos de inverosimilitudes chirriantes, que en la mayor parte de las ocasiones tienen que ver con episodios violentos protagonizados por el entorno etarra. Algún detalle léxico fallido –se presenta a unos ertzainas que vigilan una manifestación como agentes armados de «escopetas de bocana (sic) ancha cargadas con pelotas de goma»– no contribuye precisamente a mejorar el efecto de realidad que persigue el autor. Por otra parte, el didactismo de algunos pasajes, que tal vez sea necesario para los lectores que ignoran los detalles de la convivencia en el País Vasco, a mí se me hace un tanto estomagante. Con todo, la novela se recupera rápidamente de estos fallos, gracias a un ritmo narrativo certero y a sus espléndidos personajes: por supuesto, Gálvez, pero también su ex novia Sara, mujer decidida y enérgica, que mantiene intacto el fanatismo de sus años clandestinos, sólo que ahora enfocado a la salvación del cretino de su hijo, y un estupendo secundario, la taxista Edurne, que irrumpe al final de la novela como un torrente de sensatez y pasión por la aventura.
Y, además, hay retratos satíricos brillantísimos, que valen por toda una novela. Yo he anotado dos a los que he estado tentado de aplaudir. El primero aparece en la entrevista que hace Gálvez al escritor Fernando Etxebarria (un alter ego, apenas disfrazado, de Bernardo Atxaga), cuyo discurso ideológico queda puesto en evidencia en media docena de páginas (129-134) auténticamente geniales. Por cierto, me viene el caso al pelo para hacer una digresión, ahora que estoy leyendo a salto de mata Trayecto. Un recorrido crítico por la reciente narrativa española, el libro que recoge las reseñas del crítico Ignacio Echeverría. Lo que Jorge M. Reverte apunta sobre el escritor vasco coincide con los reproches que le costaron su puesto a Echeverría en la redacción de El País tras sus virulentos ataques al El hijo del acordeonista, de Atxaga. En su momento, cuando leí la novela y la crítica, no estaba muy seguro de compartir los argumentos de Echeverría. Ahora mismo, después de haber escuchado la opinión de otros lectores y haber reflexionado sobre su pertinencia, casi estaría dispuesto a suscribirlos de cabo a rabo.
El segundo blanco de la sátira es algo más difuso (aparece en las páginas 145-146, 158-159 y en varios momentos posteriores, siempre para espanto del protagonista), y –al menos para mí–, menos reconocible en nombre y apellidos. Con Sara en el hospital, recuperándose a duras penas de una paliza que le propinan los radicales batasunos, entra en escena un alto cargo del Gobierno Vasco, un tal Jon Josu Lasagabaster, empeñado en un discurso melifluo y paternalista, y obsesionado por convencer a Gálvez (a quien llama constantemente Gómez), de lo maravilloso que es Euskadi. El despliegue que realiza el tal Jon Josu de frases comunes, palabrería hueca, majeza de jatorra y actitudes al mismo tiempo untuosas y arrogantes no tiene desperdicio, sobre todo si se tiene en cuenta que está destinado a impedir que fracase una alambicada negociación entre el Gobierno Vasco y el radicalismo abertzale. Reverte ha afirmado en alguna entrevista, medio en serio medio en broma, que “un tipo como Jon Josu que dice que en Euskadi se vive tan bien no puede existir en la realidad”. Sin embargo, para cualquiera que conozca el País Vasco y el arsenal ideológico de muchos de sus dirigentes, tan emblemática figura resulta inmediatamente reconocible. Lo que nos extraña no es su palabrería, sino la admirable paciencia con la que lo sobrelleva el protagonista. Otro cualquiera, al oír el tercer “Gómez”, le hubiera puesto a caldo.
Las dos entrevistas a las que me refiero en esta reseña fueron publicadas en El País, y en LaRioja.com. Véase, además, la reseña de Lluís Satorras, en El País.
Jorge M. Reverte, Gudari Gálvez, Madrid, Espasa-Calpe (Col. “Autor”), 2005, 235 páginas.



[…] M. Reverte, Gudari Gálvez, Madrid, Espasa-Calpe, 2005, en Gudari Reverte, […]