
Si la distinción de sexo tiene alguna importancia a la hora de clasificar la obra de un escritor (yo no creo que sea más esencial que los detalles de su educación y su formación literaria, o la lengua en la que escribe), he de reconocer humildemente que no practico tanto como debiera la lectura de esa difusa categoría que, a falta de mejor nombre, se denomina «literatura femenina»?. Quizás por un poco de mala conciencia, quizás también por la curiosidad que en mí despertó la reseña de Fernando Castanedo en Babelia, me pareció buena idea la de leer la novela de Luisa Castro, La segunda mujer, reciente ganadora del Premio Biblioteca Breve 2006, convocado por la editorial barcelonesa Seix Barral.
Quería comprobar, en efecto, cuál era la visión que una escritora joven tenía acerca de las relaciones amorosas (me temo que me voy quedando desfasando en este ámbito, tanto en la teoría como, sobre todo, en la práctica), de qué manera abordaba un tema clásico de la novela romántica, el de la mujer enamorada de un hombre mucho mayor que ella, y cómo trataba la evolución de esa relación en un contexto muy llamativo y de indudable actualidad (el marco social, afectivo e ideológico de la burguesía catalana contemporánea), cuyas implicaciones sociales y políticas no hace falta subrayar.
Todos esos aspectos se encuentran, desde luego, en La segunda mujer, aunque de forma muy diferente a la que yo había supuesto, y en proporción bastante inesperada. De hecho, la de Luisa Castro es una novela que no sé muy bien cómo analizar. Francamente, me resulta muy complicado separar la valoración literaria de la obra de la enorme antipatía que me han provocado (seguro que no soy el único en sentir lo mismo) dos de sus personajes principales. Además, no es fácil aislar la novela de consideraciones propias de géneros que nada tienen de artísticos –el cotilleo, la chismografía–, pues ella misma convierte en prácticamente inevitables las especulaciones sobre su carácter autobiográfico y sus posibles motivaciones extraliterarias.
La segunda mujer cuenta la relación amorosa entre una novelista gallega de veinticinco años, Julia Varela, y Gaspar Farré, un intelectual barcelonés casi treinta años mayor que ella. Tras conocerlo en uno de esos saraos culturales en el extranjero a los que suelen acudir artistas y escritores, Julia queda fascinada por Gaspar, con quien se casa después de una separación de algunos meses, que ella pasa en Nueva York, y tras superar ciertas dudas y vacilaciones. A pesar de los comienzos prometedores de la vida en pareja, de las ilusiones de Julia y de la hija que ambos tienen, el matrimonio acaba naufragando, a causa de las humillaciones y negaciones sistemáticas a las que Gaspar y su hijo Frederic someten a Julia.
No es, a pesar de lo que pueda sugerir este apresurado resumen del argumento, una historia de culebrón, ni de novela rosa. Por el contrario, hay que agradecer a Luisa Castro el haber escrito La segunda mujer con un estilo contenido, incluso algo seco en ocasiones, que consigue limitar el sentimentalismo y los excesos románticos al mínimo imprescindible para expresar la pasión amorosa de los amantes y dar cuenta precisa y detallada de los vericuetos de su relación. El propio carácter de la protagonista –una mujer que se ha emancipado muy joven y que ha sabido abrirse camino en el mundo intelectual trabajando duro– ayuda a situar los aspectos emotivos de la narración en una perspectiva equilibrada: Julia no es una insensata romántica que se arroja en brazos de un galán arrebatador, sino una mujer independiente y racional, a quien Gaspar revela un aspecto esencial de la vida –el amor– al que ella apenas si se había asomado hasta conocer a su pareja.
A La segunda mujer no le falta calidad literaria (el comienzo es espléndido, y muy notable la capacidad de la autora para sugerir con leves detalles, apenas insinuados, aspectos muy relevantes de los personajes y del marco social), ni capacidad de penetración psicológica, ni tampoco valentía al afrontar un tema sobre el que muchos escritores, hombres y mujeres por igual, preferirían pasar de puntillas. Porque, efectivamente, la novela toca temas que suelen quedar ocultos en los rincones más oscuros de los desvanes familiares –las miserias de la intimidad, el lento minado de la autoestima de uno de los cónyuges a manos del otro, las diferencias identitarias, de clase y de mentalidad que lenta e inexorablemente afloran y destruyen las promesas de amor– y lo hace con seguridad, de forma muy verosímil.
Ahora bien, hay un serio problema en una novela que, conforme va adentrándose en las dificultades del matrimonio entre Julia y Gaspar, suscita en el lector la creciente sospecha de un trasfondo autobiográfico, que llega a alcanzar proporciones invasivas. Y lo que el lector adquiere al final del libro es la intensa convicción de que los aspectos estrictamente ficcionales de la novela han quedado subordinados a un propósito dudosamente literario: el de un despechado ajuste de cuentas con el que Luisa Castro arremete contra su anterior pareja en la vida real. Yo puedo asegurar que antes de leer La segunda mujer desconocía los detalles biográficos de la autora, que ignoraba quién había sido su esposo o cuáles las circunstancias de su vida conyugal, y que me prometí a mí mismo no hacer ninguna averiguación hasta haberla terminado. Sin embargo, tras acabar la novela y realizar unas cuantas búsquedas en Internet para confirmar mis sospechas, no me cabe la más mínima duda de que el reflejo autobiográfico existe, y de que es un aspecto nada desdeñable de la intención y del significado del libro.
Todo lo cual no tendría demasiada importancia si no fuera porque el ajuste de cuentas afecta a la perspectiva narrativa, a la posición del narrador, cuya omnisciencia (por cierto, una ominisciencia difusa o vacilante, que alterna entre las perspectivas de los dos protagonistas, y entre el estilo directo, el indirecto y el indirecto libre, sin definirse del todo) se mantiene en un nivel aceptable de ecuanimidad hasta el quinto y último capítulo, momento en que toda objetividad desaparece, absorbida por la perspectiva, los valores, las opiniones y los intereses de la protagonista. No hay, al final de la novela, una mínima distancia entre la voz narrativa y la de Julia Varela, lo cual compromete el testimonio de ésta y afecta (negativamente, creo yo), al valor del libro.
No quiero que se me interprete mal. No hace falta ser mujer, ni mucho menos haber sufrido episodios de maltrato y profundo desprecio, para que cualquier lector se sienta plenamente identificado con el personaje de Julia y aborrezca tanto a Gaspar Ferré (un ególatra de tomo y lomo, incapaz de respetar otra cosa que no sean sus propias conveniencias, y un minucioso destructor de la individualidad de Julia) como a su hijo, el gilipollas de Frederic, que es uno de los personajes más odiosos y despreciables con los que uno pueda encontrarse en una novela. Gaspar Ferré es un sinvergüenza, y su hijo un cabronazo de marca mayor, sin excusas ni paliativos. De hecho, Pilar (mi querida Pilar) puede certificar que, conforme yo leía la novela, no hacía más que echar pestes de padre e hijo, y no paraba de decirle: «pero cómo es posible que una chica educada y lista, que se ha abierto camino en la vida a base de esfuerzo y tesón, no se dé cuenta del par de imbéciles que tiene ante sus ojos y los mande a tomar por culo»?.
Con Pilar he discutido largo y tendido sobre un asunto que también quiero plantear aquí: si la indignidad de Gaspar y Frederic, y la incapacidad de Julia para hacerles frente durante la mayor parte de la novela, son aspectos constitutivos de las criaturas de ficción (y por tanto un valor positivo de la caracterización novelística), o bien un punto de partida previo, una especie de apriorismo que se impone a la historia y a los personajes (y, en consecuencia, un defecto de construcción). En el caso de Gaspar Ferré, me cabe alguna duda, pues no siempre se comporta como el hombre insensible y mezquino que demuestra ser al final (de todas formas, hay una escena muy reveladora en el primer capítulo que ya me puso la mosca detrás de la oreja: Julia sale desnuda de la ducha, tras una de las primeras noches que pasan juntos, y Gaspar le hace una foto, sin pedirle permiso, casi a traición; aunque Julia se siente ofendida y vejada por semejante actitud, no saca las debidas consecuencias de ella), y su carácter alberga fisuras y complejidades, nada simpáticas, ciertamente, pero muy explicables por su edad, su condición social, su formación y hasta por su anterior experiencia conyugal. En cambio, el personaje de Frederic se me antoja el arquetipo del perfecto majadero (ni siquiera tiene el fuste de los personajes perversos de las telenovelas o los dramones cinematográficos), una especie de actualización hipercaracterizada de los señoritingos catalanes que tan bien retrató Juan Marsé: un joven sin valores, vago, rencoroso, chulesco, corrupto, falso, arrogante y cobarde. No digo yo que en la vida real no existan jóvenes de semejante pelaje; lo que no tengo tan claro es que figuras tan monolíticas sean bienvenidas en la literatura, habida cuenta, además, que no hay ninguna explicación de por qué Frederic se porta así, aunque desde luego no es nada difícil intuir las razones. En la vida real, cualquier mujer, harta de sus cotidianos desplantes, les hubiera soltado a Gaspar y sobre todo a Frederic cuatro frescas (o mejor, un par de bofetones); en una novela publicada en 2006, protagonizada por una mujer de su tiempo, es dudosamente verosímil la capacidad de aguante que muestra Julia, ni siquiera en nombre de valores superiores como los de proteger a su hija o conservar el amor que tan cicateramente le entrega su marido.
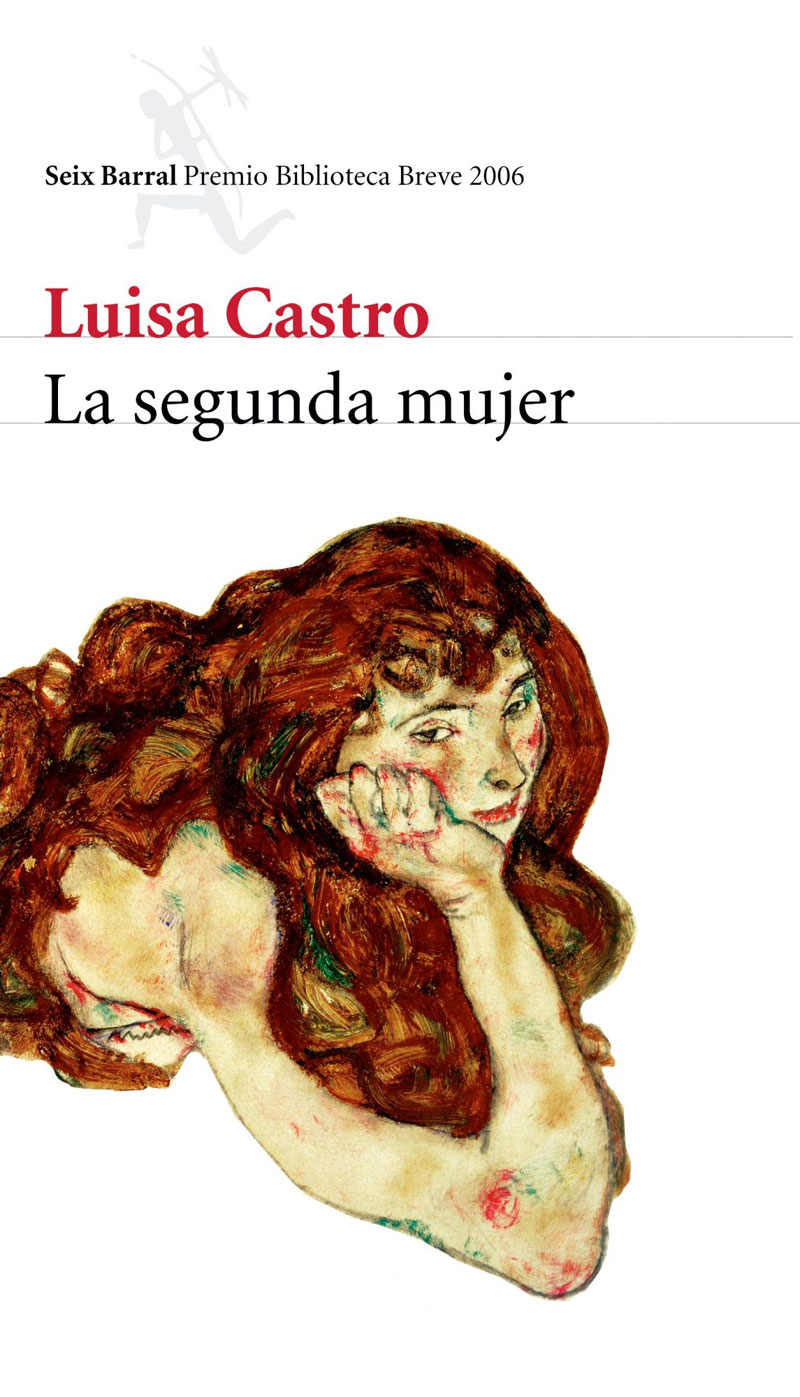
De todas formas, no todo es tan sencillo como lo he planteado en el párrafo precedente. Conforme avanza hacia su desenlace, la novela produce en el lector algunas sensaciones contrapuestas. Ya me he referido a la pérdida de objetividad de la voz narrativa. Sin embargo, ésta se ve compensada hasta cierto punto por el crecimiento del personaje de Julia, cuyo vigor aumenta al mismo ritmo que se desfonda ese personaje esencialmente patético y miserable que es su marido. Harta y más que harta de aguantar, Julia proclama su rabia y su rebelión contra los abusos que ha venido sufriendo, contra el silencio acusador de su marido y la desagradabilísima hostilidad de su hijastro, contra los incomprensibles ritos familiares de su parentela política, contra los manejos de una clase social que considera la administración y los intereses públicos como una simple extensión de sus fincas y propiedades, y lo hace en páginas muy expresivas, muy vigorosas, ante las cuales dan ganas de aplaudir. La recuperación del dominio de sí misma, la asunción de su propio destino por parte de Julia tiene mucho de melodramático, sí, pero también de genuina y auténticamente novelesco.
Me he referido en un par de ocasiones al trasfondo social y hasta político de la novela. No es, desde luego, su aspecto más evidente, pero tampoco hay que pasarlo por alto. De hecho, en la ya citada reseña de Fernando Castanedo se apunta a este objetivo:
Simbólicamente la novela puede interpretarse como una alegoría política. En ese caso la historia de una joven escritora gallega, de origen humilde, que permanece tres años junto a un maduro crítico de arte catalán, de prosapia, rico y de izquierdas, que se las compone extraordinariamente bien para que todos sus vicios pasen por virtudes -llama a su roñosería austeridad, a su pusilanimidad paciencia, a su procacidad galantería- vendría a ser una representación de las tensiones territoriales de España, según la cual el territorio menos favorecido debería sacrificarse para mejorar todavía más la posición del más opulento y además estar agradecido, en una nueva pantomima del amo y el esclavo.
La alegoría propuesta por Castanedo no me parece en absoluto desencaminada. De todas formas, advierto a los lectores atraídos por la tentación del morbo que perderán el tiempo si se lanzan sobre la novela a la caza y captura de los elementos que permiten justificar tal lectura, porque lo cierto es que Luisa Castro los sitúa con mucha habilidad, a modo de leves pinceladas que nunca son demasiado obvias. Los detalles sobre la endogamia de las élites catalanas, su insidiosa penetración en el tejido administrativo y político de Cataluña, su clasismo y aires de superioridad (curiosamente apenas aparece la cuestión lingüística, a pesar de que abundan las oportunidades que la hubieran propiciado), su impermeabilidad a lo que viene de fuera, todo eso está en la novela, pero narrado sotto voce, con sordina. Tal vez por eso es más impactante el arranque de furia con el que Julia Varela se rebela contra ese estado de cosas, y las palabras con que la voz narrativa, ya plenamente identificada con la protagonista, lo pone en solfa:
El señor fino de Barcelona, el referente cultural del país catalán, la emprendió a empujones con aquella escritorzuela, aquella jovenzuela desvergonzada que había ido a parir una hija a la Teknon, que había ido a meterse en la sauna del Iradier, aquella verdulera que se había atrevido a demandarlo, que desterraba a su hija de la Gran Cataluña y la ponía a vivir en un pisito alquilado de una comunidad autónoma subdesarrollada» (p. 310).
No me cabe la menor duda de que frases como ésta han debido de levantar ronchas en determinados círculos de la «buena» sociedad barcelonesa. No deja de ser curioso que haya sido una editorial de Barcelona, y un jurado compuesto, entre otros, por intelectuales catalanes tan significados como Pere Gimferrer o Rosa Regás, el que ha otorgado a La segunda mujer el Premio Biblioteca Breve, que no es cualquier cosa. Y también tiene su gracia el que las consideraciones del jurado hayan pasado como sobre ascuas por la dimensión alegórica de la novela. No es nada extraño, si se piensa en las tensiones que han recorrido la vida española al hilo del tema que ha monopolizado el debate político durante los últimos meses.
Me refiero, claro está, a la tensísima discusión sobre el Estatut catalán, uno de cuyos padres intelectuales es, justamente, el más que probable referente real del personaje de Gaspar Ferré. Dejo a los lectores de La Bitácora del Tigre (que ya saben navegar solitos por los mares de Internet) que emprendan por su cuenta las pesquisas necesarias para averiguar de quién se trata.
Luisa Castro, La segunda mujer, Barcelona, Seix-Barral, 2006, 317 páginas.



me han obligado en la escuela a leer el libro y es una puta xasta¡¡¡¡
no me interesa cuando 1 viejo folla cn una y en cima con detalles pal q le gusten las guarradas
dew
Hola Armando sulin dice qe ay pelicula sobre el libro La segunda mujer de Luisa castro.. es verdad?? qerria saberlo y qe me dijeran el nombre y de qien es muchas gracias.
He estado investigando en Internet, Rocío, y no he encontrado ninguna información sobre la versión cinematográfica de La segunda mujer. Creo que la información no es correcta.