
No he escogido el título de esta reseña sólo por el gusto de hacer un juego de palabras, porque el personaje que protagoniza El viento de la Luna, tan parecido al Antonio Muñoz Molina que vivió su infancia, adolescencia y primera juventud en su ciudad natal de Úbeda (Mágina, en el ámbito de la ficción), tiene esa condición soñadora, propensa al vagabundaje imaginativo y a las ensoñaciones, a que alude la expresión proverbial. Y es que además ese muchacho de familia humilde, hijo y nieto de campesinos, que se esfuerza afanosamente por merecer la beca con la que estudia en un colegio privado, está en la Luna en un sentido más literal, como si fuera (como si quisiera ser, en rigor) uno los astronautas -Armstrong, Aldrin y Collins- que protagonizaron la aventura espacial del Apolo 11, culminada, un 20 de julio de 1969, con el alunizaje del módulo lunar Eagle en el Mar de la Tranquilidad selenita.
Los minuciosos detalles de la misión del Apolo 11 constituyen el hilo conductor de la novela, en torno al cual se desarrollan dos niveles de realidad: la de la vida inmediata que rodea al protagonista (las angustias del paso de la niñez a la adolescencia, los estudios en el colegio de curas, las labores cotidianas de una familia de agricultores en el entorno provinciano de la ciudad de Mágina, el recuerdo de hechos trágicos de la Guerra Civil y la posguerra que influyeron decisivamente en su familia), y la de otra vida de imaginación, fantasías y ficciones que el muchacho vive, vicariamente, a través de sus lecturas, de la televisión, de las revistas ilustradas, y los periódicos que llegan a su ciudad, siempre con varios días de retraso.
Esos dos ámbitos se entremezclan y alternan constantemente a lo largo de este texto híbrido entre la novela autobiográfica y la autobiografía novelada (parece casi imposible deslindar lo que de real y de ficticio hay en ella), aunque, a mi modo de ver, El viento de la luna, con su argumento prácticamente inexistente, si se entiende por tal el desarrollo de una serie de acontecimientos ordenados a lo largo de un tiempo discernible, la abrumadora presencia del yo del narrador-autor y el denso tejido de recuerdos, experiencias y sensaciones personales, se halla más cerca del memorialismo que de la novela.
A pesar del predominio en el discurso de un presente que se pretende actual (un mecanismo de actualización, de “presentación” y ficcionalización del recuerdo), yo creo que el tiempo de El viento de la luna es más propio del memorialismo que de la narrativa. Es, en efecto, un tiempo de lo narrado muy breve, pues abarca la duración del viaje de ida del Apolo XI, desde el despegue en Cabo Cañaveral hasta el momento del alunizaje, que se corresponde con un tiempo de la narración largo, detallado y moroso, construido no sólo con los materiales procedentes de la breve experiencia vital del protagonista, sino también con episodios de la historia familiar de padres y abuelos, densa en detalles, en dramas y en recuerdos no siempre amables.
No hay duda de que ese acontecimiento clave de la historia moderna que fue la misión del Apolo XI ha dejado una huella imborrable en la memoria de Antonio Muñoz Molina. Comprendo muy bien la fascinación del novelista, porque, aunque soy cinco años más joven que él, tengo un recuerdo muy vigoroso del alunizaje: con ocho años recién cumplidos, mi padre me sacó de la cama (y eso que eran las 3 horas y 56 minutos, hora española, del 21 de julio de 1969 cuando Armstrong comenzó su paseo lunar) para que tuviera oportunidad de verlo en directo. También me recuerdo, unos años después, coleccionando cromos de la carrera espacial, y contemplando admirado las fotografías del cohete Saturno V en su rampa de lanzamiento, de los astronautas sobre la grisácea superficie selenita, o de la esfera azul de la Tierra, brillante y magnífica, sobre el negro cielo lunar.
Yo, que soy contemporáneo de la carrera espacial, y aficionado desde muy joven a las historias espaciales, no puedo negar la pertinencia de estos recuerdos “lunares”, ni discutir la habilidad con que estructuralmente los dispone el autor, ni mucho menos poner en cuestión su fuerza evocadora. Ahora bien, al leer El viento de la luna, he tenido en varios momentos la desagradable sensación de que el entretejido de la experiencia vital del protagonista con los detalles minuciosos de la misión espacial resultaba demasiado forzado, quizás por repetitivo o por excesivamente minucioso.
La minuciosidad o el detallismo como elementos de verosimilitud (y tiene toda la razón Muñoz Molina en pretenderla, aunque no sea más que como contrapeso de una tendencia a la pereza y a la falta de precisión en los aspectos tecnológicos y científicos que en la literatura española siempre ha sido muy notoria), y la repetición de motivos temáticos, convertida en un elemento clave del diseño estructural de la novela (un recurso clave en la narrativa del escritor y que ya analicé en mis reseñas de Sefarad y Ventanas de Manhattan) no son, en realidad, la razón de mis objeciones. Éstas tienen más que ver con la importancia que adquiere en la novela un acontecimiento como la llegada del hombre a la luna, que, a pesar de su rotundidad y de sus resonancias simbólicas y generacionales, no tiene la consistencia emotiva esperable en un texto autobiográfico que, a mi modo de ver, resulta en más de una ocasión innecesariamente obsesivo, y en otras demasiado frío y distante.
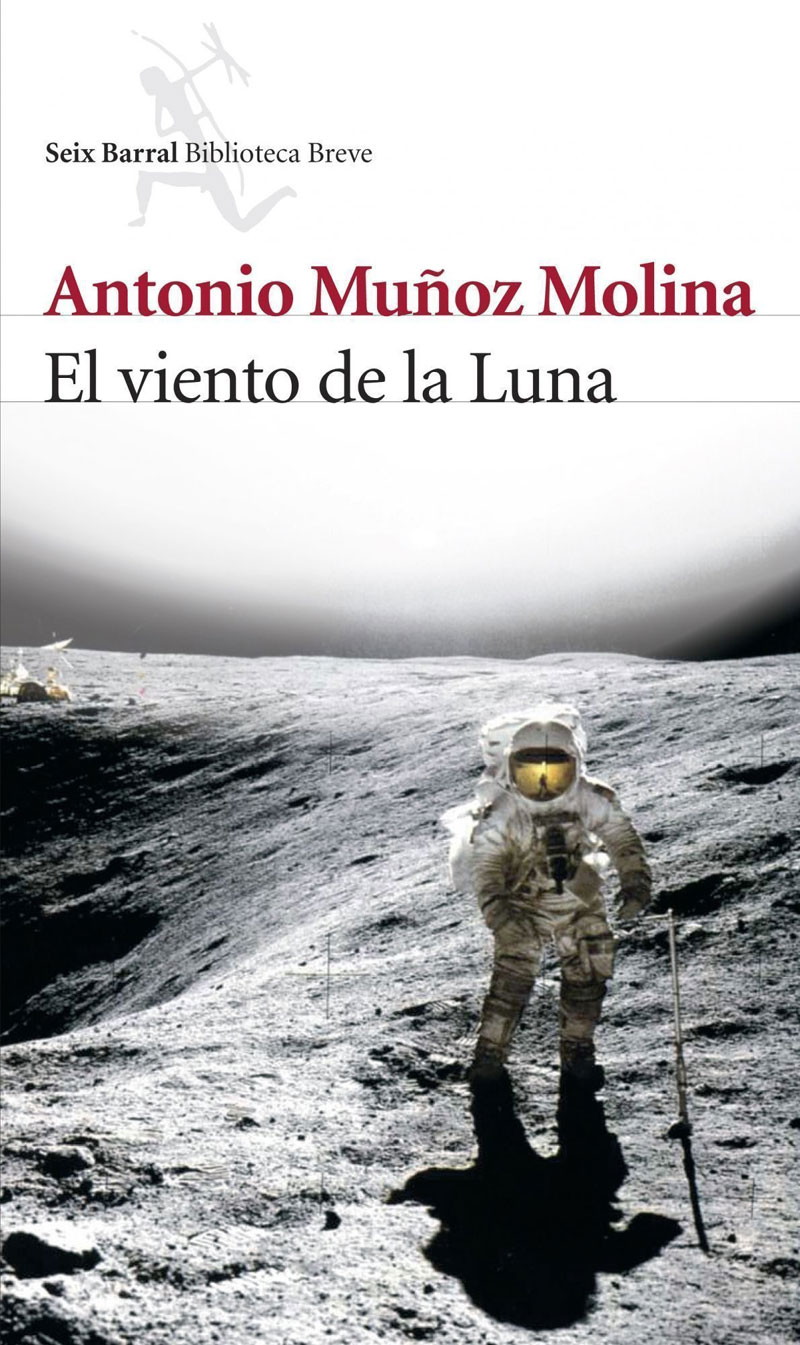
Los mejores momentos de El viento de la Luna tienen que ver, en cambio, con la vida familiar del protagonista, con la experiencia directa de la relación con los padres, con los abuelos, con los acontecimientos cotidianos en esa Mágina elevada por la pluma de Muñoz Molina a ciudad-símbolo de la vida provinciana y monótona de una España todavía sumida en una inacabable posguerra, pero en la que ya asoman con fuerza los síntomas del desarrollo (la televisión recién comprada, el frigorífico a cuya adquisición se resiste el padre, porque los alimentos enfriados en el agua salobre del pozo saben mucho mejor) y de cierta y timidísima apertura política.
Lo mejor de esta novela son, para mi gusto, las secuencias más directas, esos momentos abiertamente autobiográficos (no sé hasta qué punto reales, reconstruidos o ficcionalizados, para mí es imposible advertir la diferencia), como el capítulo 10, que evoca con enorme intensidad la educación literaria y sentimental del protagonista, a través de los libros y del cine. O como esa maravillosa secuencia que es el capítulo 11, que se abre en una mañana en que padre e hijo acuden a la huerta, a realizar las labores agrícolas en que tan experto se muestra el padre y tan torpe el hijo (qué belleza la de los párrafos que dedica Muñoz Molina al trabajo manual, a la valoración de la precisión y el gusto por el trabajo bien hecho, a los nombres de las plantas y las herramientas; este capítulo debería figurar en lugar privilegiado de una antología de textos para la educación de las nuevas generaciones), y se cierra con una proyección nocturna del cine de verano, donde ambos comparten una alegría jovial y sin fisuras ante la proyección de Los hermanos Marx en el Oeste. El párrafo final de este capítulo, que es uno de los escasos momentos en que la relación entre padre e hijo salva la grieta de la distancia generacional, contiene la magia de un instante irrepetible, que pone en la garganta del lector el nudo de una emoción sincera y auténtica:
Cuando volvíamos a casa, a la salida del cine, yo revivía con voz aguda y excitada la escena del tren, y mi padre imitaba el vozarrón engolado de Groucho Marx en la película, quizás recordando a través de mí el niño que había sido y que la había disfrutado tanto treinta años atrás, en un verano de la guerra, cuando su padre estaba en el frente y él había empezado a madrugar y a trabajar como un hombre. Durante mucho tiempo nos acordamos él y yo de aquella noche singular en la que habíamos estado solos en el cine, y cuando nos contábamos de nuevo el uno al otro los pormenores de la aventura del tren destrozado a hachazos, el grito de más madera tenía algo de contraseña secreta entre nosotros.
Que la novela esté dedicada, in memoriam, al padre del novelista revela la importancia de este episodio, y de otros semejantes (por ejemplo, muchos de los que guardan relación con las repercusiones que la Guerra Civil tuvo para la familia), con los que no sólo se construye la memoria autobiográfica del autor, sino toda una ética civil de paciencia, cohesión familiar, estimación de la propia dignidad, valor del trabajo e íntimo sentido de la justicia, una ética admirable que es, probablemente, uno de los mejores valores de la novela. No quiero revelar el final de El viento de la Luna, para evitar así que los lectores que lean esta reseña sufran menoscabo de la intensidad emotiva lograda por el cambio de perspectiva con que se cierra la novela. Lo que puedo hacer, en cambio, es ponderar la belleza y la emoción de esas páginas finales, el reencuentro en la memoria con la figura de un padre tan distinto de ese muchacho soñador, enamoradizo y tímido que quisiera haber sido Neil Arsmtrong en su histórico paseo lunar.
Antonio Muñoz Molina, El viento de la Luna, Barcelona, Editorial Seix Barral (Col. «Biblioteca Breve»), 2006, 315 páginas.



Acabo de leer «El viento de la luna». La primera novela que leo de Antonio Muñoz Molina y no será la última. Acabo de cerrar la última página y he venido aquí corriendo a leer lo que opinan otros de este libro que me ha dejado tan absolutamente desolado, lloroso y sensible.
He olido y sentido páginas enteras de mi propia adolescencia. He visto escrito en palabras la primera claridad del alba en las rendijas de la persiana reflejadas en las paredes del dormitorio, poco antes de despertar, arrebujado entre el peso de las mantas… aquellos días en que el futuro era un todo de posibilidades.
Esta novela acaba como un puñal que atraviesa certero el corazón. Hubiera deseado que no acabara. Quiero volver a Magina, a sus parterres, al Cine Ideal… ¿quién no quiere volver y recordar?
Gracias, Antonio, por un comentario tan hermoso y tan sentido. Te recomiendo otros libros de Muñoz Molina de intenso contenido autobiográfico, como El jinete polaco, Ardor guerrero o Ventanas de Manhattan.
Gracias a tí por las recomendaciones.
Perdona mi comentario tan melodramático… pero es que lo escribí en frio (aunque aún me embarga la emoción)
Debo decir que también me he reído mucho leyéndolo. Simplemente por el placer de leer prosa bien escrita, ya vale la pena.
Me suena bien «El jinete polaco», vamos a ver que pasa¡
Un saludo.
Antonio