
En una de las conversaciones que mantienen el escólico Hockenberry y Ulises, este último secuestrado por los robots moravecs con misteriosos propósitos (es parte del capítulo 37 de Olympo, de Dan Simmons, cuya relectura continúo a marchas forzadas, interrumpida por notas que son a cada paso más prolijas y enmarañadas), el héroe aqueo pregunta al escólico por la participación del padre de éste en la batalla de Okinawa:
-¿No alardeaba de su valentía ni le describió la batalla a su hijo? -pregunta Odiseo, incrédulo-. No me extraña que te convirtieras en filósofo en vez de en guerrero.
-Nunca la mencionaba -dice Hockenberry-. Yo sabía que había estado en la guerra, pero descubrí que había participado en la batalla de Okinawa, sólo años más tarde, leyendo antiguas cartas de recomendación de su oficial en jefe, un teniente no mucho mayor que mi padre cuando combatieron. Yo estaba a punto de licenciarme en clásicas por entonces, así que utilicé mis habilidades como investigador para aprender algo sobre la batalla donde mi padre recibió un corazón púrpura y una estrella de plata.
[…] -Me sorprende no haber oído hablar nunca de esa guerra -dice Odiseo, tendiéndole al escólico un nuevo odre de vino-. Pero, de todas formas, debes estar orgulloso de tu padre, hijo de Duane. Tu pueblo debe de haber tratado a los vencedores de esa batalla como a dioses. Se cantarán canciones al respecto durante siglos en torno a vuestras hogueras. Los nombres de los hombres que combatieron y lucharon allí serán conocidos por los nietos de los nietos de los héroes, y los detalles de cada combate individual serán cantados por bardos y poetas.
-Lo cierto -dice Hockenberry, dando un largo trago- es que casi todo el mundo en mi país ha olvidado ya esta batalla.
Bastaría con cambiar el nombre de Okinawa por el de Iwo Jima, y el diálogo podría formar parte de Banderas de nuestros padres, la última película de Clint Eastwood. Al igual que el padre de Hockenberry, los protagonistas de este filme, el enfermero de marina John «Doc» Bradley y los marines Rene Gagnon y Ira Hayes, son hombres normales, héroes a su pesar, para quienes el rumor épico de la guerra no constituye un motivo de orgullo y homenaje, sino, muy al contrario, el recordatorio de escenas atroces que les atormentan en sus pesadillas a lo largo de los años.
Como es bien sabido, Banderas de nuestros padres narra la historia de tres de los seis soldados que izaron la bandera de los Estados Unidos en la cumbre del monte Suribachi, en Iwo Jima, una escena inmortalizada en la que probablemente es la fotografía más famosa de la Segunda Guerra Mundial. Años más tarde esa foto sirvió como modelo del monumento que preside el United States Marine Corps War Memorial, cercano al Cementerio Nacional de Arlington, en Washington.
La de Iwo Jima fue una batalla atroz, como casi todas las que lidiaron los marines americanos y los soldados japoneses en la campaña del Pacífico. Las cifras de los caídos en el bando japonés son estremecedoras: según el artículo ya citado de la Wikipedia, de una guarnición de 20.700 soldados nipones, perecieron 18.000; en cambio, los más de 100.000 soldados americanos contabilizaron 6.766 bajas mortales. La desproporción de estas cifras no es del todo evidente en Banderas de nuestros padres, aunque se adivina a partir de las impresionantes imágenes de la gigantesca flota de invasión y del apocalíptico bombardeo artillero sobre la isla. El fanatismo de los resistentes, un hecho que al parecer influyó decisivamente en la decisión americana de lanzar la bomba atómica sobre Japón, también se advierte en algunas secuencias terribles, como la de los cadáveres de soldados japoneses, destripados por la explosión de sus propias granadas, que descubren Bradley y otro marine en los túneles del monte Suribachi.
Es obvio que Eastwood ha sido bien consciente de estas circunstancias, pues Banderas de nuestros padres forma parte de un díptico cinematográfico que se completa con Letters from Iwo Jima, una película todavía no estrenada en las carteleras españolas y que cuenta la historia de esta batalla desde la perspectiva japonesa. Se explica así que esta primera cinta prescinda casi completamente de cualquier atisbo de individualización de los soldados nipones (no son otra cosa que el enemigo al que hay que liquidar para conquistar la isla), y que se centre en la peripecia vital de tres soldados americanos, escogidos por el mando político-militar como héroes destinados a galvanizar la moral de la población y animar el esfuerzo bélico, a través de la compra de bonos de guerra.
Aunque abunden en ella las secuencias bélicas, Banderas de nuestros padres no es sólo la historia de la ejecutoria de Bradley, Gagnon y Hayes en la batalla de Iwo Jima (más bien anónima y, desde luego, no precisamente heroica), sino, sobre todo, la de su intervención en la promoción del esfuerzo de guerra, y la del relato de sus años como civiles, marcados por el recuerdo de la campaña y por circunstancias vitales bien poco acordes con su consagración oficial como héroes. Eastwood alterna estas tres líneas narrativas en un montaje de gran fluidez, muy eficaz desde el punto de vista técnico, aunque dramáticamente resulte un tanto objetable, porque debilita la percepción de los personajes y su reconocimiento por parte del espectador.
Por otro lado, ocurre que los personajes de Banderas de sangre no tienen la entidad necesaria para que su reconocimiento e identificación por parte de los espectadores funcione adecuadamente. No es sólo un problema de las interpretaciones (en todo caso, a mí me parecieron poco sólidas) ni de estructura narrativa (los flashbacks, los cambios temporales y el anonimato que imprimen a los soldados los cascos y los uniformes militares siempre son un problema, que no tiene por qué resultar insuperable), sino también de diseño de los personajes. Sólo al final de la película, cuando la acción pasa a ocuparse del destino de estos tres ex soldados tras la guerra, cobran una estatura más rotunda: en el caso de John Bradley, la que procede de un hombre íntegro, de gran dignidad personal, querido de su familia y amigos; en el caso de Ira Hayes, la condición patética y dolorida de una víctima de la manipulación que los políticos ejercieron sobre su condición heroica y de la discriminación racial (para muchos de sus compatriotas sólo es un indio, incluso a pesar de haber sido celebrado como un héroe); por último, creo que el personaje de Rene Gagnon nunca deja de ser una figura borrosa, pálida e indecisa, de escaso atractivo cinematográfico.
Es posible que esta condición escasamente atractiva de los personajes también tenga otro origen: la inevitable comparación de la película de Clint Eastwood con Salvar al Soldado Ryan, de Steven Spielberg, mucho más sólida en el dibujo de los personajes, o incluso con la espléndida serie Hermanos de sangre, que para muchos aficionados al cine bélico es una de las mejores expresiones cinematográficas de la Segunda Guerra Mundial. Banderas de nuestros padres comparte con una y otra muchos elementos: la estética (fotografía de tonos grisáceos, muy granulada), el crudo realismo de la puesta en escena, la atención a la vida real de los soldados, el tratamiento desmitificador del concepto de «héroe de guerra» y hasta la repetición de algunos actores (yo he reconocido a Barry Pepper y Harve Pressnell, que participaron en Salvar al soldado Ryan y a Neal McDonough, miembro del reparto de Hermanos de sangre, pero seguramente me dejo alguno más).
Por otra parte, creo que en su afán por explorar el lado más sombrío de «la historia oficial» y contar la verdadera historia de los soldados que izaron la bandera en Iwo Jima, Clint Eastwood incurre en evidentes exageraciones, que influyen negativamente sobre el empaque y la altura dramática a la película: por ejemplo, revestir con tonos de farsa un problema tan acuciante y complejo como la administración de la economía de guerra, que queda en manos de personajes manipuladores y cínicos, como el burócrata Bud Gerber, me parece un enfoque objetable. Frases como «cuando volváis a Iwo Jima tendréis que meteros en los bolsillos piedras para arrojárselas a los japoneses, porque eso es lo único que tendréis» (cito de memoria) constituyen un insulto para la inteligencia de los soldados (y de los espectadores) a quienes se intenta convencer con tan paupérrimo argumento, que además tiene poco que ver con la ingente capacidad industrial y económica que fue puesta a disposición de las fuerzas armadas norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial.
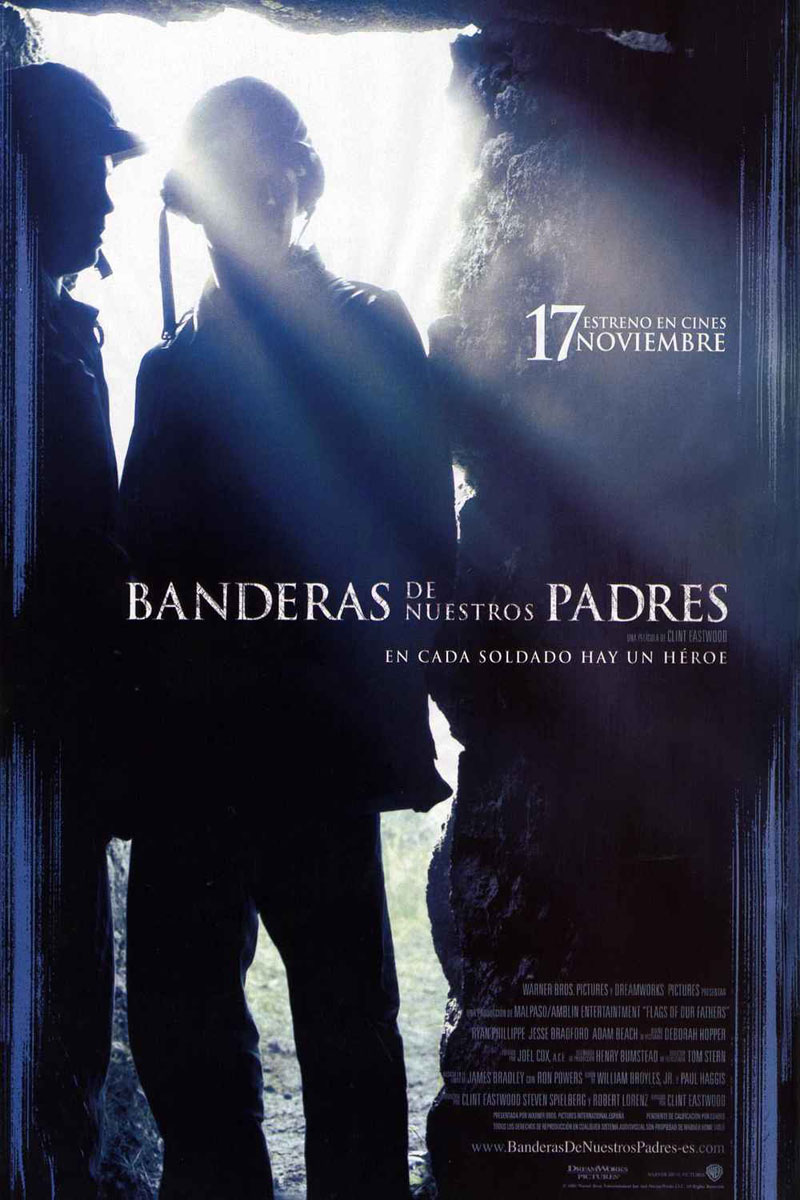
Quede claro, en cualquier caso, que no me ha disgustado Banderas de nuestros padres, más bien al contrario. Me parece una película honrada, seria, nada complaciente con la mitología bélica consagrada por el cine norteamericano, y desde luego muy bien realizada. Contiene un puñado de escenas sorprendentes e impactantes, como las vistas aéreas de la flota de invasión o el bombardeo del monte Suribachi (qué maestría están alcanzando los programadores de efectos digitales) y secuencias de gran dramatismo. Entre estas últimas, me llamó mucho la atención aquélla en que un soldado cae del barco ante el regocijo de sus compañeros, que se transforma súbitamente en angustia cuando se dan cuenta de que la flota de invasión no va a detenerse para recogerlo. No parece nada del otro mundo, pero además de poner de relieve la inhumanidad de la guerra, de algún modo prefigura lo que va a ocurrir con los protagonistas, convertidos en héroes por la maquinaria político-militar y luego abandonados a su suerte.
Eastwood demuestra, una vez más, que conoce los recursos del oficio y sabe contar con agilidad, economía de medios y gran eficacia narrativa. Basten como prueba de su vigoroso y brillante manejo de las emociones del espectador la escena del avance de los marines tras el desembarco, a pocos metros de las rendijas de las casamatas japonesas, que se abren lentamente ante ellos mostrando las bocas de sus ametralladoras y cañones, los planos de los soldados japoneses que se han suicidado con sus propias granadas, de crudeza casi insoportable, el leitmotiv del recuerdo del soldado americano capturado y torturado hasta la muerte (cuya imagen nunca se muestra), que atormenta al enfermero John Bradley durante toda su vida, o esa escena terrible y patética en que el marine Ira Hayes se pelea con la policía de Washington, lleno de rabia porque el camarero de un bar se ha negado a servirle a causa de su raza.
No hay que olvidar, por último, que en Banderas de nuestros padres el talento de Clint Eastwood como hombre de cine en toda la extensión del término (actor, productor, guionista, director) destaca una vez más en el ámbito que seguramente el gran público conoce menos, el de compositor de bandas sonoras, con un tema musical de gran belleza y de hondo patetismo, que trae a la memoria la hermosísima melodía de Sin perdón.
En manos de cualquier otro director, todos estos méritos hubieran sido indiscutibles. El problema es que Clint Eastwood nos ha acostumbrado en los últimos años a un cine de primerísimo nivel (a ver qué director contemporáneo puede presentar una filmografía tan sólida como la que forman Cazador blanco, corazón negro, Sin perdón, En la línea de fuego, Un mundo perfecto, la maravillosa Los puentes de Madison County, Poder absoluto, con Eastwood y Gene Hackman frente a frente, Medianoche en el jardín del bien y del mal, Ejecución inminente, Deuda de sangre, la durísima, sombría y sobrecogedora Mystic River, o Million dollar baby, por citar sólo los títulos más logrados desde 1990 hasta hoy), y que Banderas de nuestros padres no es una película tan redonda como sus admiradores habíamos esperado. Estoy ansioso por comprobar qué nos depara Letters from Iwo Jima.



Coincido con la valoración que haces. Sólo añadiría algo que compartí a la salida del cine con mi novia: a los dos nos faltó un poco de equilibrio entre los flashbacks y el viaje por EE.UU. Las secuencias no tienen que durar lo mismo, ni estar repartidas con la misma manera, pero hay una cierta desproporción en la cadencia con que se van intercalando que, creo, se debía haber corregido.
Lo que comentas sobre el burócrata y la manera de caracterizarlo, opino igual, aunque en «Million Dollar Baby» ya había varios personajes retratados de la misma manera: el cura y la familia de la chica. Creo que es cosa de Haggis, y supongo que también de Eastwood que le deja hacer.
Y yambién estoy ansioso por ver la segunda parte del díptico, aunque se me va a hacer duro sabiendo el final que va a tener y la crudeza con la que estará rodada.
Pues la verdad, Nacho, es que no me había fijado en que Haggis es el guionista de Banderas de nuestros padres. De todas formas, no es la primera vez que Clint Eastwood mantiene una actitud semejante hacia los círculos gubernamentales y del poder. Se ve que su experiencia como alcalde de Carmel le hizo salir más que escaldado de la política.
Hola de nuevo, Eduado
Perdona mi ignorancia, que significa «escólico» , palabra que aparece en las primeras líneas de esta entrada.
Ya me he leido unos cuantos libros de John Connoly, tengo que reconocer que me gusta la forma en que escribe.
Recomiendame algún libro, si tienes un momento.
Un saludo, Víctor
No estoy del todo seguro, pero escólico (scholic en inglés) parece ser un neologismo inventado por Dan Simmons, el autor de Olympo. Por cierto, te la recomiendo, Víctor, pero todavía te recomiendo más la anterior, Ilión (la una y la otra se han publicado en Ediciones B, Colección Nova; lo malo es que cada una de ellas se ha publicado en dos volúmenes y, claro, cuestan un pastón; no sé si hay edición de bolsillo.
En realidad, el término más apropiado para designar al personaje de Hockenberry sería el de escoliasta, que significa ‘persona que interpreta y comenta los textos antiguos’. Se le llama así porque Hockenberry se dedica a dar testimonio de una nueva Ilíada, de lo que acontece en una nueva guerra de Troya. En ella combaten los griegos y los troyanos, pero no los de Homero, sino los de una Tierra situada en un universo alternativo. Y junto a ellos luchan también dioses que no son sino posthumanos (humanos muy evolucionados, con una tecnología asombrosa), que han resucitado a Hockenberry y le exigen que anote su testimonio de la guerra.
¿Qué, te pica la curiosidad?
No he visto la película, pero habéis conseguido que me pique la curiosidad…la veré ;)
Me ha parecido muy interesante su comentario acerca de la película de Eastwood y observo que está bastante extendida la opinión de que tiene el «fallo» de unos personajes no suficientemente dibujados, lo que lleva a cierta dificultad en el seguimiento de la historia, ya complicada de por sí por la variedad de planos temporales y espaciales.
Sin embargo me parece que esa «vaguedad» o distancia es intencionada y contribuye al objetivo final de la película: deconstruir el concepto general de heróísmo a través de sucesivas antítesis para de las cenizas entresacar un héroe real y más puro.Si la película tuviera personajes más redondos, sólidos o nítidos, por muchas cualidades antiheróicas, y por lo tanto humanizantes y críticas, que tuvieran, nos sería imposible ver en ellos algo que no fuera su heriocidad. Después de todo uno siempre se pone de lado de los protagonistas, como ya demostró Eastwood en Un Mundo Perfecto. Es más difícil tomar partido o sentir admiración por algo que se mantiene en la distancia.
Las sucesivas antítesis nos van mostrando lo que un héroe no es: impersonal, inconcreto, mezclado indisolublemente con el grupo, carente de carisma…gris. Nos cuesta identificar a los protagonistas de la película así como a sus familiares y por lo tanto también identificarnos con ellos, requisito necesario para percibir emocionalmente su heroísmo. Durante mucho tiempo se nos ofrecen sólo visiones generales, de conjunto, y cuando el ojo de la cámara se fija en instantes de heroísmo lo hace con tanta discreción y humildad que cuesta reconocerlos.
La identificación, el reconocimiento del personaje eje, del verdadero héroe, es muy lento, el elemento impactante de su grandiosidad queda minimizado y disuelto, así como el hijo va conociendo a su padre sólo gradualmente – y no del todo – y cuando ya casi se ha «ido». Heroísmo y realismo se funden ahora y se hacen creíbles como no me han resultado creibles los héroes bélicos quizás desde que William Wyler nos los describiera en «Los mejores años de nuestra vida», película de 1946 con la que «Banderas de nuestros padres» tiene muchos puntos en común, y no sólo la crítica a la instrumentalización del concepto de heroísmo por parte de un país.
Estoy bastante de acuerdo con tus puntos de vista, Beatriz. Cuesta hacerse a los personajes de Banderas de nuestros padres, y por eso la película gana muchos enteros al final, cuando se completa el proceso de descubrimiento de los personajes, y conocemos todos los detalles de sus vidas: el heroísmo cotidiano de Bradley (que, según su propio hijo, ha sido el mejor padre posible), los tristísimos y desoladores años finales de Hayes, las decepciones y renuncias que sufre Gagnon. Esas vidas son rescatadas por la búsqueda y la reivindicación que ha protagonizado el hijo de Bradley, y con ello adquieren una dignidad muy superior a la de su tragicómico peregrinaje por las ciudades americanas, como héroes de guerra más bien falsos.