
Quienes de un modo u otro nos hemos convertido en propagandistas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de las bondades de Internet en la actividad educativa, haríamos bien en preguntarnos todos los días si los modos de pensar, trabajar y relacionarnos que fomentamos, las propuestas que hacemos, los servicios, aplicaciones y herramientas que divulgamos, son siempre los más adecuados, los más rentables desde el punto de vista pedagógico e incluso los más educativos, en el sentido más general del término.
Es una reflexión que me hago a menudo, aunque no siempre la admito abiertamente o la sitúo en el lugar que requiere. Por ejemplo (y si esta declaración se entiende como una crítica va en primer lugar contra mí mismo, porque soy partícipe de la contradicción e incluso la he propagado con los medios a mi alcance), más de una vez he creído que la utilización de recursos TIC en actividades de fomento de la lectura en el ámbito escolar no deja de ser un contrasentido, porque de la misma manera que aprendemos a andar andando, y a montar en bici pedaleando (y cayéndonos, y arañándonos las rodillas y los codos), debiéramos enseñar a leer leyendo libros y comentándolos, en vez de propiciar actividades que a menudo tienen con el acto de la lectura personal (y con las condiciones singulares de atención, concentración y silencio que tal acto exige) una relación más bien marginal, episódica o artificiosa.
En todo caso, tras haber leído Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?, del escritor norteamericano Nicholas Carr, esa parada para reflexionar y tomar distancia con respecto al habitual entusiasmo hacia todo lo que sucede en la Red y hacia su prolongación automática en la teoría y la práctica educativa me parece de todo punto ineludible. Adelanto ya que no propongo ninguna clase de abjuración ni de renuncia, y que al igual que Carr estoy convencido de que Internet, sus códigos, medios, formatos, mensajes, hábitos y herramientas están aquí para quedarse y para enriquecer nuestro aprendizaje y nuestra experiencia de la realidad. Simplemente señalo, como hace Carr (pero antes lo hizo McLuhan, a quien el autor de Superficiales cita con frecuencia), que ni las tecnologías ni los medios e comunicación son inocentes, que todos ellos tienen profundas implicaciones en nuestra actividad mental, en nuestros procesos cognitivos, y que quizás no todas esas implicaciones sean siempre positivas. En todo caso, estoy convencido de que si hay alguna profesión para la que tal reflexión resulta inexcusable, ésa es la docencia, porque a los docentes nos corresponde definir, elegir, graduar y en último término poner en práctica los métodos y los recursos educativos con los que han de formarse las nuevas generaciones.
La tesis que defiende Nicholas Carr en este libro -que el cerebro es un órgano plástico, modificable por los herramientas que utiliza, y en especial por lo que denomina “tecnologías intelectuales”, es decir, por “las herramientas que utilizamos para ampliar y apoyar nuestra capacidad mental” (p. 62), y que Internet puede debilitar funciones cerebrales como el pensamiento profundo, la capacidad de abstracción o la memoria- no sólo es abiertamente polémica, sino incluso provocadora, pues apunta contra los propios fundamentos del optimismo tecnológico que parece habernos embargado a todos los habitantes del mundo desarrollado con las innumerables promesas y seducciones de la Red. Yo reconozco haberme sentido molesto por algunos pasajes que diagnostican con precisión mis propias adicciones, mis limitaciones y mis renuncias (de ello he tratado alguna vez en este blog, como por ejemplo en el artículo Entre 140 y 14361 caracteres, aunque lo haya hecho de manera un tanto elíptica), pero también secretamente aliviado al reconocer en la voz de Nicholas Carr las mismas intuiciones que he manifestado, más en privado que en público, en más de una ocasión.
Convendría señalar a quienes no han leído el libro y sin embargo se apresuran a despacharlo con descalificaciones sumarias –“el miedo de siempre a lo nuevo”, “ya estamos otra vez con la manida idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor”, “una nueva encarnación de la ideología ludita” y otras invectivas semejantes– que Superficiales está muy lejos de ser la típica jeremiada del enemigo acérrimo de la innovación tecnológica, y que tampoco se trata de uno de esos panfletos alarmistas que toman el rábano por las hojas y se quedan en lo anecdótico. Por el contrario, el tono y propósito del libro quedan muy claros en la entrevista de Bárbara Celis en El País; cuando la periodista, fiel a su necesidad de buscar un titular llamativo, le pregunta a Carr “¿Hay alguna receta para salvarnos?”, éste le responde:
Mi interés como escritor es describir un fenómeno complejo, no hacer libros de autoayuda. En mi opinión, nos estamos dirigiendo hacia un ideal muy utilitario, donde lo importante es lo eficiente que uno es procesando información y donde deja de apreciarse el pensamiento contemplativo, abierto, que no necesariamente tiene un fin práctico y que, sin embargo, estimula la creatividad. La ciencia habla claro en ese sentido: la habilidad de concentrarse en una sola cosa es clave en la memoria a largo plazo, en el pensamiento crítico y conceptual, y en muchas formas de creatividad. Incluso las emociones y la empatía precisan de tiempo para ser procesadas. Si no invertimos ese tiempo, nos deshumanizamos cada vez más. Yo simplemente me limito a alertar sobre la dirección que estamos tomando y sobre lo que estamos sacrificando al sumergirnos en el mundo digital. Un primer paso para escapar es ser conscientes de ello. Como individuos, quizás aún estemos a tiempo, pero como sociedad creo que no hay marcha atrás.
En la respuesta de Carr tal vez se pueda detectar algún atisbo de soberbia intelectual, pero ésta es una actitud que, si existe en la persona, no es fácil de rastrear en una obra muy potente, sólida y bien fundamentada, pero al mismo tiempo muy accesible, elegante en sus razonamientos (el pragmatismo y la naturalidad típicos de los ensayistas anglosajones se advierten en la fluidez y claridad del discurso argumentativo) y muy bien escrita. Por muy hostil que se muestre con respecto a las ideas o fenómenos que analiza, Carr siempre adopta el tono educado y cordial del polemista convencido de la profundidad y el rigor de sus argumentos, que no necesita levantar la voz o hacer gestos teatrales para llamar la atención sobre un punto débil de una argumentación, sobre una contradicción poco visible o sobre las turbiedades éticas que se esconden bajo la superficie aparentemente aséptica de la tecnología y sus artefactos.
A pesar de su densidad y del aparato académico (las setenta últimas páginas incluyen notas, bibliografía y un índice analítico muy útil), Superficiales no es en modo alguno un libro para especialistas, y de hecho cualquier persona medianamente informada podrá seguirlo sin mayor esfuerzo. A diferencia de tantos ensayos que se desinflan por el camino, el libro gana enteros en su transcurso, quizás por el hecho de que su autor sabe mantener en todo momento la atención de los lectores gracias a una combinación muy atinada de vivencias personales, anécdotas históricas (por ejemplo, las que cuenta en el capítulo 2, a propósito de Friedrich Nietzsche y su máquina de escribir, en el capítulo 8, donde evoca la experiencia del novelista Nathaniel Hawthorne en un claro del bosque de Sleepy Hollow, o en las páginas 244-245 del capítulo 10, en las que transcribe la estupenda conversación entre el programa ELIZA y uno de los estudiantes que se encargaron de evaluarlo), y datos, opiniones y puntos de vista procedentes de muy diversas fuentes: neurobiología, sociología, psicología y psiquiatría, teoría e historia de los medios de comunicación, informática, antropología, historia cultural, ciencias del comportamiento humano y animal, economía, literatura, tecnología industrial, etc.
Carr maneja sus fuentes de información con una fluidez y una seguridad deslumbrantes, y tiene la virtud, tan rara y tan valiosa en un ensayista, de hacer apasionante lo abstruso y comprensible lo difícil. Por otra parte, los toques de ficcionalización con los que sitúa a las figuras históricas e intelectuales en su contexto –los ya citados McLuhan, Nietzsche y Hawthorne, pero también a personas reales como Gutenberg, Joseph Weinzenbaum o los padres de Google, Sergey Brin y Larry Page y a personajes ficticios tan famosos en la cultura popular como HAL 9000– constituyen un sabio recurso literario que aligera la lectura, dramatiza hábilmente sus argumentos y por tanto refuerza su capacidad de convicción.
Es probable que existan algunas fallas en los razonamientos de Nicholas Carr (aunque lo cierto es que no es fácil encontrarlas), que los datos científicos que avalan sus tesis puedan ser refutados con nuevas experiencias y descubrimientos (véase, por ejemplo, el artículo Desmontando los mitos de la multitarea, de Dolors Reig), o que sus advertencias sobre las amenazas de la Red para el desarrollo del pensamiento complejo y la lectura profunda, víctimas de prácticas como el desenfreno de la multitarea, la comunicación compulsiva, el frenesí distractor del hipervínculo y la fragmentación de la lectura (uno de los capítulos del libro se titula, muy acertadamente, “Mentalidad de malabarista”), tengan el sesgo prejuiciado de quien se ha criado en el mundo analógico y sigue anclado en puntos de vista que se han visto superados por la evolución inapelable de la realidad.
En todo caso, bienvenidos sean esos defectos de perspectiva, bienvenida su actitud combativa contra algunas de las metáforas mecanicistas que parecen haberse impuesto en el lenguaje cotidiano (la mente como un ordenador, la memoria personal como un disco duro), y hasta la melancolía y el sentido de pérdida del ilustrado que se sabe derrotado de antemano (Carr tiene poca o ninguna esperanza en que sus puntos de vista vayan a cambiar el signo de los tiempos y llega a afirmar que la época del libro escrito, la “galaxia Gutenberg”, en la terminología de McLuhan, puede haber sido una breve excepción en la historia cultural del ser humano), pues el relativismo de quien disfruta de las ventajas de una alfabetización múltiple –en ningún momento Carr ignora o desprecia las ventajas de Internet y la utilidad de sus herramientas y servicios– sitúa al autor en una posición idónea para lanzar unas cuantas advertencias que no por ir a contracorriente deben ser ignoradas.
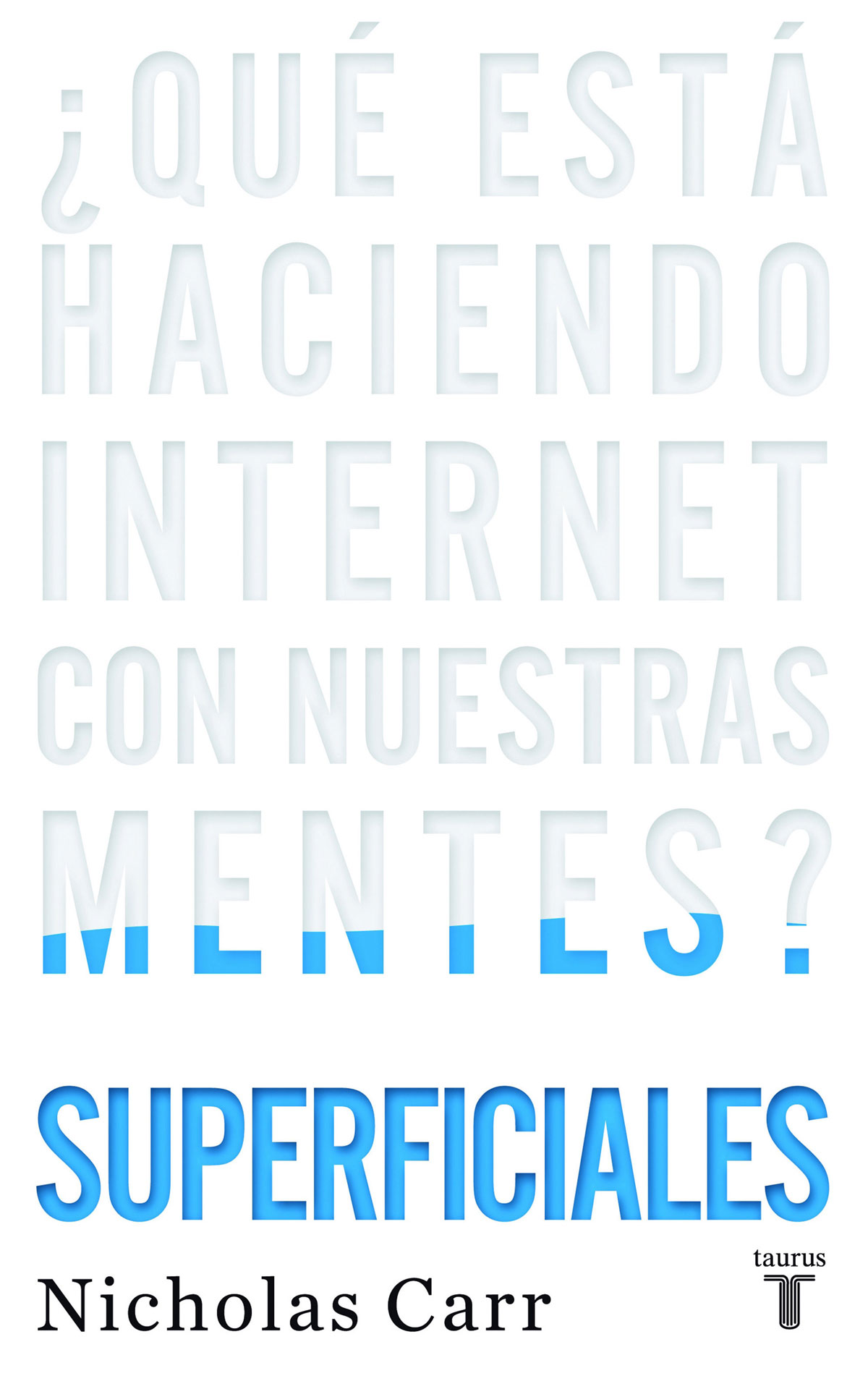
Por ejemplo, las que forman parte del capítulo 8, “La Iglesia de Google” (pp. 183-215), seguramente el más aguerrido y polémico (tan beligerante que en algún momento roza los argumentos ad hominem) y quizás también uno de los mejores, por no decir el mejor del libro. Recomiendo vivamente su lectura a todos los internautas, sobre todo si son profesores, porque descubrirán perspectivas en las que es muy probable que no hayan reparado. Al comenzar a leerlo, yo suponía que Carr arremetería contra la hipertrofia de Google en la Red o contra su poder omnímodo en el almacenamiento y explotación de toda clase de datos personales, pero, sin olvidar estas críticas, su enfoque es más sutil y mucho más inquietante. Lo que en última instancia preocupa a Carr es que los algoritmos de Google, en los que advierte una concepción limitada e interesada de la mente humana –“la creencia taylorista de que la inteligencia es resultado de un proceso mecánico, una serie de pasos discretos susceptibles de aislarse, medirse y optimizarse” (p. 211)–, acaben por convertirse en un modo de deglutir, fragmentar y atomizar la complejidad del pensamiento humano. El cierre del capítulo, por la vibrante reivindicación humanista que subyace a sus puntos de vista, me parece espléndido:
Google no es Dios ni Satanás; y si hay sombras en el Googleplex, no son más que delirios de grandeza. Lo preocupante de los fundadores de la empresa no es su infantil deseo de crear una máquina increíblemente guay que sea más lista que sus creadores, sino la torpe concepción de la mente humana que da lugar a tal deseo.
Antes de terminar esta reseña, quiero insistir en lo que señalé al principio: Superficiales es un libro que hay que leer, aunque sea para disentir y mostrar un razonable desacuerdo con las opiniones y los pronósticos de su autor. Desde la perspectiva educativa (que es un aspecto que Carr sólo trata ocasionalmente, pero que a mí me interesa sobremanera), y si es cierto que, como afirmaba el filósofo estagirita, en el justo medio se halla la virtud, la alfabetización tecnológica y sus prácticas asociadas, que tanto se demandan desde todas las instancias oficiales y tanto peso está ganando en las metodologías docentes, no pueden convertirse en un expediente único, universalmente válido para todas las situaciones y todos los aprendizajes. La lectura atenta, silenciosa, reflexiva y profunda (que puede darse en multitud de soportes, pero sobre todo se ve favorecida por el formato y el soporte del libro en papel) no debiera quedar arrumbada en el almacén de los trastos pedagógicamente inútiles.
Nicholas Carr, Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?, Madrid, Taurus (Col. “Pensamiento”), 2011, traducción de Pedro Cifuentes, 341 páginas.



Eduardo, me has convencido. Voy a leer el libro, sobre todo porque algunos de los puntos de tu reseña me vienen preocupando desde hace algún tiempo.
Yo misma he tenido que hacer un ejercicio de reflexión sobre el uso personal y profesional que hago de las TIC y cómo me están afectando. Hay días que me he tenido que obligar a apagar todos los dispositivos para poder centrarme en la escritura de un texto o en la lectura de un artículo o libro. La Red es muy rica, pero también es una distracción constante. Consume mucho tiempo que invertido en otros quehaceres intelectuales quizá nos proporcionaría más beneficios.
Mañana salgo a comprar el libro, sin demora.
Discúlpame por haber tardado tanto en responderte, Lu, pero he estado muy ocupado haciendo el vago durante estas cortas vacaciones de Pascua. En todo caso, estoy seguro de que las magníficas actividades con que nos sueles obsequiar se beneficiarán de tu lectura del libro de Nicholas Carr.
Voy a ver si consigo alguna versión digital del libro :-)
Qué envidia me dais, Antonio, los que os habéis acostumbrado a leer en dispositivos digitales. Yo no lo consigo. El caso me recuerda a mis primeros intentos con el ratón, que en su día me pareció un invento diabólico. Antes de que comiences a buscar por entre los recovecos de la Red, te recomiendo que leas la reseña del libro de Nicholas Carr que publicó el otro día Juan José de Haro (a pesar de que yo no estoy del todo de acuerdo con algunas de sus valoraciones, pero lo cortés no quita lo valiente). Así tendrás más elementos de juicio.
Gracias; la vi y me acordé de la tuya :-)
Me he acostumbrado a mi booq, muy simple, sin conexiones ni distracciones, y alterno una lectura digital con otra tradicional. Es muy cómodo, sobre todo si se encuentran buenos libros a golpe de clic.
Yo tengo my Papyre es un estante, muerto de risa. Y Pilar y yo seguimos comprando libros en papel, que nos devoran la casa. Eso sí que es un argumento para un cuento fantástico…
Muy bueno. Lo leí a finales de febrero y comparto tus impresiones.
Un saludo,
Jesús Vélez
No todo el mundo está de acuerdo con Carr o con mis impresiones sobre el libro. Te recomiendo que leas la reseña que cito en la respuesta a Antonio Solano. Es de Juan José de Haro, alguien muy autorizado para opinar sobre la evolución de la Red.
Me ha ganado tu reseña, leeré el libro. Aproximadamente una semana que me lo recomendaron, pero no estaba seguro de adquirirlo. Pero encuentro, gracias a ti, que resultaría importante leerlo y probablemente hacerlo llegar a mis amigos profesores. Buen día.
Espero que te guste el libro, Jose.