
Hace años que no disfrutaba de una experiencia de lectura tan placentera y tan gozosa como la que he vivido en las últimas semanas con Disturbios, novela del escritor inglés James Gordon Farrell. Antes de enterarme de su publicación por la reseña de José Luis de Juan en Babelia, Farrell era para mí un completo desconocido, a pesar de que tanto por su trayectoria literaria como por su temprana y trágica muerte (fue arrebatado por un golpe de mar, mientras pescaba en la costa de Irlanda, a los 44 años), el escritor es bastante famoso en su país natal y en Irlanda, sobre todo a causa del ciclo novelístico denominado «la trilogía del Imperio» del que forman parte Disturbios (Troubles, 1970), The Siege of Krishnapur (galardonada con el Man Booker Prize de 1973); y The Singapore Grip (1978)1.
Disturbios ha sido considerada, de forma prácticamente unánime, como la mejor de todas las obras de Farrell. Más adelante profundizaré en sus muchos méritos literarios, pero baste decir por ahora que a ellos debe añadirse una circunstancia muy singular, ya que en 2010 recibió el prestigioso premio Man Booker Prize, al que no pudo acceder en 1970 por las modificaciones de la normativa del galardón que tuvieron lugar en aquel año. Es muy probable que este tardío reconocimiento haya impulsado a la editorial Acantilado a publicarla en España, pero en cualquier caso será difícil encontrar una distinción y una recuperación editorial más merecidas, porque Disturbios es una novela extraordinaria desde cualquier aspecto –argumento, planteamiento narrativo, escenario, personajes, elaboración artística, resonancias emotivas, relación con la realidad histórica de la época que retrata– que se pueda invocar en una crítica literaria.
El comienzo de la trama de la novela es fácil de resumir: tras reponerse de una neurosis de guerra derivada de sus dramáticas experiencias en las trincheras de la Gran Guerra, el comandante retirado Brendan Archer viaja a Irlanda, para continuar sus relaciones con Angela Spencer, con quien mantuvo un breve affaire amoroso durante un permiso del militar en Brighton. El padre de Angela, propietario rural férreamente unionista, administra el enorme hotel Majestic en Kilnalough, localidad situada en la costa suroriental del país, frente a la costa de Gales. Cuando Archer llega al Majestic, se encuentra con una joven más bien esquiva y apática, y un hotel en completa decadencia: los clientes son pocos y de escasos recursos, las instalaciones se deterioran a ojos vistas, las plantas de interior crecen salvajes y los gatos proliferan sin control, hasta adueñarse de los salones y del bar. Con el discurrir de los acontecimientos, el comandante Archer se verá obligado a enfrentarse a los problemas del cada vez más arruinado Majestic, y a sus propias cuitas amorosas, primero con Angela y algún tiempo después con la joven irlandesa Sarah Devlin, al tiempo que alrededor del hotel y por todo el país crecen los «disturbios» (un eufemismo tradicionalmente aplicado al conflicto irlandés) originados por el enfrentamiento de los nacionalistas irlandeses con la policía y el ejército británicos.
Aunque el escenario, los personajes y la mayor parte de los hechos que se relatan en la novela sean ficticios (hasta donde yo sé, nunca han existido ni el hotel Majestic ni la localidad de Kilnalough, aunque sí localidades como Wicklow o Wexford, que se mencionan en el relato2, resulta bastante evidente para cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de la historia europea que la novela refleja muy de cerca la época de la guerra por la independencia de Irlanda, período que coincide en gran medida con el lapso temporal que abarca la trama, entre comienzos del verano de 1919 y el final de la primavera de 1921. Uno de los aspectos más fascinantes y mejor logrados de Disturbios es precisamente la reelaboración literaria de los hechos históricos, pues estos se mantienen durante la mayor parte del relato fuera del foco principal de la narración, a modo de fondo o escenario sobre el cual transcurren las vidas de los protagonistas, cada vez más afectados por la creciente violencia que recorre las tierras de Irlanda.
Raras veces Farrell presenta los «disturbios» del título de forma directa, sino mediante diversos recursos que definen una cierta distancia (irónica, meditativa, humorística, asombrada y hasta nostálgica) entre esos acontecimientos y los personajes principales del relato. A veces (las menos, aunque se trate de episodios muy importantes por sus consecuencias), son los protagonistas quienes asisten al desarrollo de una acción violenta o se ven personalmente afectados por ella; en otras ocasiones, el autor intercala en el desarrollo del relato breves fragmentos de noticias periodísticas, la mayor parte de las cuales versan sobre el conflicto irlandés y se caracterizan por un tono deliciosamente anacrónico; también es frecuente que diversos personajes refieran sucesos y acontecimientos de los que han tenido conocimiento por vía indirecta, recurso que hace posible muchos episodios cómicos, derivados de malentendidos, de reacciones exageradas o injustificadas, y de las variadas extravagancias que caracterizan su comportamiento.
La lucha entre los nacionalistas irlandeses y sus adversarios está narrada a partir de la perspectiva del comandante Archer –cuya experiencia en la guerra le ha vacunado de forma duradera contra la palabrería patriotera y los excesos chovinistas–, para quien el conflicto adopta desde un principio una calidad peculiar, unas veces absurda o grotesca, otras veces cómica y en alguna ocasión hasta abiertamente incomprensible, que choca con la racionalidad y sensatez propias de su carácter. Este contraste se pone de relieve abruptamente en su primer encuentro con Sarah Devlin, la joven católica de la que acaba enamorado. Cuando Sarah reprocha al comandante su pertenencia a la clase dominante, Archer le responde: «Tengo la esperanza de no ser tan intolerante […]. Pienso que no hay ninguna necesidad de prescindir de la razón simplemente porque uno esté en Irlanda», a lo que la joven replica con una frase de demoledora sinceridad: «En Irlanda debe usted elegir su tribu. La razón no tiene nada que ver con eso» (p. 45). Esta perspectiva no elimina el dramatismo de los asaltos, asesinatos, represalias y venganzas que se suceden en la novela, pero sirve al menos para teñirlos de un tono difícil de definir (no me atrevo a utilizar el término «humorístico», pues aunque no sea del todo inexacto, puede dar lugar a engaño), pero en todo caso muy bien logrado desde el punto de vista literario. El primer episodio del conflicto irlandés en el que se ve involucrado el comandante Archer –la persecución de un grupo de fenianos que al parecer han sido vistos merodeando por los alrededores del hotel Majestic, en la que participan el dueño del hotel, Edward Spencer, su hijo Ripon, el propio Archer y varios huéspedes del establecimiento, algunos vestidos y armados de forma estrambótica (pp. 35-41)– es muy representativo de la actitud que adopta toda la novela en relación con ese marco histórico.
El peculiar distanciamiento entre la realidad de la rebelión irlandesa y los hechos relatados en la novela tiene mucho que ver con el espléndido retrato del escenario y los personajes que lo habitan. Es cierto que el gigantesco hotel Majestic (más de trescientas habitaciones, enormes instalaciones, un aspecto imponente), constituye un símbolo evidente de un mundo en decadencia y de una época que se desliza de forma ineluctable hacia su final, pero sobre todo es un logro literario de primer orden, por la importancia que adquiere desde el comienzo de la novela como punto focal de la narración (el relato arranca con una presentación del hotel, a modo de gran plano general, en un momento temporal que se sitúa tras el final del tiempo interno del relato, como una anticipación o prolepsis del desenlace) y la enorme convicción que Farrell consigue trasladar a todos y cada uno de los episodios que tienen lugar en su interior, muchos de ellos memorables: la primera descripción de la abrumadora exuberancia vegetal del Patio de las Palmas, momento en el que Archer se reencuentra con Angela tras su llegada al hotel (pp. 28-30); la evocación del acristalado salón de baile durante su época de mayor esplendor (pp. 86-87); las diversas escenas que narran cómo las prolíficas camadas de gatos se apoderan del bar Imperial (pp. 88-90, 135, 183-184); los sabrosos detalles con que el narrador ilustra la temporada de whist, juego en el que se refugian los huéspedes del Majestic para matar el tiempo de las largas tardes otoñales (pp. 277 y ss.); la descripción del cuarto de ropa blanca donde se acomoda el comandante para huir del frío y dar rienda suelta a sus castas fantasías con Sarah (pp. 312-314); la preparación de los adornos navideños (pp. 361-363); todo el extraordinario episodio del baile de primavera (pp. 391 y ss.); o los alarmantes síntomas de la ruina progresiva del edificio, que culmina en la extraordinaria escena de su destrucción (pp. 533-534).
Los propietarios y huéspedes del hotel Majestic forman parte de la minoría protestante y unionista de Irlanda, una comunidad cuya posición social, política y económica se destaca simbólicamente en la novela mediante la ubicación física del edificio, levantado sobre una península de la costa sur de la isla, de cara al mar y de espaldas a la tierra irlandesa. Sobre este orgulloso aislamiento medita en muchas ocasiones el comandante Archer, que acaba por sentirse totalmente distanciado de «la endogámica aristocracia protestante, cuyo rostro iba refinándose progresivamente hasta convertirse en una especie diferenciada y lujosa que había regido Irlanda durante casi quinientos años» (pp. 405-406). Además, hay que tener en cuenta que los Spencer, sus amigos y huéspedes comparten el rasgo de una singularidad o abierta extravagancia, por momentos vodevilesca, que adopta muy diversas formas: la afición de Edward Spencer por la cría de perros y lechones y los absurdos experimentos biológicos, por no hablar de su megalomanía, fanatismo ideológico y progresivo alejamiento de la realidad, el donjuanismo sinvergüenza de su hijo Ripon, la amoralidad y la inconsciencia destructiva de sus hijas gemelas Faith y Charity (como dice Sarah, «con aquellas dos chicas […] las cosas tenían por costumbre empezar de una forma divertida y acabar dolorosamente», p. 165), las manías y rarezas de las ancianas que se hospedan en el hotel, cuya mejor representación es la abuela de las gemelas, la señora Rappaport, perdida en los ensueños de un brumoso pasado colonial que confunde con los disturbios irlandeses y le impulsa a pasearse por el hotel con un revólver al cinto3.
También los católicos irlandeses que trabajan en el hotel o viven en la cercana localidad de Kilnalough comparten de una manera u otra este desquiciamiento general. Así, por ejemplo, el viejo criado Murphy exhibe abiertamente una indiferencia que no es más que la máscara de un odio feroz hacia sus amos, y que culmina en un furioso acto de locura; la cocinera, por su parte, es tímida y esquiva hasta la exasperación y practica un lenguaje incomprensible que irrita sobremanera al comandante Archer. Otros personajes de más relieve también presentan rasgos de esa tendencia a la excentricidad que es signo distintivo de la novela; así ocurre con el viejo doctor Ryan, casi siempre semidormido y ausente, aunque muy lúcido, que repite a modo de cantinela una de las frases que podrían destacarse como emblema de Disturbios: «La gente es insustancial. No dura, no dura nada» (p. 533); o con el nieto del médico, Padraig, que solo piensa en conseguir un puñado de plumas de los pavos reales y acaba convirtiéndose en el blanco predilecto de las bromas y los juegos subidos de tono de las gemelas. Incluso un personaje tan importante como el de Sarah Devlin, mucho más complejo y matizado que los anteriores, que al principio de la novela aparece en silla de ruedas (luego se recupera sin que la novela proporcione una explicación clara de su dolencia, lo que deja en el aire la verdadera naturaleza de su invalidez), se comporta de forma inconstante, caprichosa y hasta cruel en sus relaciones amorosas con el comandante Archer, hasta el punto de que en ocasiones el protagonista queda sumamente desconcertado por el modo de actuar de la muchacha.
Sobre estos personajes destaca la figura literaria del comandante retirado Brendan Archer. Es un hombre decente, honrado y ecuánime, con un elevado sentido del deber y hasta del sacrificio personal, virtud que demuestra cuando decide quedarse en el hotel, tras la marcha de sus dueños, del personal de servicio y de gran parte de sus huéspedes, y a pesar de la amenaza de ruina y de los ataques de los fenianos, a causa de un impulso que tiene mucho de romántico y algo de meditado fatalismo. Con todo, Archer no es un héroe, sino más bien un hombre corriente que en parte está sobrepasada por las circunstancias y en parte se ve obligado a sobreponerse a ellas. Tampoco carece de defectos, como la timidez con las mujeres y la irresolución, hasta el punto de que en más de una ocasión el lector tiene ganas de cruzar la frontera imposible de la ficción y soltarle a la cara un exabrupto (algo, por cierto, que Sarah hace en más de una ocasión). J.G. Farrell ha construido un personaje literario inolvidable, que respira humanidad en todas y cada una de las páginas del libro, sin perder los rasgos característicos –la buena crianza, el arrojo, la reticencia y el pudor sentimental: «el sentimiento le inspiraba recelo y siempre le habían gustado más los hechos…» (p. 18)– que son tan habituales en los gentlemen de la literatura anglosajona. Sus relaciones amorosas, reiteradamente postergadas o frustradas no sólo por su propia indecisión, sino también por agentes externos (en el caso de Angela Spencer la enfermedad de la joven, y en el de Sarah Devlin unas veces un obstáculo material inoportuno, otras algún personaje que interrumpe los abrazos y besos de los enamorados), constituyen una constante del relato que en diversos episodios resulta cómica, pero conforme avanza la novela va tiñéndose de una dolorosa melancolía, hasta concluir con un párrafo final que es una autentica maravilla de emoción y elegantísima tristeza.
Aunque en ningún momento pierda el entrañable carácter prototípico al que ya me he referido, Archer no es un personaje estereotipado ni anclado en convicciones inalterables, ya que a pesar de su posición social y de su implicación personal en la defensa del Imperio Británico, poco a poco comienza a comprender la rebeldía del pueblo irlandés ante las injusticias –la pobreza y el hambre, los intolerables privilegios de la aristocracia unionista, las venganzas, tropelías y abusos cometidos por las acosadas fuerzas del orden británicas– que ha venido sufriendo desde tiempo atrás. Acompasados con esta evolución se desarrollan los conflictos personales del comandante, y por tanto no creo que sea exagerado afirmar que sus silencios, indecisiones y torpezas, sus amargas decepciones amorosas, y también la frustración que le causa la imposibilidad de mejorar la imparable decadencia del hotel Majestic, del cual se convierte en algo así como un administrador sobrevenido, enfrentado a una tarea hercúlea, constituyen un acertadísimo eco interior de los «disturbios» que acontecen en el exterior. De hecho, estoy convencido de que este paralelismo, es decir, la conjunción entre mundo interior y mundo exterior, el equilibrio entre sentimentalidad y dimensión histórica, social y política, la extraordinaria puesta en escena literaria de las no siempre evidentes relaciones que existen entre el micromundo aristocrático y tarambana del hotel Majestic y la vida irlandesa que bulle, sufre y se rebela más allá de sus trescientas habitaciones, de los muros, tejados y cornisas que se caen a pedazos, a veces literalmente, sobre los desayunos de sus clientes, es una entre las muchas razones por las cuales Disturbios resulta ser una obra literaria tan lograda y tan convincente.
J.G. Farrell ha sabido aprovechar en todo su potencial el indiscutible encanto inherente a las historias de decadencia y pérdida. En efecto, uno de los rasgos del libro que más influyen en su recepción por parte del lector es la creciente sensación de que no hay remedio para la ruina del hotel y para el amargo destino que espera a muchos de sus habitantes, con los cuales se acaba simpatizando a pesar de sus defectos y chaladuras, o acaso tal vez por ellas. Aunque la desgracia esté matizada por los frecuentes raptos de humor y comicidad, aunque el sufrimiento y el dolor de los personajes protagonistas estén exentos de los matices más negros y truculentos de la tragedia, lo cierto es que sigue siendo desgracia. En el universo narrativo de Disturbios, la felicidad existe (qué hermosas las contadas escenas amorosas entre Brendan Archer y Sarah Devlin, hasta el punto de que a uno se le humedecen los ojos al recordarlas) pero sólo asoma en ocasiones, fugazmente, para ser enseguida interrumpida o frustrada. Un ejemplo sublime de este planteamiento se puede observar en la extraordinaria secuencia del baile de primavera, que ocupa una porción sustancial de la segunda parte del libro. La fiesta y el anhelado encuentro amoroso entre Brendan y Sarah, tan prometedores en sus inicios como catastróficos en su resolución, quedan en el recuerdo del lector como expresión de una delicada y conmovedora melancolía, de altísima belleza artística. Así lo subraya John Banville en su excelente prólogo para la edición de Acantilado, con la cita de un pasaje que no me resisto a reproducir:
Sarah bajó los ojos hacia su copa, estaba vacía; dio un golpecito ociosamente con la uña en el cristal y extrajo de él una nota fina y clara de una belleza dolorosa, sobre la que los melosos suspiros de los violines del estrado no tenían dominio alguno (p. 407).
Ahora bien, que no se engañen los lectores de esta reseña, pues hay pocas novelas por las que merezca la pena pagar el elevado peaje de la tristeza y la melancolía como en el caso de Disturbios, un relato muy ameno y entretenido, a menudo divertido y hasta chispeante, con toques de alta comedia, en el que el humor brota a cada paso con una naturalidad y un encanto incomparables. A veces lo humorístico arranca de una simple palabra, de una asociación insólita o una comparación llamativa; por ejemplo, véase cómo el narrador hace referencia a la menguante clientela femenina del hotel Majestic: «poco a poco, con el paso de los años y el descenso de la presión sanguínea, una a una se fueron muriendo» (p. 17); o la forma de presentar los trabajosos movimientos del doctor Ryan: «el comandante le vio subir las escaleras, pegándose a la barandilla como se pega un caracol a la corteza de un árbol» (p. 98); o el modo en que rebaja la tensión erótica de un inesperado intercambio de besos con Sarah: «Cuando se detuvieron para tomar aliento, cruzaron la mente del comandante, como antílopes asustados, pensamientos eufóricos» (p. 299). En otras ocasiones, el humor brota de la insólita perspectiva que adopta el relato ante una situación convencional, como ocurre cuando da cuenta del encuentro amoroso entre Angela Spencer y el comandante Archer durante el permiso de éste en Brighton («Se habían besado detrás de una pantalla de follaje y, buscando dónde apoyarse, había posado la mano con fuerza sobre un cactus, lo que había convertido en falsas muchas de sus palabras de despedida», pp. 17-18), o de la aplicación a asuntos sentimentales de un enfoque deliberadamente prosaico, relacionado con la condición de militar retirado de su protagonista, a quien el narrador retrata como «un viajero por un país sin cartografiar» (p. 300), un hombre que vaga «sin mapas ni brújula, por los campos de minas del amor» (p. 301).
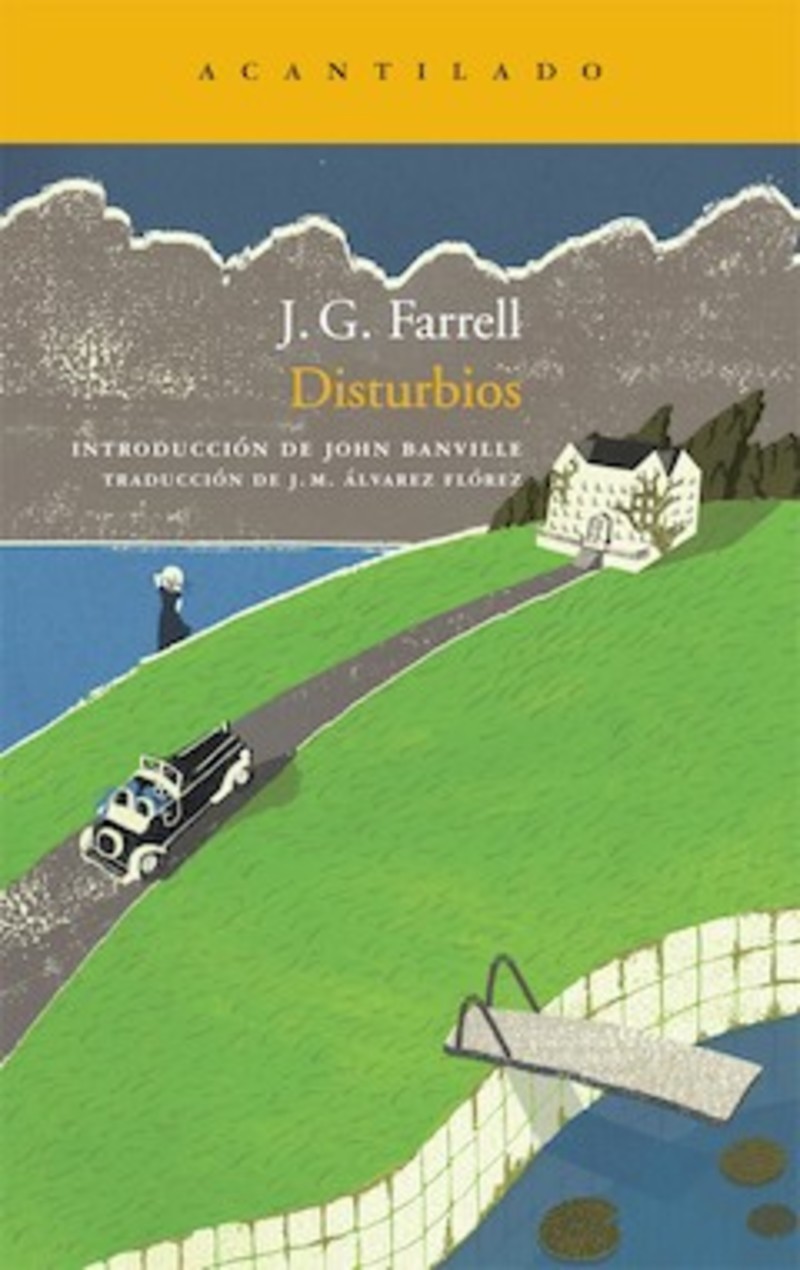
A menudo los episodios humorísticos destilan un sabor melancólico o incluso amargo, que proporciona a la novela una tonalidad muy singular, la de una «desesperación vaga y desvalida», como la caracteriza Banville en el prólogo (p. 11). Se podrían multiplicar los ejemplos, pero basten dos, ambos tomados de la larga secuencia del baile de primavera. El primero es la irrupción de una hembra de pavo real, en busca de «la majestuosidad verde azulada de larga cola que había sido su pareja» en el salón donde se está preparando el desayuno; la nerviosa gallinácea es el «el único cliente» de los camareros contratados para servir a unos clientes que hace ya horas que han abandonado el hotel (p. 455). El segundo es la escena en que el comandante Archer despierta en su cama, tras la agotadora velada, rodeado por las dos gemelas, a las que despide con sonoros azotes «en sus gordos traseros», ante la estupefacción de una de las criadas, que inevitablemente imagina lujuriosas escenas que en modo alguno han ocurrido (p. 456). Pero hay también episodios enteros tronchantes, de comicidad más abierta y hasta explosiva, como el ya mencionado de la persecución de los intrusos fenianos, la escena en que un enorme gato de color naranja y ojos «de un verde agrio», aposentado en el regazo de la señora Rappaport, se lanza con furia felina sobre el tocado con forma de faisán de la señorita Staveley, una de las clientas habituales del Majestic (pp 284-287), o la descripción de los horrores imaginarios a los que se enfrenta el envejecido, casi ciego y maloliente perro Rover, acosado por las hordas gatunas y aterrorizado por las sombras que a cada paso encuentra en su deambular por el hotel (pp. 340-341).
Como ha podido verse por algunas de las citas que he transcrito hasta el momento, el particular humor de Disturbios, ya desde el propio título de la novela, mantiene un vínculo muy estrecho con el recurso retórico tan típicamente inglés del understatement, que a su vez se relaciona con diversos aspectos de la actitud que adopta J.G. Farrell a la hora de enfrentarse a su universo narrativo. Me refiero a su preferencia por el tono menor, la atenuación, la reticencia y el pudor, al uso frecuente de la insinuación y la sugerencia a la hora de caracterizar a los personajes y recoger sus palabras y gestos, a una forma de contar a menudo elíptica o indirecta, que hace uso de detalles fragmentarios que se van completando y precisando con el decurso de la trama (véanse, por ejemplo, la delicadeza con que se tratan episodios como la enfermedad de Ángela, el tristísimo encuentro entre el comandante Archer y Sarah, al final del baile de primavera, o algunas de las escenas, entre eróticas y humorísticas, que comparte el protagonista con las gemelas Faith y Charity). Todo esto da como resultado un relato que incluso en los momentos más amargos discurre sin estridencias, con un equilibrio, mesura, armonía y elegancia que enseguida se convierten en reconocibles y gustosas señas de identidad de la novela.
Desde el punto de vista de la construcción narrativa, también Disturbios es una obra admirable, con un narrador omnisciente que al principio no parece tener relación con ninguno de los personajes, si bien algunos detalles hacen pensar que se trata de una voz irlandesa, cercana a la comarca y a la historia del hotel Majestic. No obstante, esa condición cambia en cuanto aparece en escena el comandante Archer, momento a partir del cual la mayor parte del relato adopta una perspectiva muy cercana a la de este personaje. Por otra parte, la muy convincente sensación de compacidad y unidad constructiva que se experimenta en la lectura tiene mucho que ver con la presencia abrumadora del escenario principal (no es de extrañar que algunas traducciones, como la francesa, hayan preferido titular la novela Hôtel Majestic), las tupidas relaciones entre la gran cantidad de personajes que pueblan sus páginas, y la estructura narrativa circular, cuyo espléndido arranque prefigura o anticipa un desenlace antológico, de extraordinaria potencia narrativa e imaginación visual, que a su vez se cierra con un párrafo final memorable. Solo por alcanzar la cumbre emotiva que se genera en ese párrafo –naturalmente solo se puede llegar a ella tras la lectura de las páginas anteriores– merece la pena leer esta espléndida, inolvidable novela.
Tras leer Disturbios (no he dicho hasta el momento que cuenta con una excelente traducción al español, a cargo de J.M. Álvarez Flórez), me ha faltado tiempo para ponerme a la tarea de completar mi conocimiento de la obra de J.G. Farrell. Cabe preguntarse cuál hubiera la fortuna literaria del escritor británico de haber vivido más tiempo4 (Salman Rushdie declaró en cierta ocasión que «si no hubiera muerto tan joven no hay duda de que sería hoy día uno de los mayores escritores del mundo»), pero, más allá de ociosas especulaciones, los lectores siempre podremos reconocer su valía con el homenaje que queda a nuestro alcance, es decir, la lectura de sus libros. Por lo que a mí concierne, de momento ya he conseguido la edición de Anagrama de El sitio de Krishnapur, que espera ansiosamente su turno al lado de mi sillón de lectura favorito5. Mientras aguardo el momento de leer la segunda parte de la «trilogía del Imperio», cuento los días que faltan para que la editorial Acantilado publique El sitio de Singapur, que combina dos de mis pasiones: la recién adquirida sobre la obra de J.G. Farrell, y la Segunda Guerra Mundial, tema este último al que ya he dedicado unos cuantos artículos de La Bitácora del Tigre6.
J.G. Farrell, Disturbios, Barcelona, Editorial Acantilado (Col. «Narrativa», 189), 2011, 537 páginas. Traducción de J.M. Álvarez Flórez.
- En 2008 la editorial Anagrama publicó El sitio de Krishnapur, traducción española del segundo volumen de la trilogía. Por su parte, la editorial Acantilado ha anunciado para el año 2012 la traducción al español de la tercera novela, con el título La defensa de Singapur.[<-]
- El asunto de la localización del hotel Majestic no está del todo claro, seguramente porque Farrell así lo quiso. Recientemente se ha sugerido que el escenario puede ser el condado de Waterford. Véase, a este respecto, Location of Majestic Hotel in JG Farrell’s Troubles found.[<-]
- A pesar de lo que acabo de decir, conviene tener en cuenta que las clientas habituales del Majestic no son unos personajes tan patéticos y absurdos como pueda parecer a primera vista. Un resto de los anticuados valores imperiales que encarna un personaje como el la señora Rappaport persiste en estas mujeres, cuyo coraje y determinación sobreviven hasta el final de la novela, con una intervención decisiva que salva, in extremis, la vida del comandante Archer.[<-]
- Curiosamente, el trágico destino del escritor puede verse prefigurado en un par de episodios de la novela: el primero es la narración de una tempestad otoñal cuyas aguas embravecidas parecen, por un efecto de perspectiva, a punto de arrastrar al mar al orador de un mitin político-religioso (p. 328); el segundo es la tormenta de primavera que se lleva volando las tejas del hotel Majestic, cuyo relato ocupa varias página a partir de la 467.[<-]
- Algunos detalles de la historia personal de la señora Rappaport en la India, como por ejemplo la alusión a la rebelión de los cipayos, cuando a las mujeres de las guarniciones inglesas asediadas se les enseñó a disparar revólveres y a guardar la última bala para sí (p. 400), seguramente prefiguran motivos de la trama de la segunda parte de la «trilogía del Imperio».[<-]
- La acogida crítica de la traducción al español de la novela de J.G. Farrell ha sido, en líneas generales, muy positiva. Los interesados en contrastar mis opiniones sobre Disturbios pueden consultar las reseñas de José Luis de Juan, Javier Fernández de Castro, Rodrigo Fresán, Rafael Martín y Patricio Pron.[<-]



Con esta reseña no puedo menos que apuntar el título, la leeré seguro
Buenos días Eduardo,
En fin divertida y estravagante novela, muy bien escrita por cierto, con parrafos tronchantes y cinicos comentarios.
Me ha gustado.
Pobre comandante, estos ingleses….
Frase : «La vida es insustancial. No dura, no dura nada…»
Me alegra que te haya gustado, Víctor. Hace unas cuantas semanas leí también El sitio de Krishnapur (Anagrama) del mismo autor. También me gustó mucho, aunque algo menos que la anterior.
gas que tragicomedia mas larga
Cielos, Eduardo, has hecho una reseña tan amplia, tan completa, tan…impecable, que me parece que poco queda que decir del libro y del autor. Acabo de terminar su lectura y me has ido quitando las palabras de la boca cuando me he puesto a intentar reseñarlo.Después de leerte me volvería a leer el libro.
Yo sí he leído «El sitio de Krishnapur», y me pareció excelente, desternillante, en fin, una gozada. Pero «Disturbios» es aún mejor. La capacidad del autor para crear situaciones inverosímiles que a la vez nos hace considerarlas casi como normales,es pasmosa. En fin, enhorabuena, pues. Y encantada de haber dado con este sitio.
Gracias por los elogios, Ariodante. Yo también leí hace unos meses El sitio de Krishapur, y estoy completamente de acuerdo contigo: se trata de una novela excelente, pero Disturbios es todavía mejor. A ver cuándo llega la tercera parte de la trilogía, que estaba prevista para este año 2012.
Ya me han comentado desde Acantilado que este año al parecer no podrá ser.(me ha quedado rimoso) Probablemente, para el siguiente…confiemos en que sea así. Saludos!
Habrá que esperar. Gracias por la información.