
Desde que era muy niño, he sentido una gran fascinación hacia el arte paleolítico. Siempre que tengo ocasión me gusta visitar las cuevas y abrigos prehistóricos, y sobre todo aquellos que albergan testimonios de las más tempranas manifestaciones del genio artístico de la humanidad. Sobre alguna de estas visitas, como por ejemplo la que hicimos Pilar y yo a la reproducción de la cueva de Lascaux en julio del año 2005, ya he dado cuenta en este blog.
Este año también hemos emprendido alguna excursión paleolítica por tierras asturianas y cántabras, aprovechando unos días de vacaciones en la localidad de Ribadesella, que nos ha obsequiado generosamente con sidra, leticias, pescado fresquísimo, bellos paisajes y otras delicias cantábricas, como la lluvia en todas sus variantes, desde el melancólico orbayu al chaparrón veraniego en toda regla. Somos chicarrones del norte y por tanto las inclemencias meteorológicas no nos han arredrado, pero es que además Asturias abunda en atractivos que el visitante no debe ignorar aunque caigan chuzos de punta.
Por citar solo algunos, el puente “romano” sobre el Sella, en Cangas de Onís, con una arcada central de una elegancia tan sublime que no hay foto que le haga justicia; la delicadeza de Santa María del Naranco, cuya contemplación resulta doble o triplemente gozosa si el turista tiene la suerte de contar con un guía como el que nos tocó, ilustrado y socarrón; la playa de Santa Marina en Ribadesella, propiciatoria de largos paseos bajo la serena vigilancia de las mansiones que construyeron los indianos al borde del mar; los restaurantes especializados en pescado y marisco de Tazones (¡ah, cómo estaban los salmonetes!); las animadísimas calles de una localidad tan pintoresca como Cudillero; el espléndido entorno del cabo de Peñas, sobrevolado por gaviotas patiamarillas que parecían disfrutar de sus acrobáticas exhibiciones ante los turistas; las vistas apabullantes de los Picos de Europa desde el lago Ercina, que fue uno de los pocos, poquísimos, momentos de nuestro viaje en que brilló el sol…
Incluso nos dio tiempo a acercarnos por el colegio San Félix de Candás, donde trabaja el Prrofesor Potâchov de Moldavia, porque yo tenía curiosidad de echar un vistazo a los parajes frecuentados por uno de los principales agitadores del panorama TIC en España. Lamentablemente, ni siquiera llegamos a la puerta, ya que nos topamos con un grupo de agentes de la Guardia Civil que al parecer estaban enseñando a un pastor alemán las primeras nociones sobre la detección de drogas escondidas en automóviles; aclaro, para los posibles malpensados que lean estas líneas, que el vehículo objeto de las pesquisas del equipo antidroga no era el nuestro.
Otra visita frustrada fue la que habíamos previsto a la cueva de Tito Bustillo. Apabullados por las obligaciones turísticas y los múltiples atractivos asturianos, se nos fueron pasando los días, y cuando acudimos al Centro de Arte Rupestre para hacer la reserva y adquirir las entradas, ya era demasiado tarde, pues nos proponían una fecha que se salía de nuestros planes y presupuestos. Por tanto, y para compensar nuestra decepción, decidimos hacer una parada en el Museo de Altamira, durante nuestro viaje de regreso a Pamplona, y así disfrutar de las bellezas paleolíticas que se nos habían escapado en Ribadesella.
Antes de tratar sobre la visita al Museo de Altamira, voy a contar una breve batallita, pues la cueva de Altamira y la cercana localidad de Santillana del Mar constituyen algo así como un hito grotesco en la intrahistoria familiar. Yo visité la primera (me refiero a la cueva real, no a la reproducción moderna o neocueva que se muestra desde hace año a los visitantes) en el año 1969 o 1970, en compañía de mis padres y mis hermanos. Guardo un recuerdo muy vago de aquella visita, pero mi madre siempre me pasa por los morros una de mis más conspicuas travesuras infantiles, la que protagonicé al mezclar explosivamente chicle con pipas de girasol, resultado de cuya masticación fue una pasta pegajosa que –por motivos que nadie se explica– acabé extendiendo por el niki que a mis tiernos ocho o nueve años vestía. La prenda quedó tan dañada que acabó en la basura, y yo con algún pescozón, indiscutiblemente más que merecido.
Volviendo al presente, conviene destacar el hecho de que la neocueva de Altamira está tan bien realizada, y proporciona una sensación tan poderosa de realidad, que estuve a punto de sufrir un leve ataque del síndrome de Stendhal (supongo que la posición forzada del cuello, consecuencia de estar mirando al techo durante largo rato, también influyó en los ligeros vahídos que experimenté). Y qué decir del resto del espléndido museo, cuyas instalaciones, expositores, vitrinas y paneles son tan atractivos y están tan bien explicados que el visitante corre el riesgo de dejarse la mañana entera entre sus salas. Nosotros invertimos un par de horas, que se pasaron como en un suspiro. De la tienda del museo nos trajimos unos cuantos recuerdos: un par de libros, una libreta de notas, posavasos, marcadores de páginas, naipes, etc.
De los dos libros que compré, el primero, titulado Museo de Altamira, de apenas 32 páginas, no es más que una brevísima guía que destaca por sus cuidadas ilustraciones, pero el segundo tiene bastante más enjundia. Me refiero a de Los pintores de las cavernas. El misterio de los primeros artistas, del periodista norteamericano Gregory Curtis, un recorrido por la historia de los descubrimientos más importantes del arte paleolítico y al mismo tiempo una recopilación de las principales interpretaciones sobre su función y sentido. Lo compré sin tener ninguna referencia previa, simplemente atraído por el resumen de su cubierta, pero lo he leído casi de un tirón, pues el libro destaca por la calidad de su escritura, la amenidad del tono narrativo y la cotidianidad y cercanía que imprime el autor a todos los datos, especulaciones y reflexiones, incluso a los más técnicos o especializados.
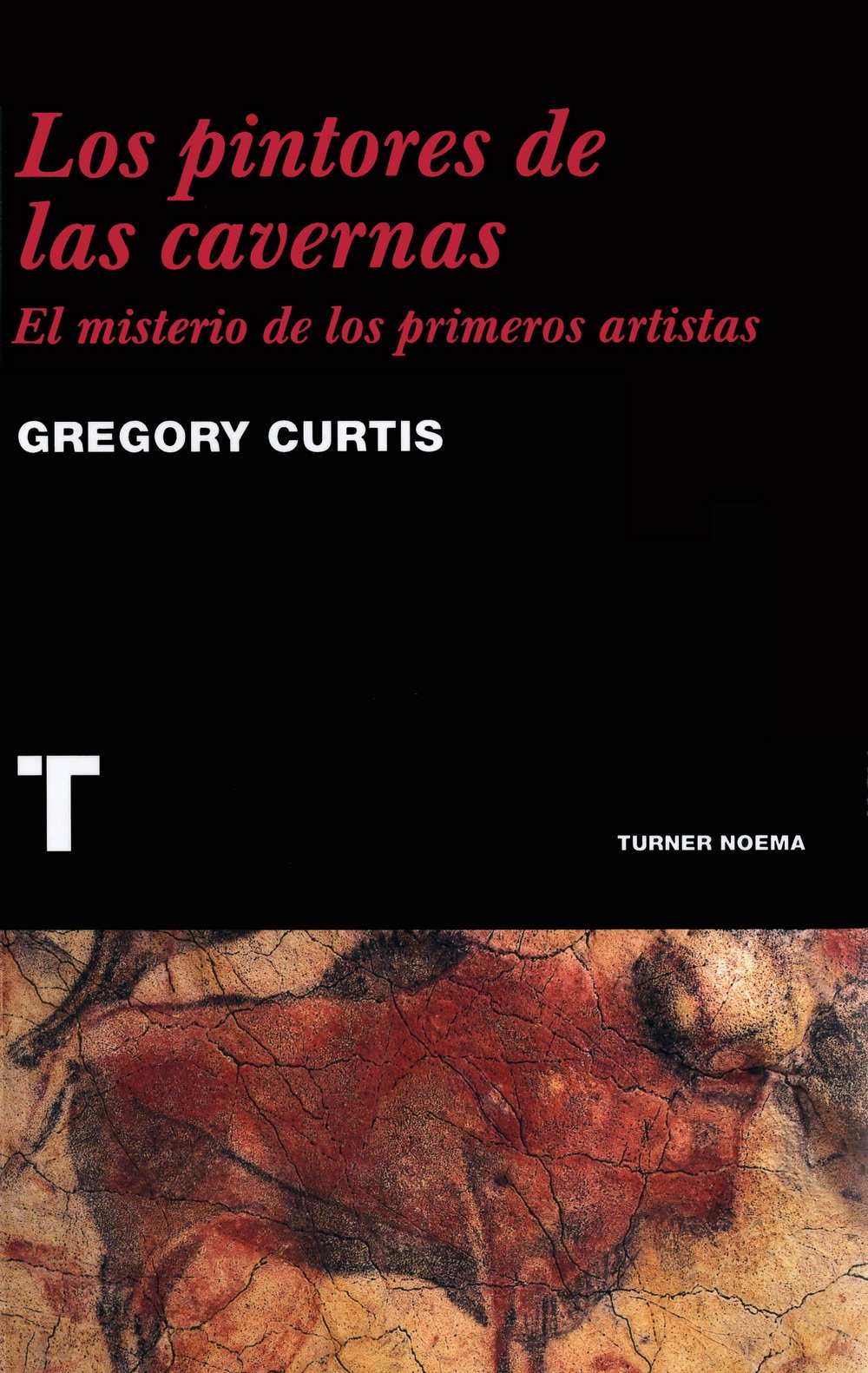
Por el libro desfilan personajes fascinantes, como Marcelino Sanz de Sautuola, descubridor de las pinturas de Altamira, con su triste carga de precursor incomprendido a la espalda, la hercúlea figura del abate Henri Breuil (el “papa” de la Prehistoria), o las de Annette Laming-Emperaire y André Leroi-Gourhan, brillantes renovadores de las interpretaciones sobre el arte paleolítico. La descripción de la personalidad y el trabajo de estos y otros investigadores, con sus luces y sus sombras, se caracteriza por la brillantez y capacidad evocadora que exhibe el autor del libro a la hora de narrar los hallazgos que jalonan la historia de la investigación del arte paleolítico, como ocurre, por ejemplo, en el capítulo IV, dedicado a la cueva de Lascaux, o el IX, en el que narra el descubrimiento de la cueva de Chauvet. También destaca en toda la obra la plasticidad de las descripciones de Curtis, capaz de hacer brotar del papel imágenes sumamente sugestivas no solo de los animales pintados por los artistas prehistóricos, sino también de la vida cotidiana de las sociedades a las que pertenecían.
Tras haber expuesto y discutido por extenso las diversas interpretaciones sobre la función y sentido del arte paleolítico –la magia propiciatoria que defendió Breuil, la idea sobre la lucha contra la dominación de la naturaleza, enunciada por Max Raphael, la oposición entre los principios masculino y femenino, defendida por Leroi-Gurhan y Laming-Emperaire, el chamanismo propuesto por Jean Clottes y David Lewis-Williams– Curtis dedica el capítulo final del libro a exponer su propia interpretación, que culmina en un par de páginas finales espléndidas. La cita es larga, pero estoy seguro de que merece la pena:
Las cualidades que definen el clasicismo –dignidad, fuerza, elegancia, soltura, confianza y claridad– son también los principales rasgos de las pinturas parietales. Por encima de todo, la esencia del arte clásico es que aspira a imitar la realidad creando imágenes de las formas ideales de la naturaleza. En la era paleolítica, las formas ideales no eran el Discóbolo o el David. Eran caballos, bisontes, mamuts y el resto de especies que obsesionaban a aquellos primeros artistas, todos creados como ideales. […] Las pinturas rupestres se apoderan de las ideas, la elegancia, la confianza y la dignidad clásicas, y a ello se debe que nos resulten familiares y que parezcan una parte directa de nuestro patrimonio. Conectamos de forma tan íntima con el arte rupestre porque los maestros griegos y renacentistas nos enseñaron, sin siquiera ser conscientes de ello, a apreciarlo.
Para los artistas griegos, perfeccionar las formas de la naturaleza expresaba los ideales filosóficos más elevados. Lo mismo ocurre con los pintores de las cavernas. su arte repetitivo y plácido, pero cargado de belleza, basado en el perfeccionamiento de los animales hallados en la realidad, no fue solo la primera gran corriente artístico, sino la primera gran corriente filosófica: el primer intento que conocemos de someter a un orden coherente el caos del mundo (pp. 286-287).
Si he de juzgar por mi propia experiencia, Curtis tiene toda la razón del mundo. Uno ve las pinturas de Altamira –o las de Lascaux, da lo mismo– y siente una inmediata proximidad con los seres humanos que las pintaron, hace tantos miles de años. Esa súbita e inesperada cercanía provoca un efecto tan rotundo, tan hondo y tan intenso, que resulta difícil evitar las lágrimas de pura emoción y felicidad. Y eso, en los tiempos que corren, tiene un valor inmenso.
Gregory Curtis, Los pintores de las cavernas. El misterio de los primeros artistas, Madrid, Turner (Col. “Turner Noema”), 2009, 322 páginas.



Publicada una crónica de las vacaciones asturianas, y al mismo tiempo reseña de un libro sobre el arte paleolítico: http://t.co/Wb7RsbMa