
Cuando visité Nueva York, en el verano de 1997, arrastrado por el ímpetu de Pilar, que fue capaz de vencer mi natural pereza hacia los viajes largos y consiguió hacerme cruzar el charco, me creía muy preparado por mi experiencia previa —muchas películas, bastantes libros y unos cuantos relatos de amigos y conocidos— para reconocer la ciudad y sus gentes. Sin embargo, todo me sorprendió: el alarmante rigor de los aduaneros del aeropuerto JFK, los insólitos sistemas de pago en los autobuses públicos, la complejidad de las cabinas de teléfono, las proporciones casi inconcebibles de los edificios, de las calles y de los ríos. A juzgar por su testimonio en Ventanas de Manhattan, también Antonio Muñoz Molina se sintió en su primer viaje sorprendido e intimidado por los corpulentos agentes de inmigración, por los impacientes cobradores de autobús y por la arquitectura y geografía de la ciudad, siempre tan colosales. Y aunque el novelista de Úbeda sea desde hace tiempo un habitual de la ciudad de los rascacielos, sigue tan fascinado como el primer día —y así lo transmite al lector en este libro de lectura apasionante— por la multiforme variedad de sus gentes, la agitación y el ruido permanentes, la vitalidad de una urbe desmedida, donde toda experiencia humana es posible.
Otra coincidencia entre la experiencia del novelista y la mía tiene que ver con el ataque del 11 de septiembre de 2001 contra las torres gemelas del World Trade Center. La primera imagen que vi, todavía con los ojos entrecerrados tras haber sido bruscamente despertado de la siesta —un rascacielos en llamas, nítidamente recortado contra un cielo azul— me pareció algo así como una enorme chimenea humeante, un insólito símbolo de la era industrial erguido en medio de un extraño decorado. También Antonio Muñoz Molina acababa de recobrarse del sueño (en su caso, nocturno), y su testimonio del atentado que unos pocos minutos antes había tenido lugar a menos de diez kilómetros de la ventana de su apartamento (véase la secuencia 18, páginas 78-80), transmite un parecido efecto de irrealidad y pasmo. Quizás nuestra común sensación fuera un mecanismo inconsciente de defensa contra el impacto de una catástrofe que a muchos nos había tocado en la fibra más íntima, pues Nueva York es un escenario lleno de resonancias sentimentales para la gente de nuestra edad —el novelista sólo me lleva cinco años—, que hemos crecido, aunque sólo sea imaginariamente, a la sombra de los rascacielos y de los majestuosos árboles de Central Park.
No obstante el paralelismo que acabo de trazar, el retrato de la ciudad norteamericana que traza Ventanas de Manhattan dista mucho de ser un reflejo oportunista del atentado contra los rascacielos del World Trade Center1. Tanto la necesidad como el trazo de este retrato nacen de fuentes mucho más hondas, como permite inferir el hecho de que Nueva York y su brillante constelación de referencias culturales, artísticas y emocionales constituyen una constante en la obra de Muñoz Molina, tanto en la narrativa como en su obra periodística. Tal como aparece representada en este libro, la ciudad del Hudson y el East River tiene muy poco que ver con un destino turístico convencional y tampoco corresponde con exactitud al modelo, consagrado por los libros de viajes, los reportajes periodísticos y ciertos libros de memorias, del viajero fiel y cultivado que vuelve una y otra vez al encuentro de sus escenarios predilectos. La ciudad gigantesca e inagotable a la que acude por primera vez el protagonista, como un palurdo (con tal palabra se califica a sí mismo, en la página 16) que anhela desprenderse de su condición localista y marginal, como un forastero que se siente intimidado por multitud de detalles sorprendentes y desconocidos, acaba por convertirse en un componente fundamental de la identidad personal, en un paisaje espiritual y emotivo que no por ello deja de ser al mismo tiempo real, perfectamente reconocible una y otra vez por los lectores.
La Nueva York de Ventanas de Manhattan, aun con toda su abrumadora y a menudo dolorosa y acuciante sensación de realidad, tiene mucho de ciudad imaginada o recreada, de vivencia del espíritu. Los mundos del cine, de la música y de las artes plásticas (pintura, escultura, arquitectura, fotografía) aparecen una y otra vez en este libro como leitmotivs que se encadenan y se combinan, al modo de frases de una melodía o pinceladas en un cuadro. Los paseos del protagonista por la ciudad, su ir y venir sólo aparentemente caprichoso, trazan un mapa sentimental que reproduce los escenarios de muchas horas de atenta observación y callejeo, pero también de lectura, de deleitosa contemplación de pantallas cinematográficas, de paladeo de grabaciones de jazz y blues, de ensoñaciones y fantasías. Esta dimensión sentimental y emotiva de la ciudad resulta muy evidente en la secuencia final del libro, que no está narrada en presente, sino en un pasado que corresponde a la Nueva York evocada desde Madrid. En esta secuencia el autor rememora una visita a un club de la Novena Avenida, y el aire antiguo, algo anacrónico, de la sala, de los músicos y del público que baila parecen haber brotado de su imaginación: “Si no tuviera quien comparte conmigo el recuerdo de esa noche, estaría seguro de haberla soñado” (p. 382).
Pero es que además Nueva York es el escenario donde el autor reconoce y construye su propia identidad, que aparece indisolublemente asociada a la vivencia afectiva, pues en la ciudad culmina un episodio clave de su historia sentimental2, y de la que forma parte inseparable, como ya ocurría en Sefarad, la conciencia del desarraigo y la ajenidad. Con la lejanía característica del extranjero, el autor toma distancia respecto a su propio origen —“soy el ciudadano invisible de un país inexistente, célebre si acaso por la Inquisición, las matanzas de indios, las corridas de toros y las películas de Pedro Almodóvar”, afirma en el arranque de la secuencia 77 (p. 338), en una frase que tiene visos de hacerse famosa— y es capaz de relativizar las obsesiones que le afligen cuando vive en España. Por otra parte, su estancia en Nueva York le proporciona la oportunidad para conocer a diversas gentes —el cónsul y el cardiólogo (¿Valentí Fuster?) con los que conversa en las secuencias 14-17, la pareja de artistas que dejaron el País Vasco hace veinte años y “no entienden nada de lo que ocurre en su tierra de origen” (secuencia 61), los estudiantes de la City University, muchos de ellos emigrantes, a los que el autor imparte clases en la secuencia 45, los escultores Juan Muñoz, Leiro y Manolo Valdés, cuyas obras aparecen vívidamente descritas en las secuencias 46, 59 y 75, el actor Javier (aunque no se nombra su apellido, resulta más que evidente a la luz de los datos que proporciona la secuencia 68 que se trata de Javier Cámara)—, todas ellas caracterizadas por su extraterritorialidad, por su identidad múltiple, propia de las personas que viven entre dos continentes, dos culturas y dos lenguas, y que por ello disponen de una mirada limpia y una independencia de criterio que para el autor constituyen un motivo de sintonía y en muchos casos de admiración.
Ventanas de Manhattan es una obra singular, que no corresponde con precisión a ninguna de las categorías genéricas habituales, pero que sin duda ha logrado cartografiar con éxito un valioso territorio fronterizo entre ellas. Si no fuera porque con demasiada frecuencia los términos tomados del ámbito de la biología presentan connotaciones negativas, diría que se trata de un fascinante híbrido entre el dietario, el libro de memorias, el ensayo, la novela, el reportaje y el libro de viajes. La introspección en la conciencia y en el recuerdo, propia del ámbito novelístico, se entreteje con el testimonio directo que suele caracterizar a los reportajes periodísticos y a los libros de viajes, y con la reflexión densa y minuciosa esperable en un diario o en un ensayo, todo ello en una mezcla muy sugestiva cuyos antecedentes en la trayectoria del escritor hay que rastrear en obras de un perfil genérico más nítido, como el libro de memorias Ardor guerrero (1995) y novelas como El jinete polaco (1991) y, sobre todo, Sefarad (2001). Es cierto que Ventanas de Manhattan podría clasificarse perfectamente en el ámbito de lo que los anglosajones llaman “non fiction”, pues no hay historia en el sentido narratológico del término ni tampoco personajes al modo novelístico; además, no existe ninguna distancia entre el autor y la instancia narrativa, pues el texto no participa del estatuto ficcional de los géneros narrativos. Sin embargo, la singularidad del yo protagonista y la potencia con que su subjetividad determina la representación del mundo que le rodea rebasan claramente los límites propios del memorialista o el reportero, acercándolo en cambio a la actitud característica del ensayo.
El libro consta de ochenta y siete secuencias (me parece más correcto este término que el de capítulos) de variada longitud, que se ordenan de forma vagamente cronológica —la llegada a la ciudad, la estancia, la despedida y el viaje de vuelta—, aunque sin un hilo argumental definido. El discurso va y viene, volviendo una y otra vez sobre temas y motivos recurrentes —las ventanas que permiten atisbar las vidas ajenas y que dan título a la obra, el movimiento y el ruido incesantes, la confusión y tráfago de los mercados callejeros, los paseos por los parques y avenidas, las visitas a museos, la música en todas sus variedades, estilos y formas— que se van entrelazando y completando progresivamente, hasta trazar un entramado que sostiene el texto y guía al lector a lo largo de su recorrido. Determinados motivos —por ejemplo los cambios estacionales, marcados por la decoloración de las hojas y la aparición del viento y las lluvias que anuncian el invierno, o la evolución del tono vital del protagonista, que se desliza hacia la melancolía conforme se aproxima el momento de dejar la ciudad— sirven además para marcar el paso del tiempo y pautar la estructura de la obra.
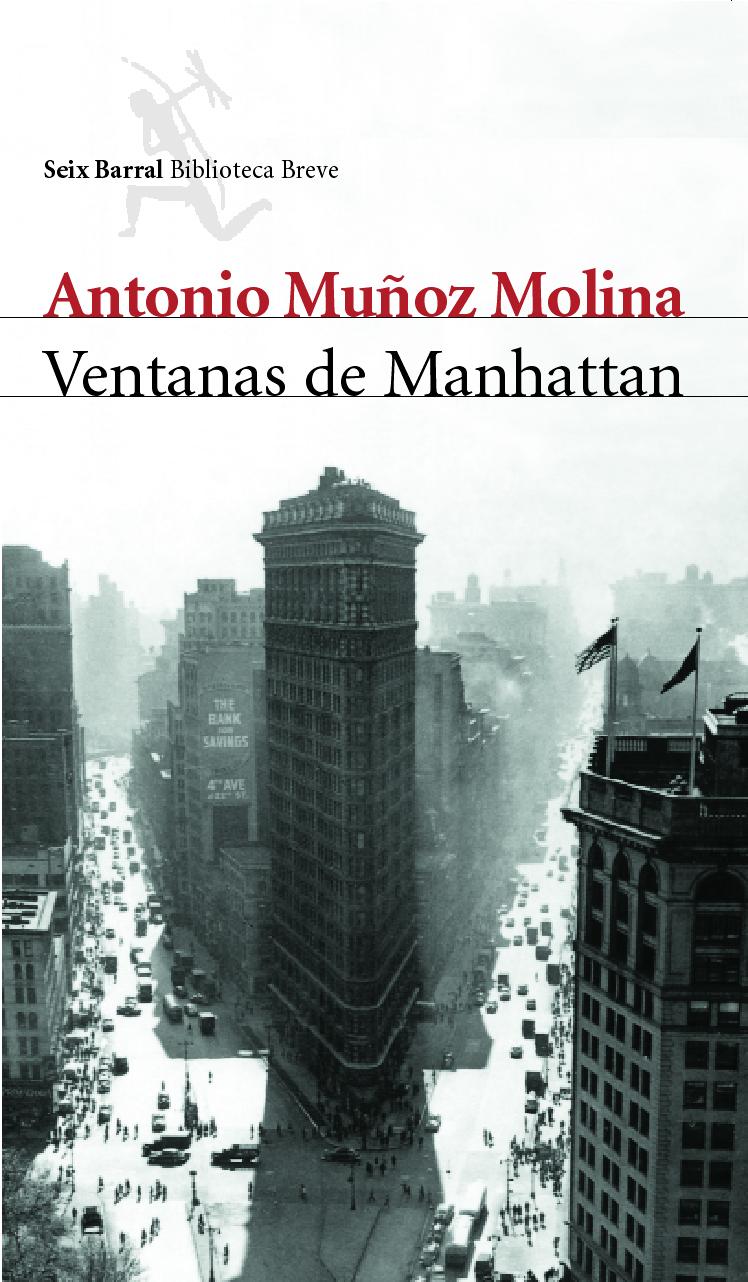
No todas las secuencias tienen la misma entidad ni el mismo tratamiento. Muchas abundan en el carácter reflexivo y meditativo, vinculado a la exploración del yo y a la (re)construcción de la experiencia biográfica, tan típico de la obra de Muñoz Molina. Otras constituyen vigorosos, magníficos apuntes de la vida cotidiana, de tono entre íntimo y costumbrista3 (véase, por ejemplo, la secuencia 39, evocación de la vida placentera en los cafés, o la 58, maravillosa descripción de las tiendas y mercadillos de la ciudad), donde sobresale la capacidad del autor para la observación, la interpretación del detalle, la invención de las más sorprendentes asociaciones y los contrastes más sugestivos. Son muy frecuentes las secuencias de carácter ensayístico —no creo exagerado afirmar que Ventanas de Manhattan es la obra de Muñoz Molina más devotamente consagrada a su vocación de atento y gustoso observador de las manifestaciones artísticas— sobre las diversas artes, especialmente la música4, pero también la literatura, la arquitectura, la pintura, la fotografía y la escultura5. Hay secuencias dedicadas al callejeo urbano, a Central Park y las riberas del Hudson o el East River, a los selectos ambientes de Park Avenue, a los distritos y los barrios (Harlem, Brooklyn, el Bronx, Queens), al solar arrasado de las Torres Gemelas, a los museos, los mercados, los bazares y las tiendas, a los personajes de la alta sociedad y los innumerables locos, mendigos y desarraigados, a la vida mestiza de los inmigrantes, los exiliados y tantas gentes de diversas naciones que dividen sus vidas entre Nueva York y sus países de origen.
Uno de los méritos más indudables de este libro reside en la capacidad de su autor para captar en toda su riqueza la variedad y el movimiento infinitos de la vida neoyorkina (“Manhattan es el gran bazar del mundo entero” es una frase espléndida con la que se abre la secuencia 58). El vértigo, la alegría de vivir y la exaltación epicúrea que suscita la inagotable diversidad de la ciudad están magníficamente representados en secuencias como la 34 y 35, que expresan la sensación de “recogimiento y felicidad, de mareo y codicia” (p. 139) ante la abundancia de espectáculos, de museos y librerías, o la 41, que es una descripción magistral del abigarrado mundo de los cuadros de Brueghel, tan próximo en muchos sentidos al latido, a un tiempo vibrante y obsceno, del desaforado corazón de la urbe, o la secuencia 60, dedicada a evocar la continua transformación física de la ciudad —epítome del urbanismo contemporáneo y del espíritu del arte moderno—, una secuencia vibrante y apasionada, que tiene ecos de la literatura futurista, con su admiración por el maquinismo, la velocidad y el cambio súbito.
En Ventanas de Manhattan, Muñoz Molina persiste, aunque aliviada en comparación con algún título anterior (Sefarad podría ser el ejemplo más claro), en su tendencia a adensar la prosa y dotarla de un espesor que a menudo se resiente por la falta de algo más de ligereza y de frescura. Por otra parte, a pesar del título, que sugiere una emoción solidaria —lasventanas como un estímulo para la observación de las vidas ajenas y la búsqueda de una proximidad afectiva con ellas—, a pesar de que en muchas secuencias el autor es capaz de identificarse emotivamente con la experiencia individual (véanse, por ejemplo, las secuencias 48 y 49, que describen el Tenement Museum, dedicado a inmortalizar el recuerdo de las terribles condiciones de vida de las viviendas donde se hacinaban los emigrantes; o la secuencia 79, emotivo y a la vez irónico retrato de dos viudos dedicados a ayudar a los emigrantes recién llegados, que es uno de los pocos casos 6 en que personajes norteamericanos sin ningún relieve público aparecen identificados con sus nombres de pila y con una historia concreta y personal), el lector puede llegar a creer que la sensibilidad del escritor se ha quedado embotada en los objetos y en los escenarios, en los efectos estéticos y en la acumulación culturalista, y que como consecuencia ha relegado a un segundo término la peripecia humana que se encuentra tras ellos y que les dota de auténtico interés.
Y eso que el autor es perfectamente consciente de que entre las grietas de la espléndida fachada retratada en Ventanas de Manhattan asoma por doquier un fondo de alienación, cuando no una un submundo sórdido y miserable. Haciéndose eco de forma explícita de un sentimiento que ya manifestó Lorca en Poeta en Nueva York, Muñoz Molina vuelve una y otra vez (véanse, por ejemplo, las secuencias 63 y 73) sobre un leitmotiv muy característico: el de la ciudad hostil, habitada por seres que se recluyen en sí mismos como islas incomunicadas, una ciudad que ha convertido la mezcla de cordialidad superficial y esencial indiferencia en toda una forma de vida (“estar viendo y no mirar es un arte supremo en esta ciudad que desafía tan incesantemente a la mirada”, p. 122). No es nada casual, por tanto, la insistencia del autor en traer a primer plano la muchedumbre de locos, alienados e indigentes, muchos de ellos en diversos grados de obsesión y delirio, que pueblan las calles de la urbe.
Tanto la estructura como el estilo de Ventanas de Manhattan responden a un propósito muy evidente, que el propio autor declara en la secuencia 67: “Miro y escribo. Me gustaría que la mano avanzara sola y automática para que los ojos no se apartaran ni un segundo del espectáculo que alimenta la inteligencia y la escritura” (p. 293). De hecho, todo el libro, salvo intervalos rememorativos frecuentes, aunque no demasiado extensos, está redactado en presente, en presente actual o habitual, un tiempo verbal que acrecienta la sensación de vida fluida, multiforme y que promueve la multiplicidad de experiencias y sensaciones. Incluso la descripción de las obras de arte y los objetos de los muchos museos, galerías y escaparates que recorre el libro está realizada desde la perspectiva de un presente que actualiza la experiencia remota a partir de la cual se crearon.
A este propósito de captar el instante en su inmediatez y variedad se aplican recursos muy variados, entre los cuales cabe destacar el uso frecuentísimo de la enumeración caótica (verdaderamente antológico en secuencias como la 73, dedicada a los rastros y mercadillos callejeros, con su acumulación de objetos descabalados e inútiles, o la 76, una descripción del mercado oriental de Canal Street cuyo aire de ajenidad y extrañeza lo hacen parecer el escenario de una película de ciencia ficción), la adjetivación rotunda, eficacísima, la acumulación de sintagmas paralelos, la proliferación de asociaciones sorprendentes que combinan elementos heteróclitos, en un torbellino fascinante que a veces recuerda las imágenes de la poesía vanguardista7 (“las puntas metálicas de los paraguas abiertos chocan y se enredan entre sí como las pinzas de los cangrejos en las cestas de mimbres de las pescaderías”, pp. 334-335), o los abruptos contrastes que enfrentan experiencias muy diversas (por ejemplo, el de la secuencia 78, dedicado a las riberas del Hudson, con su insólita mezcla de repulsivos mataderos y selectas discotecas de moda).
Sin embargo, el autor es consciente de lo ilusorio de su propósito y de la limitación de los medios que tiene a su alcance —“hay dibujos y fotografías que pueden apresar un instante, pero no existe una literatura que pueda contar con plenitud toda la riqueza de un solo minuto”, afirma en la página 139—, y de hecho, en competencia con la exaltación vitalista y el goce de las muchas maravillas que describe, toda la obra aparece recorrida por una especie de tono melancólico o resignado, el del artista que comprende que su modo de expresión es incapaz de competir con la infinita variedad del modelo que intenta representar. No es extraño, entonces, el entusiasmo de Antonio Muñoz Molina por la música y las artes plásticas, que de algún modo logran superar las limitaciones de la palabra para captar el incesante fluir, la vida fascinante e inagotable de ese “gran bazar del mundo entero” que es la ciudad de Nueva York8.
Antonio Muñoz Molina, Ventanas de Manhattan, Barcelona, Seix Barral (Col. “Biblioteca Breve”), 2004, 382 páginas.
- Aunque el ataque a las Torres Gemelas y sus consecuencias planean sobre la obra como una referencia ineludible, en realidad son el centro de atención de una parte relativamente pequeña del texto: en concreto, diez secuencias, de la 18 a la 27, y algo menos de cuarenta páginas.[<-]
- Es un episodio, seguramente autobiográfico, que ya había sido novelado en obras anteriores, como El jinete polaco (1991) y que vuelve a aparecer en la secuencia 26 (página 108) de Ventanas de Manhattan. Por cierto, también el cuadro de Rembrandt, que forma parte de los fondos de la Frick Collection de Nueva York, se menciona en Ventanas de Manhattan.[<-]
- El propio Muñoz Molina sugiere al inicio de la secuencia 12 la necesidad de despojar al término “costumbrista” de las connotaciones negativas que ha adquirido en nuestra literatura, y hace una observación que me parece muy justa: que la literatura sobre Nueva York es marcadísimamente localista, y que su proyección universal no viene dada tanto por su propia entidad como por la resonancia que inevitablemente adquiere todo lo que procede de este auténtico emblema de la civilización contemporánea.[<-]
- Según he leído en las crónicas de la presentación de Ventanas de Manhattan ante los medios de comunicación, el libro fue inspirado por el editor Luis Suñén (a quien está dedicado), quien solicitó a Antonio Muñoz Molina algún texto sobre su relación con la música. No hace falta insistir en que la obra resultante desborda su motivación inicial, pero lo cierto es que ésta ha quedado más que satisfecha, pues Ventanas de Manhattan resuena constantemente con todos los estilos y las formas musicales: las notas solemnes del Réquiem alemán de Brahms, los clubs selectos de jazz donde cantan Dee Dee Bridgewater o Paula West, los garitos de Harlem, los conjuntos de cámara de la Juilliard School y las representaciones de La flauta mágica de Mozart en la City Opera, las emisiones de la radio pública WNYC, las big bands, el eco de figuras desaparecidas como Miles Davis, Thelonious Monk, Benny Goodman o Béla Bartók, los músicos y bailarines callejeros que pululan por las calles, parques y bocas de metro, haciendo sonar en una fascinante cacofonía trompetas, saxofones y hasta cubos de plástico.[<-]
- Para determinados lectores —he hecho alguna comprobación al respecto—, la acumulación culturalista puede resultar fatigosa. En descargo del novelista habría que señalar que éste es un rasgo muy característico de toda su obra literaria desde los primeros dietarios que publicó (El Robinson urbano, 1984 y Diario del Nautilus, 1985) y que además está plenamente integrado en la vivencia personal de la ciudad. Por otra parte, cualquiera que haya viajado a Nueva York con un mínimo bagaje cultural se da cuenta inmediatamente de que muchos de sus escenarios más significativos ya los ha visitado antes, a través de los libros, el cine o la televisión.[<-]
- Hay al menos otras dos historias de neoyorkinos que han salido del anonimato: el joven trompetista negro Rufus A. Powell (secuencia 62), tal vez víctima de un timo que proyecta sobre su figura elegante y formal una suave tono patético; y el profesor de literatura Mark (secuencia 65), un descendiente de italianos que se dedica con vocación encomiable a enseñar a los alumnos más desfavorecidos del Bronx.[<-]
- No creo que esta filiación vanguardista sea un simple reflejo o coincidencia. De hecho, en Ventanas de Manhattan se evocan con frecuencia los versos del Lorca de Poeta en Nueva York, las esculturas de Giacometti o la música de autores como György Ligeti, Edgar Varèse o John Cage.[<-]
- Babelia, el suplemento literario de El País, dedica su portada del número 640 del sábado 28 de febrero de 2004 a Ventanas de Manhattan. Incluye además una esclarecedora entrevista de Antonio Caño a Antonio Muñoz Molina a cargo de Ana María Moix (p. 3). De mayor enjundia que la de Moix es la reseña de Santos Sanz Villanueva, en el suplemento El Cultural de El Mundo, 26-II-2004.[<-]



Últimos comentarios