
Hace muchos años, cuando era joven e indocumentado, solía leer Selecciones del Reader’s Digest, cuya suscripción pagó durante bastante tiempo mi padre, en uno de sus habituales gestos —que nunca le he agradecido como se merecen— para motivar el hábito de lectura entre los miembros más jóvenes de la familia. En realidad, mi respuesta a su generosidad fue un tanto displicente, porque rápidamente le pedí que dejara de comprar la revista —eran los tiempos de la transición y del compromiso político— cuando en alguna parte me enteré de que servía a los propósitos del Departamento de Estado norteamericano. Fue aquélla una rotunda victoria sobre el imperialismo yanqui, de la que durante un tiempo me sentí secretamente orgulloso, aunque reconozco ahora que la revista me gustaba mucho y que saqué gran provecho de sus artículos y reportajes, y especialmente de los relatos abreviados que sistemáticamente ocupaban su sección final.
Uno de ellos me causó una particular impresión. Se trataba de Enemy at the gates: The Battle for Stalingrad, de William Craig, publicada por la Reader’s Digest Press en 1973; no sé muy bien en qué año la leí, pero probablemente sería a fines de los setenta, dado que la edición española se publicó en 19751. A pesar del tiempo pasado desde entonces, tengo fresco el recuerdo de los combates, las crueldades y destrucciones que allí se narraban. Los sonoros nombres rusos y alemanes que protagonizaban aquella terrible historia —Zhukov, Von Paulus, Von Seylidtz, la fábrica de tractores Barricadi, la garganta del río Tsaritsa, los aeródromos de Pitomnik y Gumrak—, muchas veces releídos, quedaron asentados en alguna zona oscura de mi memoria, esperando una renovación, un despertar.
Volví a encontrarme con la historia de Stalingrado hace unos cuantos años, en una película alemana de título homónimo que no tuvo demasiado impacto en las carteleras españolas. A pesar de su dramatismo e intensidad, el filme de Joseph Vilsmaier (1993) no llegó a renovar la antigua fascinación. Pero los recuerdos debían de estar pugnando por volver a la superficie, tal vez estimulados por las fragmentarias noticias que iban llegándome acerca del rodaje de Enemy at the Gates, la muy esperada película de Jean-Jacques Annaud que ha participado en la última edición del Festival de Berlín (cuando la vea se cerrará un curioso círculo, que comprende más de veinte años de mi vida).
No creo que fuera casualidad, pues, que en uno de mis habituales recorridos por las librerías de Pamplona me llamara la atención un volumen de pálidas cubiertas azules y presentación minimalista, que junto al prometedor título de Stalingrado lucía una banda promocional roja, donde se elogiaba su contenido y se hacía referencia a su éxito comercial (3ª edición en España)2. Eché un vistazo al índice, leí la primera página del prefacio, y decidí comprar el volumen. No esperé a llegar a casa para comenzarlo. Muy al contrario, me dispuse a practicar esa peligrosa costumbre que es leer mientras se camina por las aceras. Afortunadamente, el trayecto era corto y los ciudadanos de Pamplona comprensivos con mi extravagante comportamiento. Antes de llegar a casa, ya había decidido que, a pesar de mi total falta de preparación para tales menesteres, iba a reseñar esta obra histórica. El lector me perdonará tal osadía, que quizás sea más aceptable si tiene en cuenta que, por encima del completísimo aparato de fuentes, notas, apéndices, índices, fotos y mapas (más de setenta páginas en total)3, el libro de Beevor ofrece una narración de tal potencia e intensidad que su lectura tiene toda la fuerza de una novela, de un solemne y cautivador relato épico. Aunque lleno de pormenores estratégicos y tácticos, de detalles sobre maniobras diplomáticas, políticas y militares, de datos, cifras y estadísticas, los protagonistas absolutos de esta espléndida obra no son frías abstracciones ideológicas o descarnados conceptos estratégicos, sino seres humanos reales y concretos, muy a menudo identificados con nombres y apellidos: no solo los soldados alemanes y rusos que rivalizaron en tenacidad, determinación y fiereza durante la batalla de Stalingrado (invierno de 1942-1943), sino también los desgraciados civiles soviéticos atrapados en medio de un huracán de hierro y fuego como hasta entonces no había conocido la historia de la guerra.
Lo cual no quiere decir que se trate de una obra estrictamente testimonial, sino más bien de un relato de conjunto, de un fresco histórico de proporciones colosales, que ha sido considerado como el libro «definitivo» sobre la batalla4. Cierto es que Beevor utiliza como fuente directa de su narración un abundante caudal de entrevistas y testimonios personales (muchos de ellos inéditos), riquísimos en detalles de una viveza y realismo incomparables, pero este recurso aparece siempre combinado con el análisis de los objetivos políticos de fondo, la disección de las alternativas estratégicas y el relato de los movimientos de masas. El resultado conjunto de ambos enfoques —el plano general y el plano detalle— resulta sencillamente deslumbrante en su eficacia narrativa, en su capacidad de sorprender, emocionar y, con gran frecuencia, estremecer al lector.
Stalingrado se despliega a lo largo de casi cuatrocientas páginas en una secuencia cronológica muy precisa, que comienza en el verano de 1941, con la invasión de Rusia, y finaliza en el invierno de 1943, tras la caída del cerco del VI ejército alemán de Von Paulus en la ciudad rusa situada en la margen occidental del Volga. El relato se estructura en cinco partes claramente diferenciadas, que relatan cada una de las fases de este pavoroso drama histórico. En primer lugar, la fulgurante invasión alemana de Rusia (la famosa operación «Barbarroja»), detenida en el invierno de 1941 ante las mismas puertas de Moscú y Leningrado; a continuación, la recuperación de la ofensiva alemana en la primavera y el verano de 1942, que condujo a las fuerzas nazis hasta las orillas del Volga; en tercer lugar, el sitio de Stalingrado, con su secuencia de ataques apocalípticos y esfuerzos defensivos de una heroicidad apenas imaginable; la cuarta parte narra los detalles de la operación «Urano», diseñada por el general Zhukov para copar y destruir el VI ejército alemán; finalmente, la quinta parte relata con profusión de detalles, a cuál más estremecedor, la derrota y aniquilación de las fuerzas alemanas sitiadas en el kessel (el ‘caldero’) de Stalingrado. Completan la obra dos apéndices, respectivamente dedicados a la descripción del orden de batalla de alemanes y soviéticos en noviembre de 1942 y a la estimación de las bajas del VI ejército alemán.
Aunque aborda ambos aspectos, Stalingrado no es un ensayo ideológico o político, sino que obedece al propósito de «mostrar, en el marco de una narración histórica convencional, la experiencia de las tropas de ambos bandos» (p. 8). Beevor lleva a cabo una detalladísima narración del episodio bélico que en su opinión constituye el punto culminante de «una guerra civil internacional»5, el enfrentamiento entre dos sistemas ideológicos —nazismo y comunismo— radicalmente irreconciliables. Beevor aborda este conflicto con el distanciamiento esperable en un historiador que no pertenece directamente, ni por edad, ni por educación, ni por nacionalidad, a ninguno de los bandos implicados en la batalla; de hecho, no hay en su libro nada de ese maniqueísmo simplón al que nos ha acostumbrado el cine bélico sobre la Segunda Guerra Mundial, sino un análisis riguroso de muy amplio aliento, caracterizado por la precisión y el hábil manejo de fuentes de primera mano, en el que se hace perceptible no solo el talento de un historiador capaz de una ingente labor de documentación y síntesis, sino también su formación y experiencia castrenses6.
Los lectores de Stalingrado deben tener muy en cuenta estos dos factores —el distanciamiento del historiador y la perspectiva militar— para comprender algunos aspectos del libro que pueden resultar un tanto desconcertantes a primera vista. De hecho, quien se acerque al libro esperando encontrar una glorificación de la resistencia rusa ante la agresión nacionalsocialista corre el riesgo de sentirse defraudado, pues Beevor disecciona la actuación de ambos regímenes con ecuánime rigor. Es evidente que repudia vigorosamente el nazismo, aunque en ciertas ocasiones uno puede tener la incómoda sensación de que sus críticas se dirigen más hacia las interferencias de Hitler en la conducción de las campañas militares y hacia su progresivo aislamiento de la realidad de los frentes de combate, que hacia el contenido totalitario, radicalmente inhumano, de su política y su dirección estratégica. Por otro lado, su tratamiento del régimen estalinista también está presidido por censuras muy acerbas, que hacen hincapié en el desprecio de la dirección política y militar de la URSS por las vidas de civiles y soldados, a menudo sacrificados en acciones bélicas completamente estériles, y en el insólito nivel de la represión ejercida por los comisarios políticos (las siniestras NKVD y SMERSH) entre las tropas soviéticas. Tal vez no sea justo ni oportuno comparar la atención que Beevor dedica a las respectivas prácticas represivas de nazis y soviéticos, pero lo cierto es que a lo largo de su relato la NKVD es mencionada mucho más a menudo que las SS.
La formación castrense del autor también puede rastrearse en su admiración apenas disimulada por la pericia militar alemana a lo largo de los primeros compases de la operación «Barbarroja»7, que puede resultar algo molesta para aquellos lectores que recuerdan que se trató de una campaña de agresión y de una vulneración descarada del pacto de no agresión nazi-soviético (un pacto muy poco defendible, por cierto, con sus cláusulas secretas que consagraban la partición de la desgraciada Polonia entre Alemania y la URSS). Beevor describe con cierta frecuencia los movimientos conspirativos de la oficialidad alemana en contra de la dirección política de la guerra y del gobierno nazi, en lo que quizás pueda interpretarse como un intento, acaso discutible, aunque desde luego yo no puedo poner en duda ni la veracidad de los datos exhibidos ni los juicios de valor que emite el autor al respecto, por salvar el honor militar alemán de la ignominia en la que lo sumergieron muchos episodios de crueldad absolutamente monstruosa (el despiadado tratamiento otorgado a la población civil eslava, la masacre de más de 30.000 judíos en el barranco de Babi Yar tras la captura de Kiev, entre otros). En cualquier caso, Beevor establece una inteligente reserva al sospechar de algunos testimonios alemanes que, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, negaron toda connivencia con Hitler y el nazismo; por otro lado, su condena de la sumisión de los jerarcas del Estado Mayor de la Wehrmacht hacia la criminal política hitleriana (y un ejemplo palmario aparece en la discusión sobre su implicación en las sevicias hacia la población conquistada, que se analiza en las páginas 59-61) es tan radical en el planteamiento como convincente en el ámbito de las pruebas.
De lo que no hay ninguna duda es de la admiración de Antony Beevor hacia el heroísmo, determinación y capacidad de resistencia del pueblo y del ejército ruso, expresados en multitud de ejemplos y episodios de un dramatismo casi inconcebible, aunque este sentimiento se transmite desde una posición muy peculiar, que a mi entender se inserta en el esprit de corp y las tradiciones del ejército británico profesional. En este sentido, su renuencia a admitir la «legitimidad» de ciertas prácticas de las tropas rusas, como el uso de trampas explosivas o de francotiradores, sus continuas críticas hacia la imprevisión e incapacidad demostradas por la dirección político-militar soviética en las primeras fases de la operación «Barbarroja» y su implacable censura hacia el derroche de recursos humanos practicado por el Ejército Rojo me parecen actitudes muy significativas.
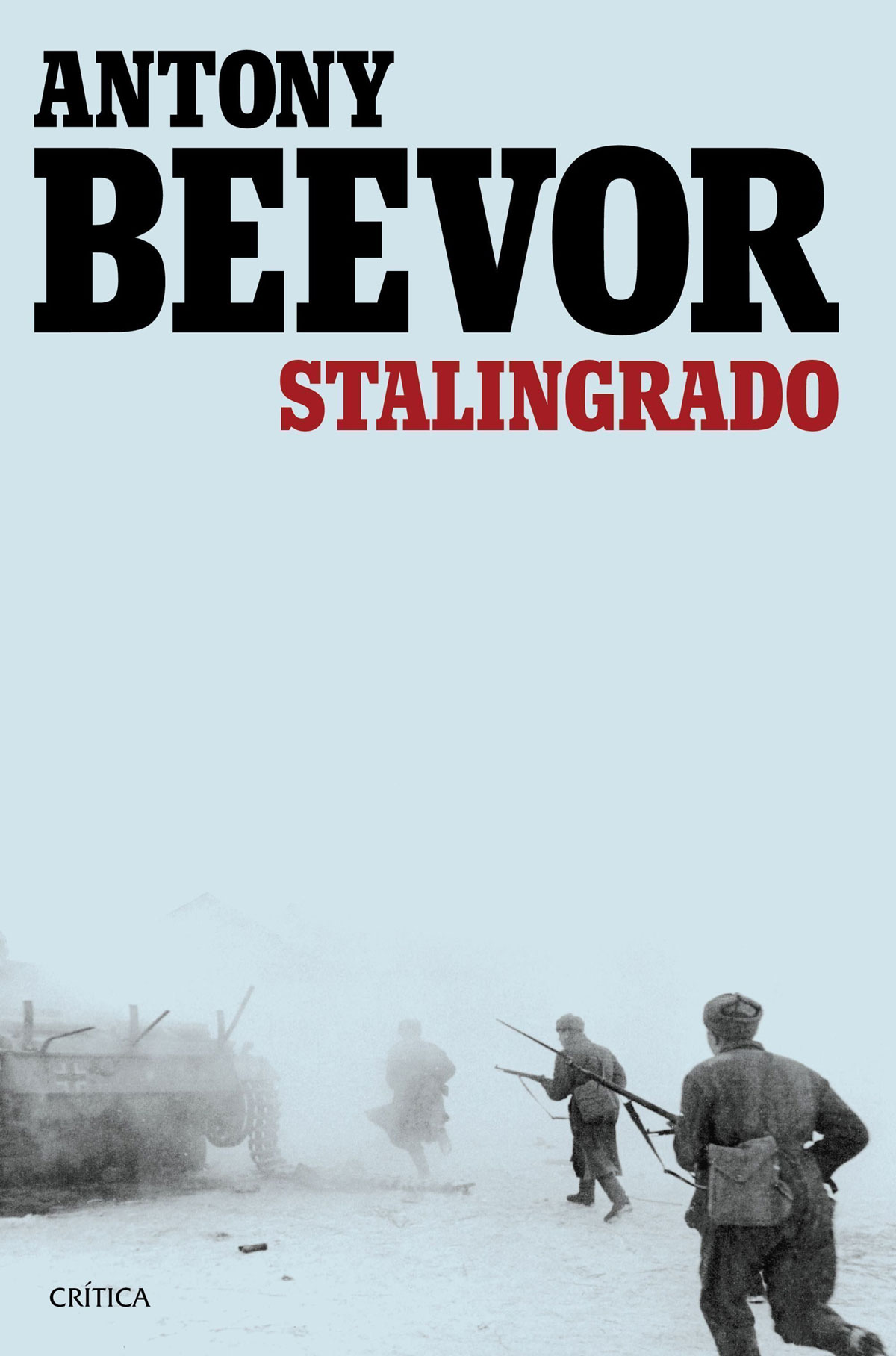
Uno de los méritos más excepcionales del autor de Stalingrado es su capacidad para aunar la perspectiva sistemática del historiador y la vivacidad apasionante de la narración épica. Beevor se enfrenta al material histórico con una seguridad y un sentido de la ubicuidad absolutos, pues se mueve con igual destreza y verosimilitud por todos los escenarios: el frente y la retaguardia, el Kremlin y el cuartel general del Führer, las cocinas de campaña, los hospitales (qué magnífica su narración del caos producido sobre las instalaciones sanitarias alemanas por la ofensiva rusa «Urano», en las pp. 237-238), los aeródromos, fábricas y carreteras, los campos de prisioneros, y hasta las letrinas, en las cuales tienen lugar episodios terribles. Su relato no fatiga en ningún momento, pues su punto de observación varía continuamente, en un movimiento alternante que recorre, con mirada escrutadora y analítica, todas las dimensiones del conflicto: la estrategia y la táctica, la logística, la política y la diplomacia, la producción industrial, la moral de combate, los sentimientos y emociones de soldados y civiles (me parece magistral, por ejemplo, el análisis del alcance y contenido de las motivaciones patrióticas de los soldados rusos, en las pp. 185-187, o el estudio de la preocupación del ejercito alemán por la celebración de la Navidad de 1942, en el capítulo 19), la actividad de cirujanos, médicos forenses, comisarios políticos y miembros de los servicios de inteligencia y propaganda, el oscuro mundo de los colaboracionistas en ambos bandos… la lista sería interminable. El esfuerzo de síntesis y de ordenación de los materiales que se halla bajo la superficie de su narración, tan interesante y cautivadora para el profesional de la historia como para el lector menos informado, es verdaderamente admirable.
Muchos aspectos del relato de la batalla de Stalingrado, y en especial sus líneas maestras, son bastante conocidos para los aficionados a los temas históricos y a la Segunda Guerra Mundial. Aun así, la obra está plagada de detalles absolutamente inesperados que no solo refuerzan el «efecto de realidad» de la narración, sino que convierten su lectura en una experiencia apasionante. ¿Quién podría imaginar, por ejemplo, que los rusos utilizaron perros a los que adosaban minas, y que mediante técnicas de condicionamiento pavloviano los entrenaron para destruir los tanques alemanes? (p. 41); ¿o que la maquinaria de guerra germana, por entonces la más avanzada del mundo, empleaba a los camellos de las estepas rusas como bestias de carga? (p. 194); ¿o que una división soviética al completo «se perdió» durante meses en los apartaderos ferroviarios de Uzbekistán durante los preparativos de la ofensiva «Urano»? (p. 208); ¿o que los orgullosos generales de la Wehrmacht protagonizaron episodios de vergonzosa indignidad tras su rendición (p. 358)? Podríamos multiplicar los ejemplos, aunque en ningún caso deberíamos dejarnos arrastrar por su condición más o menos pintoresca, ya que todos ellos están perfectamente insertados en la caracterización militar e ideológica del conflicto y en la evocación de los sufrimientos que el enfrentamiento bélico causó a sus protagonistas.
Resulta difícil señalar un episodio suficientemente representativo de ese gigantesco holocausto que fue la campaña de Rusia y, dentro de ésta, la batalla de Stalingrado8 (tal vez muchos lectores españoles elegirían el primer bombardeo de la ciudad, descrito en el capítulo 8, tan semejante por diversas razones al de Gernika), porque son tantos y tan abrumadores los que narra este libro que el lector se queda con el ánimo sobrecogido, a pesar de lo cual no queda embotada su sensibilidad. Ello es mérito de Antony Beevor, capaz de mantener un equilibrio envidiable entre el distanciamiento que caracteriza al historiador y la posición ética exigible a cualquier ser humano decente ante la hecatombe del invierno de 1942-43. Y tal vez sea esta razón —la justificación ética que reside en la lucha contra la tiranía— la que nos permite acabar su libro sin habernos desmoronado del todo: tras asistir al sacrificio de los soldados soviéticos, como consecuencia de la ineficacia de la dirección estalinista y de las interferencias sectarias en la conducción de la guerra, tras comprobar los indecibles sufrimientos y la lenta agonía de los soldados alemanes cercados, víctimas de la obcecación criminal y las fantasías delirantes de Hitler, recordamos que Stalingrado no solo fue un inmenso matadero, sino también, y sobre todo, el principio del fin del nazismo, el comienzo de la promesa de un mundo que, con todas sus imperfecciones, es más habitable y humano que el que nos hubiera legado el triunfo del fascismo.((Los lectores interesados en la batalla de Stalingrado y su relación con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial puede consultar las siguientes fuentes de información:
• The Battle for Stalingrad: imprescindible para un conocimiento cabal de lo ocurrido en esta batalla: fotos (espléndidas tomas áreas entre ellas), mapas, documentos de la campaña militar, y hasta una tienda de recuerdos.
• Eastern Front Web Ring: un anillo de más de cuarenta webs, dedicado a la II Guerra Mundial en el frente oriental.
• Hermann Tertsch, «La batalla del siglo», El País Semanal, 1281, 15 de enero de 2001, pp. 48-55: un buen artículo-reseña del libro de Beevor.
• Un dato curioso, para finalizar: en su promoción del libro de Beevor, la web del Círculo de Lectores señaló, a propósito de esta reseña: «Eduardo Larequi García es profesor de secundaria y también el creador de un web con magníficas reseñas literarias. La dedicada a Stalingrado de Antony Beevor nos presenta el libro en profundidad».
Antony Beevor, Stalingrado, Barcelona, Editorial Crítica (Col. «Memoria Crítica»), 2001 (3ª ed.), 452 páginas. Traducción de Magdalena Chocano.
- La versión abreviada de Enemy at the Gates se publicó en el número de junio de 1973 de la edición norteamericana del Reader’s Digest; por su parte, la edición española apareció en 1975, con el título de La batalla de Stalingrado (Barcelona, Noguer y Caralt). He podido comprobar este dato gracias a la gentileza de los editores de Reader’s Digest, a quienes agradezco la prontitud y amabilidad con que resolvieron mis dudas (lo cortés no quita lo valiente).[<-]
- La edición original, titulada Stalingrad, The Fateful Siege: 1942-1943, fue publicada por la editorial británica Penguin Putnam en junio de 1998.[<-]
- La bibliografía citada por Beevor comprende más de doscientas entradas de origen muy diverso: monografías, compilaciones y artículos rusos, alemanes, norteamericanos, británicos e italianos; memorias de los generales que dirigieron la contienda (Chuikov, Guderian, Halder, Hoth, Keitel, Manstein, Paulus, Rokossovski, Voronov, Yeremenko, Zhukov, entre otros), testimonios de oficiales, suboficiales y soldados de todas las nacionalidades implicadas en la contienda, relatos de no combatientes (médicos militares, capellanes, diplomáticos, políticos, escritores, periodistas) y publicaciones periódicas de la II Guerra Mundial y contemporáneas. Hay que destacar el hecho de que Beevor ha tenido acceso a gran número de fuentes procedentes de los archivos alemanes y rusos (de entre las cuales destacan por su crudeza y patetismo los diarios y cartas encontrados entre las pertenencias de soldados alemanes capturados o muertos) y, como ya hemos dicho, a testimonios directos de muchos supervivientes de los combates, tanto rusos como alemanes, a los que ha accedido a través de entrevistas personales y relatos inéditos. [<-]
- Véanse, a este respecto, las muchas y, en su inmensa mayoría, elogiosas reseñas incluidas en las web de Amazon y Barnes and Noble.[<-]
- La frase es del propio Beevor, citada por Antonio Lucas en su reseña de Stalingrado, El Mundo, 8 de noviembre de 2000.[<-]
- No he podido averiguar muchos datos sobre el autor, aparte de los que proporciona la solapa del libro: Antony Beevor se formó como oficial del ejército británico en Sandhurst, sirvió durante cinco años en el undécimo regimiento de húsares, en Inglaterra y Alemania, y, tras retirarse se dedicó a escribir novelas y libros de historia militar (entre ellos uno sobre la Guerra Civil española). Por su parte, el catálogo nº 183 (2001) de Círculo de Lectores señala que el autor vive en París y fue asesor en el rodaje de Enemigo a las puertas, de Jean-Jacques Annaud. Stalingrado se ha convertido en un éxito de ventas en todo el mundo, ha sido traducida a dieciséis lenguas, y ha merecido varios premios muy prestigiosos. [<-]
- Admiración que, por cierto, compartía un personaje tan poco sospechoso de filonazismo como el general Charles de Gaulle, si no recuerdo mal aquel extracto de Selecciones del Reader’s Digest que leí hace tantos años.[<-]
- Los datos que aporta el libro ahorran cualquier comentario: la derrota de Stalingrado supuso para el Eje la pérdida de medio millón de hombres (p. 359); la URSS, por su parte, sufrió al menos el doble de bajas en esta batalla, sin contar la población civil. La victoria soviética solo fue posible al precio de una feroz represión interna, como pone de relieve el hecho de que más de 13.000 miembros del Ejército Rojo fueron ejecutados por cobardía, deserción, colaboracionismo u otros delitos (p. 7); por otra parte, unos 50.000 ucranianos, rusos y miembros de otras nacionalidades de la URSS lucharon al lado del ejército alemán, tras cuya rendición se enfrentaron a un terrible destino (pp. 395-396). Para la Unión Soviética, Stalingrado se constituyó en el emblema de un esfuerzo de resistencia patriótica que tuvo un costo difícilmente imaginable: por encima de 26 millones de muertos, más de cinco veces el total de muertos alemanes en la guerra (p. 385).[<-]



Hola Eduardo, me gusto mucho tu reseña con la cual me encontré buceando en la web 15 años después de escrita. He leído otro titulo de este mismo autor, La caída de Berlin, y me interese mucho por este libro. Buscando me encontré también con el libro de Craig, y mi pregunta es cual le pareció mejor ?.
Desde ya muchas gracias.