
Este es el segundo volumen de la trilogía de Philip Roth sobre la historia norteamericana de la segunda mitad del siglo XX, y también el segundo que leo, tras Pastoral americana, terminado apenas hace mes y medio. El aire de familia entre ambas novelas es evidente, pues las dos tienen el mismo narrador y parten de situaciones narrativas semejantes, además de compartir abundantes motivos y unos cuantos escenarios comunes, y a pesar de ello he tenido que invertir en la lectura de Me casé con un comunista un esfuerzo que no necesité para la anterior.
Aunque cabe dentro de lo posible, no creo que la causa haya sido una sobresaturación, un empacho de Roth. En Me casé con un comunista el escritor norteamericano se muestra tan sólido y consistente como en cualquiera de las otras dos novelas que he leído, La conjura contra América y Pastoral americana. Su dominio de los tiempos y ritmos del relato es tan indiscutible como siempre, al igual que su capacidad para hacer literatura de cualquier episodio de las vidas de sus personajes, por insignificante, minúsculo o anecdótico que resulte. Es más que difícil poner una tacha, por mínima que sea, a la colosal actividad ficcionalizadora de Roth, al modo en que ese narrador semiautobiográfico que es Nathan Zuckerman (trasunto, en muchos aspectos, del propio novelista), recoge testimonios, interactúa con los personajes, combina los relatos de éstos con sus propios recuerdos y construye, en suma, una conmovedora y exigente inquisición sobre los tiempos oscuros del maccarthismo, capaz de envilecer a toda una sociedad y destruir las vidas de muchos de sus mejores ciudadanos.
Me casé con un comunista tiene un arranque magnífico y un final verdaderamente magistral. Por si todo ello no fuera suficiente, algunos de sus presonajes, como por ejemplo el profesor de literatura inglesa Murray Ringold, hermano del protagonista, y principal fuente de la información que sobre la vida de éste poseen narrador y lectores, me han parecido fascinantes. Y, sin embargo… la novela se me ha hecho bastante cuesta arriba en varios momentos. Creo que la causa es de orden ideológico o, al menos, está influida por razones ideológicas: el protagonista de la novela, Ira Ringold, el hermano de Murray, es un miembro del Partido Comunista norteamericano, y su militancia, rayana en más de una ocasión en el fanatismo, no le convierte en un individuo especialmente simpático.
Estoy seguro de que el propio Roth ha sido perfectamente consciente de la dificultad de construir una novela atractiva para la inmensa mayoría de los lectores a partir de un personaje que no sólo está ideologizado hasta el tétuano, sino que es arisco, propenso a una violencia desenfrenada e incapaz de transigir con las contradicciones o las debilidades del prójimo (y eso que las suyas son enormes). De hecho, Roth plantea la historia de Ira Ringold de un modo narrativamente sobresaliente: a través del testimonio de su hermano Murray, también un hombre de ideología progresista, tan injustamente represaliado por el maccarthismo como Ira, pero tocado por el ángel de una humanidad y una simpatía que Ira, sencillamente, no posee.
A pesar de que la novela se centra en la reconstrucción de la difícil existencia de Ira, víctima no sólo de la represión política, sino de sus propias y exacerbadas pasiones, yo creo que el auténtico héroe de la novela es Murray, el profesor que impartió clases de lengua y literatura inglesas a un Nathan Zuckerman que muestra una admiración irrestricta por un hombre entregado a su profesión de un modo que también a mí me parece del todo admirable. No me resisto a transcribir una larga cita del principio de la novela, que no sólo es el epitafio perfecto para un profesor de lengua y literatura, sino también un ejemplo de la manera de escribir de Roth:
Junto con la fuerza muscular y la evidente inteligencia, el señor Ringold aportaba a la clase una espontaneidad visceral que era reveladora para los chicos amanerados y adocenados incapaces de comprender todavía que obedecer las reglas del decoro impuestas por un profesor no tenía nada que ver con el desarrollo mental. Su simpática predilección por arrojarte un borrador de pizarra cuando le dabas una respuesta errónea tenía más importancia de la que quizá él mismo imaginaba. O tal vez no, tal vez el señor Ringold sabía muy bien que aquello que los chicos como yo necesitábamos aprender no era sólo la manera de expresarnos con precisión y reaccionar con más discernimiento a lo que nos decían, sino a ser revoltosos sin ser estúpidos, a no disimular demasiado ni comportarnos demasiado bien, a iniciar la liberación del ardimiento masculino, encerrado en la corrección institucional que tanto intimidaba a los muchachos más brillantes.
Uno percibía, en el sentido sexual, la autoridad de un profesor de escuela de enseñanza media como Murray Ringold, una autoridad masculina en absoluto corregida por la piedad, mientras que, en el sentido religioso, percibía la vocación de un profesor como Murray Ringold, que no se diluía en la amorfa aspiración norteamericana a tener un gran éxito, un hombre que, al contrario que las profesoras, podría haber elegido cualquier otra profesión, pero prefirió dedicarnos su vida. No deseaba más que tratar con jóvenes en los que pudiera influir, y lo que más le satisfacía era la respuesta que obtenía de ellos (p. 12).
En los tiempos que corren, atravesados de gazmoñería disfrazada de virtud social (una gazmoñería que se ha enquistado en el ámbito escolar como un cáncer), es difícil hallar mejor retrato del verdadero progresismo, esa disposición del ánimo que es mucho más que una ideología o una virtud cívica, esa entrega a la vocación y esa exigencia que tanto impresionan a Nathan Zuckerman y que yo también tuve la oportunidad de conocer en alguno de los profesores que me dieron clase de lengua en el colegio de los Escolapios de Pamplona. Cómo no va a ser Murray Ringold el héroe de Nathan, y de toda la novela, un hombre así, con su apostura, su compromiso, su vehemencia y su lealtad a los propios principios. Un hombre con la grandeza de ánimo suficiente para entender, amar y consolar a esa otra fuerza de la naturaleza, esta vez desatada y caótica, que es su hermano Ira, y para dedicar seis tardes del final de su vida a contarle a Nathan, meticulosa, apasionada, intrincadamente, todos los detalles de la vida de aquél.
A pesar de su título y de gran parte de su contenido, repleto de referencias y episodios muy característicos de las luchas ideológicas de la época (entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída de Joe McCarthy), estoy convencido de que Me casé con un comunista sólo es una novela política en el sentido más epidérmico del término. Lo político es quizás el barniz o la capa superficial de una serie de conflictos humanos más hondos, incluso inexplicables, que obedecen a pulsiones que, a diferencia de las que se expresan en forma de posición ideológica, apenas se pueden racionalizar. Al igual que ocurría con Pastoral americana, Me casé con un comunista es la crónica de una tragedia personal de un hombre aniquilado por un conflicto familiar. Ahora bien, a diferencia del protagonista de la primera novela, que tiene muy escasa responsabilidad en las desgracias que le afligen, a un personaje como Ira Ringold el lector no puede justificarle del mismo modo: su tendencia a la brutalidad, que se percibe ya desde el principio de la novela (y que el propio Murray confirma en una confesión terrible a Nathan), su ceguera ante lo que todo el mundo ve claramente como un matrimonio imposible, su incapacidad para imponerse ante las anormalidades psicológicas de la relación entre su esposa y su hijastra (que recuerda a la tolerancia excesiva del Sueco Levov con su hija en Pastoral americana) le hacen acreedor a un destino tan cruel como probablemente merecido.
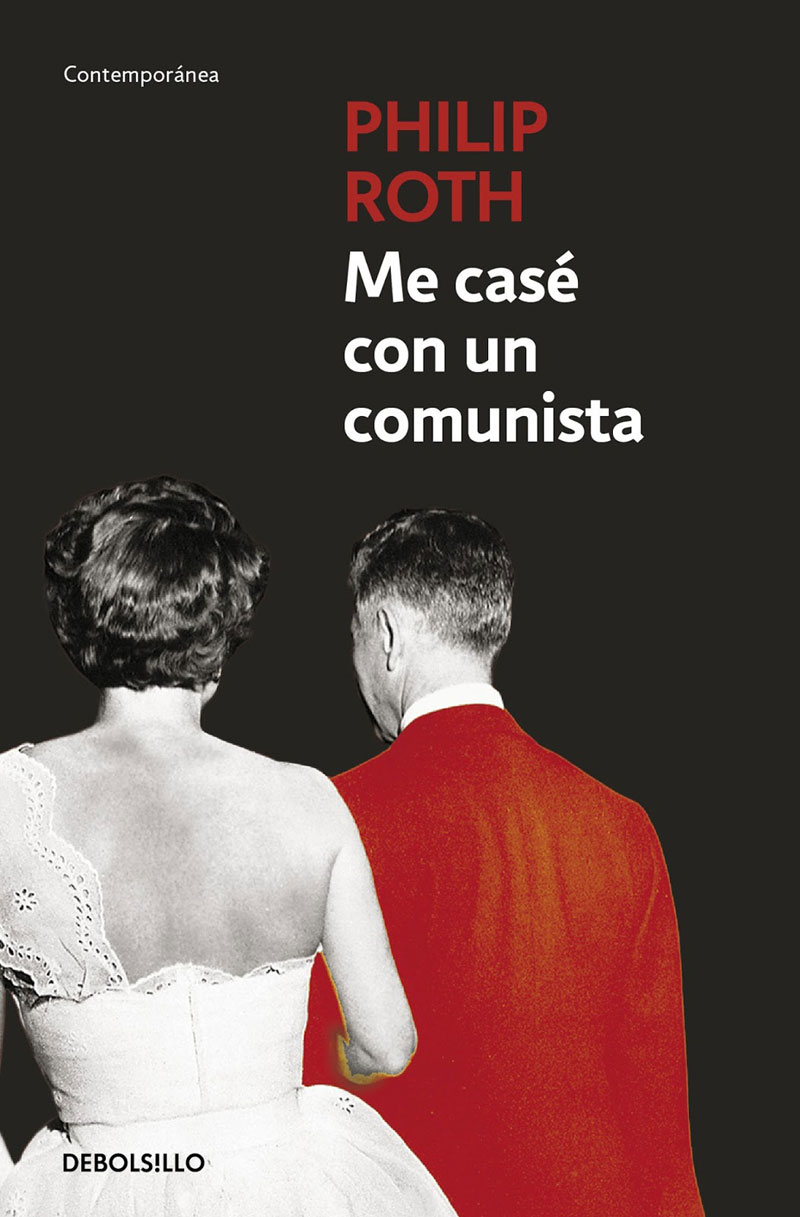
Y con ello no estoy diciendo que la caída de Ira Ringold en las garras de la paranoia y el revanchismo anticomunista de McCarthy y sus secuaces (estos últimos son, sin lugar a dudas, los personajes más viles de la novela) sea bienvenida por el lector. Es, simplemente, que con ella se cumple el destino del héroe trágico, víctima de su hybris, de su soberbia y desmesura. No es agradable ver derrumbarse a un héroe popular, a un hombre de la fortaleza y la dignidad de Ira Ringold, que se ha abierto camino a través de una vida difícil sólo con la fuerza de su determinación y su coraje (y, por cierto, en el relato de la épica de los oficios modestos que constituye la vida de Ira se encuentran algunas de las mejores y más vigorosas páginas de la novela). No lo es saberlo escarnecido por la venganza de su esposa y de la hija de ésta (una muchacha inteligente y resentida, que manipula los sentimientos de su madre con mano de hierro), a su vez manejadas por los enemigos políticos de su esposo. No, no es nada agradable contemplar la venganza de las élites conservadoras de Nueva Inglaterra, que incluso en la cumbre del éxito de Ira como locutor de radio revisten su desprecio hacia él con los ropajes de una exquisita educación, sobre un hombre tan sincero y valiente como Ira Ringold, capaz de cantarles las verdades del barquero a los figurones de la política washingtoniana y de tratarles, literalmente, a zapatazos.
Pero lo cierto es que sólo una persona tan arrogante y pagada de su propia verdad como el protagonista de esta novela podía no ver lo que estaba a punto de sucederle. Y acaso sea esa la razón por la que el tramo final de Me casé con un comunista se despega de la figura de Ira y adopta la perspectiva de la relación entre Murray y Nathan Zuckerman, en un tono mucho más personal e intimista que el resto de la novela. En efecto, tal vez la última justificación de esa tragedia anunciada y casi inevitable resida fuera del personaje de Ira, y sea la de haber podido asistir al despliegue, durante casi quinientas páginas, del apasionado relato de Murray, también él mismo tocado por una injusta y terrible tragedia familiar, un relato entreverado con el de Nathan (en un tejido magníficamente tramado cuyas hebras a veces se hacen indistinguibles), que tiene una intensidad y una emotividad innegables y del que a cada paso se desprenden, como pétalos de una flor humilde y hermosa, la lealtad y el amor por el hermano muerto. La muerte de Murray, evocada por Zuckerman poco antes del desenlace, con el fondo de la noche norteamericana tachonada de estrellas, sirve para cerrar la novela con una secuencia narrativa de belleza sobrecogedora, de una emoción contenida y al mismo tiempo intensísima, que se cuenta entre las mejores páginas de Philip Roth.
Como he dicho al principio de la reseña, cuesta un cierto esfuerzo llegar a esta escena, pero no me cabe ninguna duda de que la recompensa merece la pena. Y ahora, a esperar el turno de la tercera parte de la trilogía, La mancha humana, que aguarda sobre la mesilla de noche la imprescindible compañía del punto de lectura.
Philip Roth, Me casé con un comunista, Barcelona, DeBolsillo (Col. “Contemporánea”, 380-2), 2005, 463 páginas. Traducción de Jordi Fibla.



Te felicito en primer lugar por tu comentario, muy acertado y aclarador. También yo he leído este libro después de Pastoral americana y creo que prefiero este segundo. Leyendo tu artículo he tratado de reflexionar el por qué pero no lo tengo claro. No creo que, en mi caso al menos, se trate de motivos ideologicos sino de la capacidad de identificación con el protagonista.
Creo que mi implicación con el padre de familia de Pastoral americana, con su tragedia y sus esfuerzos por compreder a su hija, por comprender el mundo que se le escapa, es mayor que la que puedo tener con Ira Ringold, por más que me parezcan razonables o no sus ideas políticas. El protagonista de Pastoral me parece mucho más «universal» y, a la vez, mucho más vivo y real que el personaje de Ira.
En fin, seguiré reflexionando sobre ello. Un saludo.
Philip Roth es un novelista tan rico que da para casi todos los gustos y casi todas las interpretaciones. Leí cuatro novelas suyas de un tirón y me quedé muy impresionado. Dicen que la última novela publicada en España, Sale el espectro es buenísima. A ver si consigo hacerle un hueco.
Un saludo también para ti, Gww.