
Hace poco nos contaba Antonio Solano que tiene intención de ir escribiendo una serie de artículos sobre sus lecturas de hace quince años. La idea es muy sugestiva, aunque todavía lo sería más si se le aplicara una especie de retruécano, consistente en escribir no sobre las lecturas de hace quince años, sino acerca de las que hicimos cuando teníamos esa edad. Asumo que, en mi caso (y supongo que en el de la mayoría), los obstáculos son innumerables, no sólo porque apenas puedo precisar la mayoría de los títulos de aquel entonces o la fecha aproximada en que los leí, sino porque entre ellos hay bastantes –por ejemplo las novelas de Sven Hassel, publicadas en la colección Reno de Plaza y Janés, que mi hermano José Ángel y yo devorábamos durante las vacaciones familiares en Laredo- sobre los cuales me da vergüenza escribir.
Hay libros, sin embargo, que nunca se olvidan, y cuya grandeza le redime a uno de los pecadillos de adolescencia (seguramente el de Hassel no es el más grave en el ámbito literario) que hubiera podido cometer. Uno de esos monumentos literarios es la celebérrima novela Un día en la vida de Iván Denísovich, del no menos célebre escritor ruso Alexandr Solzhenitsyn, fallecido hace algo más de seis meses. La primera vez que la leí, a los quince o dieciséis años, me causó una impresión abrumadora, hasta el punto de que le pedí al profesor de Lengua y Literatura que me la había prestado (el padre Guergué, un sacerdote escolapio, desde hace años misionero en Brasil; un abrazo muy cordial para ti, Jesús, si lees estas líneas) más obras del mismo autor. Su propuesta fue Archipiélago Gulag, obra monumental y de un valor histórico indiscutible, pero que se me indigestó desde el comienzo y no pude terminar. Visto el caso desde la perspectiva que dan los años y otras lecturas de semejante calibre –todavía tengo fresco el recuerdo de Vida y destino, de Vasili Grossman, que reseñé en este mismo blog- está claro que el Gulag de Solzhenitsyn era un plato inadecuado para mi jovencísimo paladar.
Cuando me enteré de que Un día en la vida de Iván Denisóvich se había vuelto a editar, en la colección “Andanzas” de Tusquets Editores, y que ésta era la primera vez que se traducía al castellano “el texto definitivo y completo del autor, directamente del ruso” (véase el prólogo que el traductor, Enrique Fernández Vernet, ha compuesto para la ocasión, p. 15), me dije a mí mismo que la relectura de Solzhenitsyn constituía una excelente oportunidad para enfrentarme con las emociones que la lectura de despertó hace más de treinta años. No ignoraba que el propósito albergaba ciertos riesgos –la tentación de la nostalgia, la justificación cínica de los efectos destructivos del paso del tiempo sobre los cambios de opinión- pero también me apetecía enfrentarme a mis propios recuerdos.
No diré que he salido del todo bien librado, pero en líneas generales la experiencia ha sido muy satisfactoria. Es cierto que Un día en la vida de Iván Denisóvich no me ha impresionado tanto como hace treinta y pico años, pero es que entre medio he leído bastantes libros acerca de la Rusia soviética, las purgas estalinistas y la participación de la URSS en la Segunda Guerra Mundial (por citar sólo algunos títulos, Koba el Terrible de Martin Amis, Stalingrado, de Antony Beevor, Por qué ganaron los aliados, de Richard Overy, Operación Barbarroja y Kursk, 1943, de Álvaro Lozano, la ya citada Vida y destino, etc.). Todas esas lecturas han modificado mi percepción de los hechos relatados por Solzhenitsyn, que han pasado a convertirse en acontecimientos consabidos, sin duda terribles, pero al mismo tiempo sin la capacidad para sobrecoger y anonadar que tenían la primera vez que los leí,
No obstante, lo esencial de la novela del escritor ruso ha quedado incólume, y esto es lo que me importa más destacar, no sólo como testimonio personal, sino sobre todo como indicio del valor literario y moral de esta extraordinaria novela. Pues, en efecto, es posible haber leído miles de páginas sobre las atrocidades del Gulag y la irracionalidad aniquiladora de las purgas estalinistas (que en realidad tenían motivaciones y propósitos perfectamente racionales), quedar casi insensibilizado por tantos relatos atroces, y sin embargo sentirse profundamente conmovido por la peripecia individual de este Iván Denísovich Shújov que, en el infierno helado del campo para delincuentes políticos, encuentra una satisfacción inefable en su cotidiano trabajo como albañil, en conseguir birlar ante las narices de los guardias una pieza de metal con la que elaborar un cuchillo de zapatero, en el sabor fuerte y recio del pitillo liado con papel de periódico y tabaco de contrabando.
Y todo ello es posible, y aun inevitable porque Solzhenitsyn sabe muy bien individualizar a su personaje, hacerlo vivo ante los ojos de los lectores, despojarlo de su anónima condición de número y víctima del Gulag (los guardianes no le llaman por su nombre, sino por su código de identificación, S-854), atribuyéndole condiciones personales que lo acercan al perfil de lo heroico: su incesante actividad práctica, recogedora, inventiva, planificadora, su capacidad para mantener los sentidos alerta y la conciencia de lo esencial de cada minuto arrebatado a la muerte, su afán de supervivencia, su orgullo por el trabajo bien hecho, su dignidad, inmune a las tentaciones de la delación, la mentira y el dar y recibir sobornos. Shújov, sin palabras altisonantes, sin una formación intelectual, sin rastro de engreimiento o vanidad, es un héroe en un sentido profundamente moral: decidido, valiente, orgulloso, varonil, solidario, recto, autodisciplinado, con un ánimo indestructible, jamás quejumbroso ni vengativo (y la ausencia de estas dos tachas no deja de asombrar en tiempos como los nuestros, tan agudamente irresponsables y gemebundos), con un profundo sentido de la camaradería y la amistad que resulta más elocuente que un millón de discursos.
La estructura narrativa de la novela refuerza la inmediatez con la que el lector acoge la experiencia del protagonista y sus camaradas, y lo hace mediante distintos expedientes narrativos. Uno de ellos es la concentración espacio-temporal (el relato abarca unas diecisiete o dieciocho horas, desde el amanecer hasta la caída de la noche, en el único escenario del recinto carcelario), perfectamente marcada por hitos esenciales en la vida del prisionero, como la comida, los recuentos y el trabajo. Aunque existen frecuentes excursos temporales que dan paso a los recuerdos de los protagonistas y el relato de sus vidas anteriores a la reclusión, por lo general son muy breves y están perfectamente integrados en la línea principal de la narración. Además, ésta se caracteriza por una acusada continuidad, pues no existen secuencias o capítulos o marcas de estructuración que distraigan del fluir ininterrumpido de la lectura.
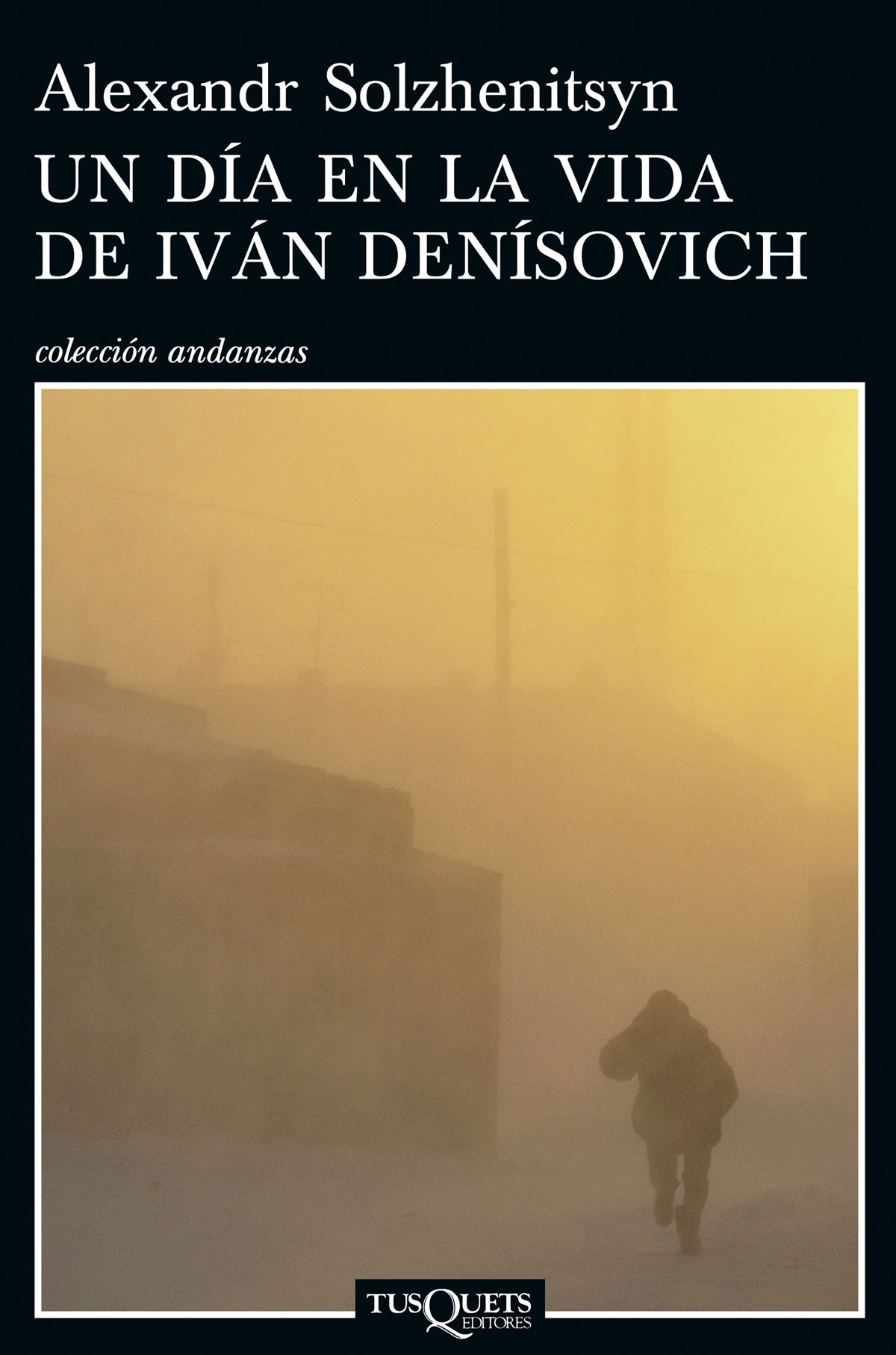
Otro rasgo muy llamativo y para mi gusto sumamente atractivo de Iván Denísovich es la cercanía del punto de vista que adopta la narración, entendido no sólo cómo falta de distancia con respecto a la situación y los personajes (aquí no hay moralina ni discursos edificantes por parte de la voz narrativa, pero tampoco burla, ironía o sarcasmo; hasta el humor negro de ciertas reflexiones y frases de los personajes adopta en ocasiones un tono de inocencia conmovedora), sino también como minuciosidad en el relato de los hechos cotidianos de la vida en los campos de trabajo: cómo hay que comer las magras raciones para que satisfagan el apetito, cómo secar el calzado, cómo abrigarse, cuánto hay que compartir para no ser insolidario pero tampoco ingenuo, cómo ocultar el dinero o las herramientas personales de trabajo, a qué presos acercarse y a cuáles evitar, cómo caminar para evitar la cruel mordedura del viento, cómo alinear los ladrillos de escoria, administrar y colocar el mortero antes de que se hiele, cómo aprovecharse de los vicios de los guardias y de sus rutinas para conseguir una doble ración.
Solzhenitsyn escribe con un estilo funcional, sencillo y al mismo tiempo muy expresivo, perfectamente coherente con la configuración del protagonista, que en ningún momento deja de ser un hombre de pueblo, de educación muy sumaria, pero al mismo tiempo con una aplastante e inquebrantable sensatez. No tengo ni idea de ruso, pero me ha gustado mucho la traducción de Enrique Fernández Vernet, con sus a veces desconcertantes cambios del presente actual al pasado (parecen fallos de un discurso poco elaborado, pero en realidad proporcionan a la narración un sabor a realidad muy difícil de lograr), con los coloquialismos y términos del argot concentracionario, con un cierto aire rústico y conversacional muy apropiado al tono general de la novela y la entidad de sus personajes.
Creo haber leído por alguna parte que Nikita Jruschov, tras leer Un día en la vida de Iván Denísovich, no pudo menos que echarse a llorar. No sé si la anécdota es real o apócrifa (como no he localizado la referencia, lo digo con todas las cautelas del mundo), y tampoco cabe descartar que el mandatario soviético cediera a un súbito arranque de patetismo, que al parecer es un rasgo típico de la mentalidad rusa, o que utilizara la obra para sus propios objetivos políticos, pero entiendo muy bien que el otrora correoso y endurecido comisario de la NKVD en la batalla de Stalingrado se dejara llevar sinceramente por sus emociones, porque la novela de Alexandr Solzhenitsyn tiene la emotividad, la respiración genuina y realista, la dignidad y el coraje de la mejor literatura de nuestra época. Además, y si me testimonio vale de algo, yo puedo añadir que recuerdo perfectamente de mi lectura de los quince años las escenas en que Shújov esconde en el relleno de su jergón el trozo de pan sobrante del desayuno. Ahora, tras releer la novela, comprendo muy bien el porqué de la persistencia en la memoria de esas escenas, más de treinta años después.
Alexandr Solzhenitsyn, Un día en la vida de Iván Denisóvich, Barcelona, Tusquets Editores (Col. “Andanzas”, 677), 2008, 218 páginas.



Aún me quedan libros de esa colección. Recuerdo que leí El quinto jinete de Dominique Lapierre y Larry Collins, y Cumbres borrascosas de Brönte. Aunque lo intenté, no acabé 2001 una odisea en el espacio de Clarke, y otros los recuerdo vagamente (Mientras la ciudad duerme, Chacal, Shibumi…).
De los rusos, me impactó el novelón El Don apacible de Sholojov, del que hablé en mi serie de rarilargos, a la que tú mismo pusiste nombre. Este que citas ahora pasa ya a la lista de pendientes que voy resolviendo «piano, piano».
Jopé, que coincidencias, Antonio. También yo leí 2001 y Chacal en la colección Reno, y El quinto jinete, aunque esta última en otra colección (por cierto, me encantó). ¡A ver, un nuevo Plutarco, para unas nuevas Vidas paralelas!
A mí me aburrió «Un día en la vida de Ivan…» pero lo leí en tercero de secundaria, ahora que estudio letras creo que es tiempo de darme una nueva oportunidad para explorarlo. Bueno, hasta pronto.