
Cuando tuve noticia de la exposición que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona había dedicado al novelista británico J.G. Ballard, me reproché a mí mismo la escasa atención que hasta ese momento había prestado a este excelente escritor, uno de los más originales y creativos de entre los que se han dedicado al género de la ciencia ficción. Hasta enconces sólo había leído de Ballard la novela Crash, que no me gustó demasiado, la colección de relatos titulada Fiebre de guerra, que en cambio me pareció fascinante, y algunos artículos y ensayos desperdigados por diversas antologías y volúmenes misceláneos.
Me hice de nuevo un reproche parecido hace pocos meses, con ocasión de la muerte del novelista –aunque ya sé que esta declaración carece de efectos exculpatorios, por entonces vi de nuevo, y debía de ser la tercera o cuarta vez, la extraordinaria adaptación cinematográfica que Steven Spielberg realizó de su novela autobiográfica El imperio del sol-, pero debo admitir que mi arrepentimiento no se perfeccionó con un propósito de enmienda efectivo, y que durante bastantes meses seguí sin dedicar a Ballard la atención que merece.
Este pecado de lesa literatura corría el riesgo de perpetuarse sine die hasta que hace algunas semanas me encontré con la reedición en Minotauro de El mundo sumergido, una de sus más tempranas (de 1962) y más conocidas novelas, que se ha convertido en todo un descubrimiento, a la par gozoso e inquietante. Mientras la leía me ha ocurrido algo que muy pocas veces he tenido ocasión de experimentar, pues sentía una especie de fascinación absorta, algo así como un trance, que me hacía ir y volver sobre las páginas, releyendo y paladeando las palabras con una atención obsesiva, y que ha provocado que la lectura de una novela muy breve (menos de doscientas páginas) se demorara a lo largo de casi tres semanas.
Quizás con un breve resumen del argumento se pueda comenzar a explicar esa curiosa sensación. Y es que El mundo sumergido nos sitúa en un futuro no muy lejano en el que, debido a masivas erupciones solares, la temperatura del globo terráqueo ha aumentado de forma rápida y constante, con el consiguiente deshielo de los casquetes polares y la inundación de la mayor parte de las zonas habitadas del planeta, lo que obliga a la menguada población humana –pues el aumento de la radiación solar ha reducido en una proporción muy significativa la fertilidad de la mayor parte de las especies de mamíferos, incluido el hombre- a desplazarse a las zonas polares, donde la temperatura es más soportable. En el escenario de la trama –un Londres semisumergido, poblado de plantas gigantescas y habitado por reptiles, murciélagos y mosquitos- el protagonista, un médico y biólogo llamado Robert Kerans, se niega a volver a su base cuando la misión científica a las órdenes del coronel Riggs recibe la orden de regresar.
Al igual que los otros dos compañeros que deciden quedarse en la ciudad (el doctor Bodkin, otro científico, y la hermosísima e indolente Beatrice Dahl), Robert Kerans es un personaje en parte fascinado y en parte trastornado por un mundo en descomposición, de belleza sublime y a un tiempo amenazadora, cuya transformación en un espacio radicalmente antihumano provoca la regresión de su mente hacia algo así como el pasado evolutivo de la especie, un universo poblado de imágenes selváticas y sonidos feroces y reptilianos. No sé si la hipótesis que Ballard plantea en este relato –que en un mundo que retorna aceleradamente hacia el clima y las formas vivientes del Triásico los seres humanos experimentarían una vuelta atrás hacia el inconsciente colectivo primitivo y prehumano- es científicamente sostenible, pero no hay duda de que ofrece una base imaginativa y artística extraordinariamente sugestiva. Y sobre esta base se levanta una novela de argumento y estructura muy simples, pero de una potencia imaginativa colosal, una historia alucinatoria, visionaria, lisérgica, que envuelve al lector en una atmósfera a la que resulta muy fácil abandonarse.
De hecho, he leído El mundo sumergido en unas cuantas sesiones vespertinas, antes y después de echar la siesta. Al menos en dos ocasiones me he levantado del sofá como si fuera el doctor Robert Kerans, con borrosas imágenes de altos edificios coronados por helechos arbóreos, un sol abrasador y animales inquisitivos apenas entrevistos entre las sombras de la jungla, pululando por entre los pliegues de mi cerebro y los contraluces de la duermevela. Era una sensación extrañísima, al mismo tiempo inquietante y embriagadora, que muy raras veces –quizás nunca- he tenido con la misma sensación de realismo y plasticidad.
El poder fascinador de esta novela no se debe a la originalidad de la trama, en gran medida previsible, ni mucho menos a las bases científicas sobre las que se fundamenta la hipótesis del calentamiento terrestre, que merecen la atención del narrador en muy contados pasajes. No, el atractivo de El mundo sumergido reside sobre todo en la poderosísima imaginación de que hace gala Ballard en la creación de su universo ficticio, y en cómo ese mundo de ficción afecta a los personajes, ya desde el mismo arranque de la narración:
Pronto haría demasiado calor. Kerans se asomó al balcón del hotel, poco después de las ocho, y observó cómo el sol subía detrás de las matas espesas, las gimnospermas gigantes que se amontonaban sobre los techos de los almacenes abandonados, a cuatrocientos metros de distancia, en el lado oriental de la laguna. El implacable poder del sol atravesaba las frondas tupidas y oliváceas, y los rayos refractados y romos martilleaban el pecho y los hombros desnudos de Kerans, que transpiraba ahora. Kerans se puso un par de lentes oscuros, protegiéndose los ojos. El disco solar no era ya una esfera definida, sino una vasta elipse creciente que se extendía en abanico a lo largo del horizonte oriental, como una colosal bola de fuego, transformando con sus reflejos la superficie plúmbea e inerte de la laguna en un brillante escudo de cobre. Al mediodía, cuatro horas más tarde, el agua parecería un fuego encendido (p. 7).
El mundo semisumergido de Ballard, con sus frondas impenetrables, el calor opresivo y denso, la presencia constante de animales repulsivos –iguanas, arañas, salamandras, serpientes, murciélagos, caimanes- altera la conciencia de los personajes y hace que el lector se vea interpelado por sus propios miedos y obsesiones. Es un mundo de belleza terrible e inhumana, de una sensualidad amenazadora, como si hubiera brotado de una pesadilla o de una pintura surrealista (en este sentido, las referencias a los cuadros de Paul Delvaux y Max Ernst que adornan las paredes del apartamento de Beatrice Dahl, o las alusiones a los “pastosos relojes” dalinianos de la página 67 no son en modo alguno inocentes), y la persistencia y durabilidad de las imágenes que suscita la lectura constituye todo un logro literario que difícilmente tiene parangón en la literatura especulativa y de ficción científica.
El hecho de que la novela comience con una ambigüedad deliberada con respecto al espacio en que tienen lugar los acontecimientos –desde el principio sabemos que es una ciudad situada en lo que antes era zona templada del planeta, ahora anegada por las aguas y colonizada por la jungla, pero ignoramos su ubicación- proporciona al relato una atmósfera muy especial. En efecto, no hay detalles geográficos o arquitectónicos precisos, lo cual subraya la impresión de que lo ocurrido con esa gran urbe, que poco a poco se revelará como la metrópolis londinense, podría haber pasado en cualquier ciudad del mundo. De este modo se intensifica la idea de que la catástrofe es universal, que está más allá del alcance de la tecnología y de que, lejos de mitigarse con el paso del tiempo o con los recursos y el ingenio de los seres humanos, va a ir a peor.
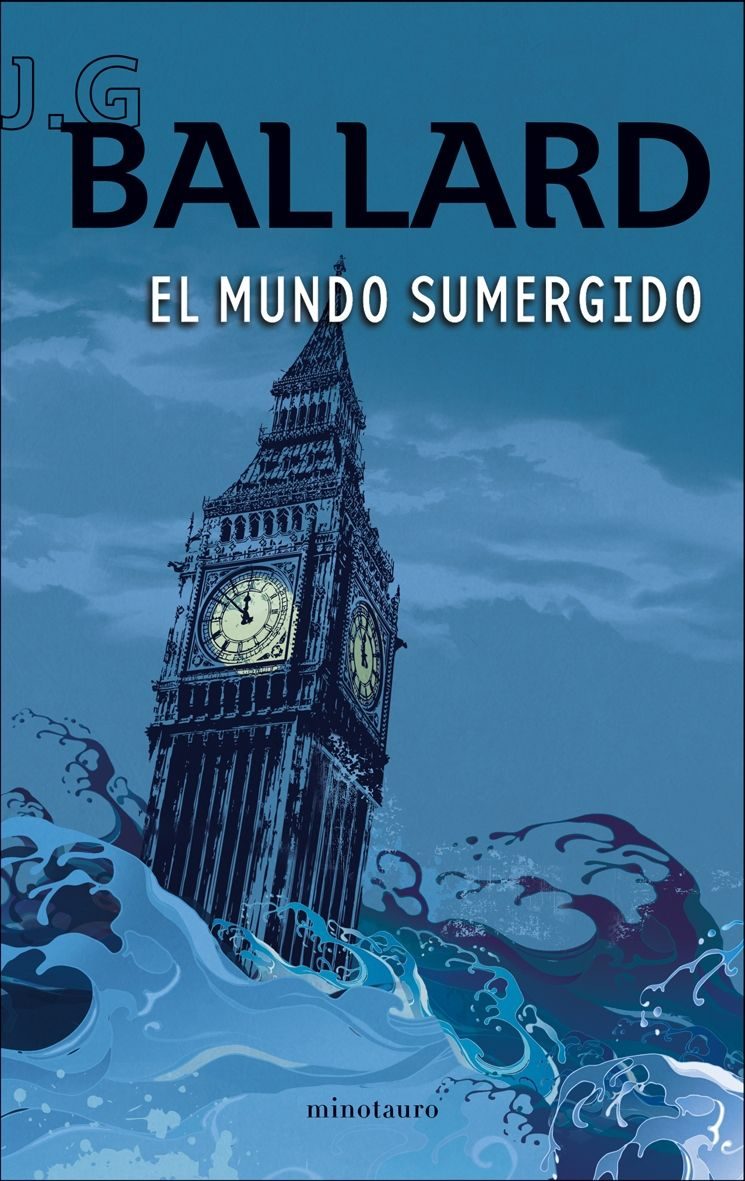
Semejante planteamiento, leído casi medio siglo después de la publicación de la novela, en un momento en que el discurso oficial imperante insiste en la responsabilidad humana en el desencadenamiento (y la posible reversión) del proceso de cambio climático, resulta de una incorrección política clamorosa, pues la situación que Ballard plasma en El mundo sumergido no puede estar más alejada de la arrogancia tecnológica subyacente tanto a las hipótesis habituales sobre el origen del calentamiento global como a las propuestas para mitigar sus efectos o incluso invertir el proceso. Si cabe hablar de “ecologismo” en la obra del escritor británico habrá que concluir que es un ecologismo radical, de un darwinismo absoluto, ya que presenta a los seres humanos una oportunidad para la supervivencia que una inmensa mayoría de lectores difícilmente estaríamos dispuestos a admitir: la transformación acelerada en seres “de naturaleza”, en criaturas adaptadas a un entorno primitivo, en nada diferentes de las iguanas, las pitones o los caimanes.
Sólo en este marco conceptual cabe explicarse la conducta de varios personajes de la novela, que a primera vista puede parecer desconcertante, sobre todo en el marco de un género como el de la ciencia ficción, tan proclive a recurrir a héroes capaces de transformar el mundo con ayuda de los más variados recursos tecnológicos. Al poco de comenzar el relato, el doctor Kerans se da cuenta de la inutilidad de sus tareas científicas, y acaba por abandonarlas, abrumado por los sueños que le sumergen en un mundo irracional, de irresistible atractivo. Uno de los episodios de más profundas resonancias simbólicas de una novela pródiga en ellos -la inmersión del protagonista en las aguas de la laguna, cálidas y densas como el líquido amniótico y el descenso al planetario cubierto por las aguas- debe interpretarse en este mismo sentido, es decir, como la consecuencia de la llamada de un impulso interior que arrastra al protagonista hacia el yo más profundo, la personalidad que sólo cabe recuperar yendo más allá de los límites y convenciones de la civilización y desafiando el riesgo de la propia muerte. De hecho, en un final que se prevé casi desde el inicio de la novela (y por eso no creo estropear a nadie la lectura si lo revelo), Kerans termina cediendo ante las imperiosas llamadas de su psique primitiva, y decide encaminar sus pasos hacia el Sur, un concepto indiscutiblemente mítico, que cabe presumir como una meta inalcanzable, pues el calor en las zonas tropicales hace imposible la vida del ser humano, pero al mismo tiempo ineluctable.
Por su parte, Beatrice Dahl representa un estado de estupefacción lánguida, sensual y excéntrica, de incapacidad para abandonar un modo de vida lujoso y despreocupado (es la nieta de un millonario y su apartamento londinense es un refugio opulento que la muchacha se niega a abandonar), y sus intervenciones a lo largo de la novela configuran el carácter de un ser pasivo, casi vegetativo, admirado y secretamente deseado en la distancia por los personajes masculinos. Véase, por ejemplo, una de las extraordinarias imágenes con las que la novela retrata a este personaje, como si fuera la odalisca de una pintura de Delacroix:
Beatrice Dahl estaba sentada en la silla, con la cabeza apoyada en el respaldo. Tenía una mano extendida sobre una mesita de caoba junto a ella, y tocaba el pie de una copa de borde de oro. El vestido de seda azul se le abría a los pies como la cola de un pavo real y unas pocas perlas y zafiros que se le habían caído de la mano izquierda le brillaban entre los pliegues como ojos eléctricos […]. Beatrice no se volvió. Estaba demasiado acostumbrada, evidentemente, a ese sonido. Las cajas que tenía a los pies estaban colmadas de joyas: brazaletes de diamantes, broches de oro, tiaras y pulseras de circones, collares de amatistas, pesados pendientes de perlas cultivadas que se derramaban sobre las bandejas dispuestas en el piso como palanganas preparadas para recoger una lluvia de azogue (p. 159).
Otro de los personajes más interesantes es Strangman, un albino al mando de un barco y una insólita tripulación de negros y mestizos, todos ellos dedicados al saqueo de los restos anegados de la civilización. Strangman, a quien Kerans califica como “mitad bucanero, mitad demonio” (p. 123) o “un demonio salido de un culto vudú” (p. 168), es un personaje pesadillesco –su barco va acompañado por miles de caimanes que invaden la laguna tras la retirada de la misión científica- y su extraña conducta, así como los rituales alcohólicos que practican sus hombres, representan una reacción de salvajismo enloquecido y barroco ante el colapso del mundo civilizado (con ecos del Moby Dick de Melville, El corazón de las tinieblas, de Conrad, El señor de las moscas de Golding o, avant la lettre, de Meridiano de sangre, de Cormac McCarthy), en el que se entremezclan de una manera muy llamativa el impulso depredador y la fascinación por los tesoros arqueológicos de una civilización destinada a la extinción. El hecho de que el coronel Riggs renuncie a castigar los desmanes de Strangman –sus hombres matan al doctor Bodkin y están a punto de asesinar a Kerans, a quien someten a un ritual primitivo y feroz- no representa tanto la constatación de su incapacidad práctica para hacerlo como la constatación de que en el mundo sumergido la ley y la civilización tienen escaso sentido.
Por muy extraño que le resulte el comportamiento de estos personajes, el lector está más tentado de identificarse con ellos que con el imperturbable y ordenancista coronel Riggs, el jefe de las tropas que tienen como misión la protección de la expedición científica, cuyos intentos por salvaguardar una imposible normalidad civilizada rápidamente se muestran tan absurdos como estériles (por cierto, es un absurdo que tampoco carece de atractivo para las personas con una propensión maniática y autoritaria, como es mi propio caso). Quizás sea imposible entender cabalmente a Kerans, pues las condiciones en que se desarrolla su existencia son casi inimaginables, pero lo cierto es que su progresivo apartamiento de la racionalidad, su identificación completa con el mundo que evoluciona hacia el primitivismo más desaforado y su asunción final –estoica, desapasionada, implacable- del destino que le viene impuesto por la regresión hacia su psique más arcaica, dan pie a un final de una grandeza y nobleza indiscutibles:
Dejó la laguna y entró de nuevo en la selva, y al cabo de unos pocos días había perdido el rumbo y caminaba a orillas del agua hacia el sur, bajo el calor y la lluvia recientes, atacado por caimanes y murciélagos gigantescos, como un segundo Adán en busca de los olvidados paraísos del sol renacido (p. 187).
Como ya he señalado, el sentido del relato de Ballard y del comportamiento de sus personajes sólo puede entenderse en un mundo transformado y anómalo, cuya racionalidad se ha desvanecido. Y es justamente en la creación de ese universo singular donde el novelista británico se muestra más eficaz, con una imaginación visual portentosa, de una riqueza, colorido y plasticidad deslumbrantes, que se sustenta sobre un estilo de adjetivación muy densa y abundantes motivos icónicos tomados de la fauna y flora tropical, en los que palpitan poderosas resonancias artísticas y mitológicas. Pido disculpas de antemano por la longitud de las citas, pero me resulta imposible prescindir de ninguna de ellas:
Chillando como un tití desposeído, un murciélago de cabeza de martillo salió de pronto de un arroyo lateral y voló directamente hacia la barcaza. El laberinto de telas gigantescas, que las colonias de arañas habían tejido sobre el arroyo, lo desorientaron un momento: pasó a unos pocos centímetros de la caperuza de alambre, sobre la cabeza de Kerans, y luego se alejó a lo largo de la línea de edificios sumergidos, entre las frondas de los helechos que asomaban en los tejados como velámenes. De pronto, cuando el murciélago volaba ante una cornisa, una criatura de cabeza inmóvil y pétrea se adelantó y alcanzó al animal en el aire. Se oyó un grito, breve y penetrante, y Kerans vislumbró unas alas aplastadas entre las mandíbulas del lagarto. En seguida el reptil se retiró, ocultándose en el follaje.
A lo largo de todo el arroyo, posadas en los alféizares de los edificios de oficinas y tiendas, las iguanas miraban pasar a los hombres, moviendo convulsivamente las cabezas marmóreas. Algunas se zambullían en la estela de la barcaza, persiguiendo a dentelladas a los insectos que habían dejado las lianas y los troncos putrefactos, y luego entraban nadando por las ventanas, trepaban por las escaleras y ocupaban otra vez sus puestos de observación. Sin los reptiles, las lagunas y arroyos de los edificios sumergidos hubiesen tenido una extraña y ensoñadora belleza, pero las iguanas y los basiliscos se habían instalado en las salas de los directorios, mostrando así que habían ocupado la ciudad. Una vez más eran la forma de vida que dominaba en la Tierra.
Alzando los ojos hacia las antiguas caras impasibles, Kerans entendió ese curioso miedo que despertaban, resucitando recuerdos arcaicos del Paleoceno, cuando los reptiles cedían su primacía a los mamíferos con ese odio implacable de las especies zoológicas desplazadas (pp. 19-20).
La jungla se extendía bajo el helicóptero como una llaga inmensa y pútrida. Los follajes gigantescos de las gimnospermas se amontonaban a lo largo de los techos de los edificios sumergidos, redondeando los contornos rectangulares y blancos. De cuando en cuando un tanque de cemento se alzaba en la marisma, o los restos de un muelle flotaban aún junto a un rascacielos en ruinas, cubierto de acacias plumosas y tamariscos en flor. Los arroyos estrechos, que las copas de los árboles transformaban en galerías verdes, se alejaban serpeando de las lagunas mayores, uniéndose eventualmente a los canales de seiscientos metros de ancho que se abrían más allá de los primitivos suburbios. En todas partes se acumulaba el barro, recostándose en bancos enormes contra un puente ferroviario o un semicírculo de edificios, escurriéndose bajo una arcada sumergida como las masas fétidas de una anacrónica cloaca. El cieno cubría muchas lagunas menores, que eran ahora discos amarillos de lodo musgoso, donde asomaban entrecruzándose profusamente y luchando unas con otras numerosas formas vegetales, como los jardines cercados de un atormentado edén terrenal (p. 57).
Kerans se entretuvo mirando el agua que pasaba lentamente junto al cine. Unas pocas ramas y unas matas de hierba iban hacia el norte con la corriente, y la luz brillante del sol enmascaraba el espejo fundido de la superficie. Las ondas martilleaban el pórtico, golpeándole la mente, despacio, y se abrían en círculos cada vez más amplios que se extendían hacia el sur cruzándose con el curso del agua. Observó un rato las lenguas de agua que acariciaban el alero del pórtico, deseando de pronto dejar allí al coronel y meterse en el agua, disolviéndose a sí mismo junto con los fantasmas que esperaban incansablemente como aves centinelas, posadas en la glorieta fresca de esa calma mágica, en el mar luminoso, de color verde dragón, habitado por serpientes (p. 61).
Más tarde, esa misma noche, mientras dormía en la litera del laboratorio, y las aguas oscuras de la laguna se movían por la ciudad inundada, Kerans tuvo el primer sueño. Había dejado el camarote y caminaba a lo largo de la cubierta, mirando por encima de la baranda el disco negro y luminoso de la laguna. Unos torbellinos de gas opaco flotaban en el cielo a unos cien metros de altura, ocultando casi los contornos relucientes del sol gigantesco. Unos resplandores pulsátiles estallaban de vez en cuando sobre la laguna, iluminando brevemente unos altos acantilados de arcilla, que antes habían sido un anillo de edificios blancos.
La jofaina profunda del agua reflejaba estas llamaradas intermitentes y brillaba con una claridad opalescente y difusa. La luz de las miríadas de organismos fosforescentes se acumulaba en cardúmenes densos, como halos sumergidos. Miles de serpientes y anguilas se entrelazaban y retorcían frenéticamente, desgarrando la superficie de la laguna.
El sol palpitaba ahora más cerca, llenando casi todo el cielo. De pronto, la densa vegetación que crecía a lo largo de los acantilados retrocedió revelando las cabezas negras y de piedra gris de los enormes lagartos del triásico. Arrastrándose hacia los bordes de los acantilados, alzaron las cabezas hacia el sol y rugieron juntos, con un ruido creciente que al fin se confundió con los martilleos volcánicos del fuego solar. Kerans sintió la poderosa atracción mesmérica de los reptiles ululantes, que golpeaba dentro de él como un corazón, y se adelantó metiéndose en el lago, que ahora le parecía una prolongación de su propia corriente sanguínea. El martilleo sordo aumentó, y Kerans sintió que las células del cuerpo se le confundían con el agua, y nadó disolviéndose en el lago negro… (pp. 75-76).
Más allá de la laguna las interminables mareas de barro habían empezado a acumularse en bancos brillantes, sobrepasando aquí y allá la línea de la costa, como inmensas laderas de una distante mina de oro. La luz golpeaba el cerebro de Kerans, bañando las zonas sumergidas bajo el nivel de la conciencia, arrastrándolo a profundidades tibias y diáfanas donde las realidades nominales del tiempo y del espacio habían dejado de existir. Guiado por los sueños, retrocedía cruzando el pasado emergente, una sucesión de paisajes cada vez más extraños —escenas de la laguna— y que parecían representar, como había dicho Bodkin, cada uno de sus propios niveles espinales. Unas veces el círculo de agua era espectral y vibrante, otras estancado y lóbrego, con una costa pizarrosa, como la piel metálica y deslustrada de un reptil. Luego las playas blandas relucían otra vez con un atractivo lustre carmesí, el cielo era cálido y límpido, y en las largas extensiones de arena había una soledad total. Kerans sentía entonces una angustia exquisita y tierna, y anhelaba que este descenso por el tiempo arqueopsíquico llegara a su fin, tratando de no pensar que en ese entonces el mundo exterior se habría transformado en algo extraño e insoportable (pp. 90-91)
Pero si hay un recurso expresivo que se destaca entre todos los utilizados por Ballard, éste es el de la comparación, de una capacidad evocadora y, a menudo, una carga sensual verdaderamente insólitas. No tengo la menor duda de que El mundo sumergido constituye la demostración más eficaz de la capacidad de este humilde recurso retórico, tan menospreciado por los partidarios a ultranza de las metáforas y otros tropos, para subyugar la sensibilidad de los lectores y embelesar su entendimiento:
[…] las ciudades habían sido fortines asediados, encerrados en enormes diques, desintegrados por el pánico y la desesperación, Venecias que se resistían a celebrar sus bodas con el mar. Las ciudades, hermosas y fascinantes precisamente porque estaban vacías, porque en ellas se unían de manera extraordinaria dos extremos de la naturaleza, eran ahora como coronas de oro abandonadas en una selva y cubiertas de orquídeas salvajes (p. 22). [Beatrice] estaba acostada en una de las sillas de lona, y el cuerpo largo y aceitado le brillaba en la sombra como una pitón adormilada (p. 26).De cuando en cuando, las paredes de vidrio de los edificios reflejaban innumerables imágenes del sol, que se movían sobre vastas sábanas de llamas, como brillantes ojos bromistas (p. 43).
Arriba, el cielo era brillante y jaspeado, y el tazón oscuro de la laguna parecía en cambio inmóvil e infinitamente profundo, como un inmenso pozo de ámbar. Los edificios cubiertos de árboles que se alzaban en las orillas parecían tener millones de años, como si un enorme cataclismo natural los hubiera arrancado a la magma terrestre, embalsamados en vastas dimensiones de tiempo (p. 51).
Cerca del palacio, con un reloj sin agujas en la torre, se levantaba un segundo edificio, una biblioteca o museo de pilares blancos que brillaban a la luz del sol como una hilera de gigantescos huesos calcinados (p. 71).
Kerans no había esperado que el agua estuviese tan caliente. Había pensado que se daría un baño fresco y vivificante, pero estaba entrando en un tanque de gelatina tibia y pegajosa que se le adhería a los tobillos y las pantorrillas como el abrazo fétido de un gigantesco monstruo protozoico (p. 112).
Algunas de las frondas tenían tres metros de altura, y parecían exquisitos espíritus marinos que ondeaban juntos como las ánimas de una sagrada caverna neptuniana (p. 112).
La profunda cuna de barro lo sostenía suavemente como una inmensa placenta, infinitamente más blanda que cualquier cama (p. 117).
Bajo la superficie diáfana asomaban los contornos oscuros y rectangulares de las casas, y las ventanas abiertas eran como órbitas vacías en unos enormes cráneos sumergidos. Emergían ahora de las profundidades como una inmensa Atlántida intacta (p. 128).
[…] media docena de marineros se habían puesto las corbatas en los cuellos desnudos y recorrían alegremente las calles sacudiendo los faldones de las chaquetas, haciendo cabriolas como una tropa de camareros lunáticos en una feria de derviches (p. 139).En una ocasión una salamandra de un metro de largo se escurrió entre los huesos hacia el trono, mostrando los dientes filosos, como pedernales de obsidiana (p. 149).
Los animáculos moribundos iluminaban los techos con un tenue resplandor fosforescente y se extendían como un velo perlado sobre los edificios desecados: las ruinas espectrales de una ciudad antigua (p. 152).
Los árboles hundían las hojas en el agua, y el horizonte bronceado y sanguíneo de la tarde era ahora violeta y azul. Más arriba, el cielo se abría en un embudo inmenso, de zafiro y púrpura, y unas espirales fantasmagóricas de nubes de coral, como estelas barrocas de niebla, señalaban el descenso del sol. Una onda oleosa perturbaba la superficie de la laguna, y el agua se pegaba a las hojas de los helechos como cera traslúcida (p. 154).
Quiero terminar la reseña con un par de apuntes, que poco tienen que ver con el ámbito convencional de este tipo de artículos. El primero es de carácter biográfico: cuando era joven, me encantaba bucear en la piscina o en el mar, a pulmón libre. No tenía mucha resistencia, y siempre me dolían terriblemente los oídos, pero cuando me sumergía y nadaba hasta el fondo percibía una sensación embriagadora, que a veces tenía algo de erótico o extático. Nunca acabé de explicarme aquellas sensaciones (o no me atreví a asumir su auténtico significado), pero tras leer el ya citado episodio de la inmersión del doctor Kerans, he comprendido mejor el porqué de aquellos momentos de ebriedad y gozo.
La segunda nota es de otro orden muy distinto, y seguramente mucho más conflictivo. Tras haber comprado y leído la novela en el formato convencional (esto es, tras gastarme el dinero en una mercancía comercial y en derechos de autor), encontré en las redes P2P un PDF con la primera edición de Minotauro, de 1966, también traducida por Francisco Abelenda (curiosamente, hay diferencias de traducción bastante significativas con la edición en papel que yo he manejado). Pues bien, el PDF ha sido de enorme ayuda para el análisis de los elementos del estilo ballardiano, y por supuesto para copiar y pegar el texto de las citas que forman parte de esta reseña. En estos días en que la Red española se conmueve con la pretensión gubernamental de intervenir el sector, quiero decir una cosa: las presiones de la SGAE y otros organismos semejantes me parecen aberrantes, sobre todo cuando el Gobierno las acoge y hace suyas, pero no menos aberrantes son las de quienes pretenden que la naturaleza de Internet debe consistir en algo así como «todo gratis y por el morro». En cualquier caso, afirmo descaradamente que el PDF será todo lo ilegal que se quiera, pero ha sido una herramienta insustituible para mejorar mi propia lectura y ponerla a disposición de otros lectores, de todo lo cual no tengo ninguna intención de prescindir. Si me quieren empapelar, ya saben dónde estoy.
Ah, y ya puestos, si algún lector o lectora quiere recomendarme un buen e-book para estas navidades, con el que sacar el mejor partido posible de los futuros PDFs que lleguen a mis manos. Que soporte muchos formatos, sea ligero, fácil de manejar, ergonómico, tenga amplias posibilidades de conexión (WiFi incluida) y, a poder ser, que no cueste un riñón…
J.G. Ballard, El mundo sumergido, Barcelona, Ediciones Minotauro, 2008, 189 páginas.



Me has abierto el apetito lector, en unas semanas en las que estoy desganado y todo se me atraganta.
En cuanto a las descargas y toda esa zarandaja tan industrial y comercial como poco cultural, nadie parece tener sentido común. Soy consumidor compulsivo de cultura y todavía no he necesitado descargarme nada ilegalmente, salvo para usos como el que describes. Pienso que no es tan difícil encontrar puntos de sensatez en una cuestión en la que unos están en el siglo XIX y otros se creen Matrix.
Quizás yo no sea un consumidor tan compulsivo de cultura (bueno, de libros y cine, sí) como tú, Antonio. Lo que sí soy, y lo reconozco humildemente, es practicante del nefando vicio del P2P. Ahora bien, de la misma manera que no me enorgullezco de haberme escaqueado alguna vez de mis obligaciones laborales o familiares, o de haber practicado la maledicencia, la envidia o la ira, tampoco estoy dispuesto a considerar que la práctica del P2P es «Cultura» con mayúsculas, sino, simplemente, comodidad y aprovechamiento de un recurso que, como el campo, tolera mal las puertas cerradas. A mí no me parece mal que se regule su uso, porque es evidente que con esta práctica se violan los derechos de autor.
Lo que me incita a adherirme al famoso manifiesto (así lo he hecho constar en Twitter) es la indignación al contemplar cómo todo un Gobierno se arrodilla a los pies de un grupo de presión (al que, naturalmente, debe grandes favores por su apoyo en pasadas contiendas políticas, como la protesta por la Guerra de Irak). Y lo que me repele de la iniciativa es que se confundan churras con merincas: no todo lo que la iniciativa gubernamental pretende regular es «cultura», y no toda manifestación cultural tiene por qué ser protegida y defendida. Por otra parte, que los modelos de la «industria de la cultura» estén caducos y deban ser renovados no significa que cualquier alternativa, por muy popular que sea, deba ser aplaudida o apoyada.
En cuanto a Ballard y su mundo sumergido, qué voy a decir yo que no esté dicho, de forma sublime, por el autor. Para conseguir estados alterados de conciencia, propongo una fórmula mágica: en vez de LSD, JGB.
Tu anunciada reseña sobrepasa mis expectativas.
No quisiera «reprocharme a mí misma la escasa atención» a este autor, así que en cuanto pase la tormenta de reuniones y demás es*****eces de final de trimestre, me embarco en la aventura de leerla.
Espero que te guste, Lu. Es una novela muy especial, que no a todo el mundo convence. No quise incluir al final de la reseña un apartado de críticas, porque hubiera resultado difícil seleccionarlas, pero hay unas cuantas bastante negativas.
Tendre en cuenta a JGB en mis proximas lecturas; aún estoy acabando de leer «El nombre del viento», en cuanto a los ebook en http://www.xataka.com he visto aparecer unos cuantos, echale un vistazo si tienes un rato.
Magnífico libro y maravillosa reseña. No te pierdas » Mundo de Cristal» que es, todavía, mejor.
Un saludo de Victorderqui y gracias por tan estupenda crítica que me ha retrotraído a la época en que leí » Mundo Sumergido» y me enamoré de Beatrice Dahl.
Me apunto El mundo de cristal, Álvaro, a ver si lo encuentro. No es extraño que te enamoraras de Beatrice Dahl, tiene algo exótico, morboso y decadente que la hace irresistible.
Gracias por la recomendación de Xataka, Víctor. He estado consultando algunos modelos, pero no acabo de decidirme. Sin verlos, tocarlos, y sopesarlos, es difícil hacerse una idea.