Dos motivos fundamentales (que, en realidad, son uno solo, como inmediatamente se verá) me animaron a leer esta novela, la primera que publicó el novelista norteamericano George R.R. Martin: en primer lugar, el recuerdo de la gozosa experiencia de hace un par de años con el extensísimo universo narrativo de Canción de hielo y fuego; en segundo lugar, el hecho de haberme topado en Twitter con las vibrantes recomendaciones de Antonio Solano, por cuya mediación llegué en su día a la monumental y absorbente saga fantástica del escritor de Bayonne (la del estado de Nueva Jersey, no la vecina localidad francesa que extiende su caserío a orillas del Adur).
Todas las reseñas que he leído insisten en que, para ser una primera novela, se trata de una obra de sorprendente calidad. Coincido plenamente con tales juicios, pues George R.R. Martin es un absoluto superdotado de la imaginación creadora, un prodigioso artífice de mundos imaginarios de una plasticidad y capacidad de convicción difíciles de igualar (de hecho, yo no recuerdo haber leído nada parecido a Muerte de la luz desde los ya lejanos tiempos en que disfrutaba con Jack Vance en aquellas recopilaciones de ciencia ficción que publicó Bruguera en su colección “Libro Amigo”). Cualquier lector que se adentre en las tres páginas iniciales de la novela –un prólogo delicioso que es toda una obra maestra de la inventiva y un ejemplo señero del sentido de la maravilla que caracteriza al género de la ciencia ficción- queda literalmente sin aliento, con la respiración contenida, subyugado por un mundo ficticio cuya realidad astronómica, geológica, ecológica, histórica, antropológica y cultural hace brotar en la imaginación un torrente de ensoñaciones y resonancias imposible de contener.









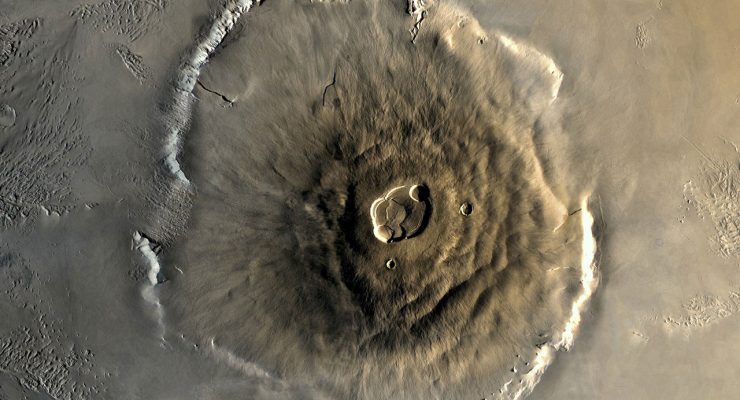



Últimos comentarios