
Después de haber sufrido con Los peces de la amargura (aunque estremecedora, es una experiencia que vale la pena, porque es uno de los mejores libros de cuentos de la literatura española de los últimos treinta años), y de haberme reído a mandíbula batiente con las divertidas peripecias de Ratón y su esposa en Viaje con Clara por Alemania, no podía resistirme a leer El vigilante del fiordo, el nuevo volumen de relatos de Fernando Aramburu. El hecho de recorrer un terreno conocido siempre ayuda al lector, y más en este caso, pues de los ocho cuentos que componen la colección -“Chavales con gorra”, “La mujer que lloraba en Alonso Martínez”, “Mártir de la jornada”, “Carne rota”, “El vigilante del fiordo”, “Lengua cansada”, “Nardos en la cadera” y “Mi entierro”-, al menos el primero, el tercero y el cuarto se mueven en la estela de Los peces de la amargura, ya que muestran el dolor, la angustia y las heridas incurables que sufren las víctimas de la violencia terrorista.
El delirio criminal de los homicidas y la intimidación que practican sus acólitos (sean los etarras en “Chavales con gorra” y “El vigilante del fiordo”, o la de los islamistas del 11-M en “Carne rota”), no sólo se expresa en muerte y destrucción, sino también en una suerte de descomposición de la realidad, que ilustra Fernando Aramburu con historias que abordan distintas manifestaciones de un mismo fenómeno: el miedo y la obsesión que padece el matrimonio protagonista de “Chavales con gorra” durante su exilio forzado en el sur de España, la destrucción de la vida cotidiana en “Carne rota” (probablemente el mejor cuento del libro, con una espléndida elaboración literaria y episodios tan abrumadores que atenazan el corazón de los lectores), y un enajenamiento dolorido e irrecuperable que no es más que expresión de una imposible fuga de la realidad en el relato que da nombre al libro.
Pero al lado de estos temas que resultarán muy reconocibles para los lectores de Los peces de la amargura, también asoman otros que no lo son tanto, como las incursiones en los territorios de la extrañeza y la alucinación propios de “La mujer que lloraba en Alonso Martínez” (el hecho de que esté dedicado, entre otros, a José María Merino, no puede ser casual) y de “El vigilante del fiordo”, o el humor sarcástico, y con matices surrealistas y cuasi absurdos, de cuentos como “Mártir de la jornada”, “Nardos en la cadera” y “Mi entierro”, cuento éste dominado por la insólita perspectiva narrativa de un muerto que cuenta, entre desazonado y estupefacto, su propio entierro. En una zona intermedia entre ambos bloques de relatos se encuentra la que a mi modo de ver es la tercera perla del libro, “Lengua cansada”, cuento en el que la violencia se hace presente, aunque de forma un tanto velada e imprecisa, a través de la narración de la experiencia de las vacaciones que comparten un muchacho adolescente y su padre, un tipejo despreciable.
Algunos críticos (véase, por ejemplo, la opinión de Ricardo Senabre) han señalado que la variedad temática y la dificultad de ubicar un cuento tan extraño como “La mujer que lloraba en Alonso Martínez” y otro tan elíptico y de historia tan desarticulada y grotesca como “Mártir de la jornada” (si he de decir la verdad, no estoy muy seguro de haber entendido del todo ninguno de los dos) hacen que el El vigilante del fiordo sea una obra de menor calidad literaria que Los peces de la amargura. Básicamente estoy de acuerdo con esta valoración, pero también creo que hay que conceder a Aramburu el derecho de explorar nuevos territorios en su narrativa breve, y de franquear abiertamente los límites temáticos y estilísticos que él mismo se marcó en ese libro fundamental.
En este sentido, un cuento como “El vigilante del fiordo” resulta muy significativo de la actitud del autor, porque en él se combina una temática cercana a la de Los peces de la amargura –el efecto de la violencia terrorista sobre un funcionario de prisiones, víctima de una demencia que parece originada por un sentido obsesivo de culpa– con un enfoque narrativo interesantísimo, que da cuenta de una realidad escindida entre la experiencia del sanatorio mental donde el protagonista está recluido, y la fabulación de una vida alternativa, con características míticas y fantásticas (el recuerdo de mis lecturas benetianas es bastante difuso, pero he creído reconocer en el cuento de Aramburu algunos ecos de “Numa, una leyenda”, de Juan Benet), que transcurre en un puesto de vigilancia de un fiordo nórdico, en un tiempo tan brumoso como la mente del personaje. La escisión de la realidad no sólo afecta a los ámbitos espaciales y a los personajes de la historia, sino también a la técnica narrativa, pues el cuento está formado por el entrelazado de dos patrones muy distintos: el primero, correspondiente a los acontecimientos que tienen lugar en el sanatorio, adopta la forma de un diálogo teatral, mientras que el segundo es un relato en tercera persona. No hay duda de que estamos ante un cuento magistral por su enfoque, su desarrollo narrativo y su estilo, que además revela el talento de Fernando Aramburu a la hora de dar expresión literaria a un episodio real de la trágica historia del terrorismo etarra.
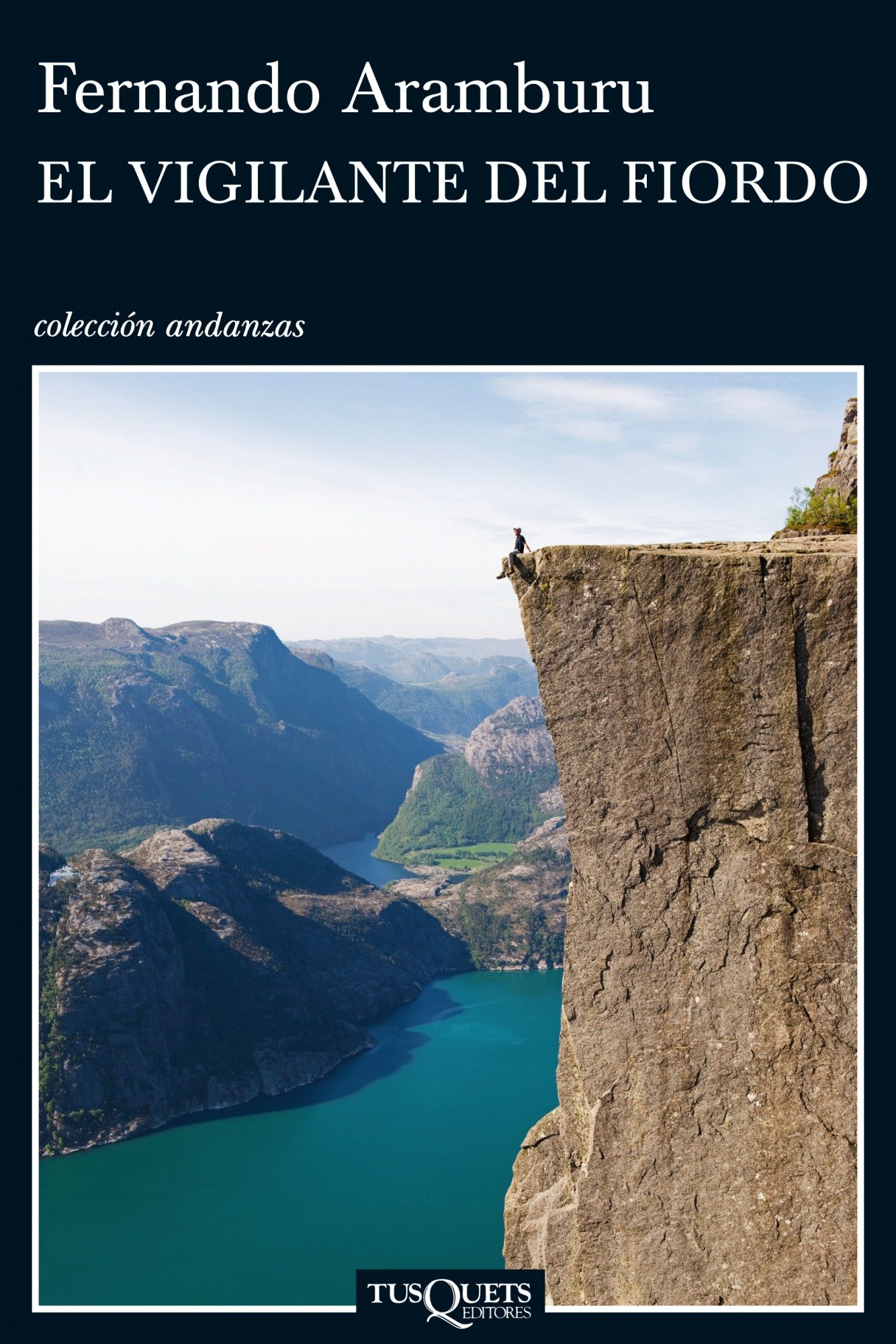
También “Carne rota” parte de la reciente historia española, en este caso los atentados islamistas del 11-M, para ofrecer una recreación devastadora de la experiencia de las víctimas de la violencia: los que quedan heridos en cuerpo y alma, los familiares más cercanos de los muertos, los hombres y mujeres súbitamente apartados de las acogedoras rutinas cotidianas y necesitados de afectos y solidaridad. Aquí el escritor es mucho menos elusivo y más directo que en “El vigilante del fiordo”, tan directo que en varios momentos el cuento no se puede leer sin que asomen las lágrimas y un estremecimiento oprima la garganta del lector, pero quizás el aspecto que más llama la atención es la soberbia elaboración estilística, con un encadenado de situaciones y personajes que utiliza el recurso de la concatenación o sucesión de anadiplosis –cada secuencia acaba con unas palabras que se repiten al principio de la siguiente– para enlazar los diferentes elementos de la trama.
Otro cuento que destaca por su muy lograda elaboración narrativa es “Lengua cansada”, que parte de la perspectiva confusa y desnortada de un adolescente, con la languidez y abandono característicos de esta etapa de la vida, para ofrecer el testimonio de la convivencia entre el muchacho y su padre durante unas vacaciones veraniegas. Es un buen ejemplo de lo que podríamos llamar un narrador no confiable (unreliable narrator) al revés, porque en principio cabría desconfiar de lo que cuenta en primera persona un chaval inmaduro y más bien ensimismado, que además no parece destacar por su inteligencia ni por sus dotes de observación. Sin embargo, Aramburu consigue que a partir de informaciones parciales, testimonios esquinados, retazos de conversaciones e impresiones fragmentarias el lector pueda reconstruir la verdadera naturaleza del otro protagonista del cuento, el padre del muchacho, un tipo chulesco, machista, con arranques violentos, putañero y sinvergüenza, un auténtico canalla que convierte ese relato de vacaciones en una experiencia desoladora, muy ilustrativa de las zozobras de la adolescencia y de sus a veces trágicos descubrimientos.
Al leer “Lengua cansada” y otros cuentos del volumen, como por ejemplo “Nardos en la cadera”, entrañable historia protagonizada por dos ancianos cascarrabias, maniáticos y muy lúcidos, me han venido a la memoria algunas situaciones y actitudes –por ejemplo, el respeto y el cariño hacia la mayoría de sus personajes– muy características de los cuentos de Ignacio Aldecoa. Me confieso totalmente incapaz de demostrar esta vaga impresión con un muestrario de coincidencias más precisas entre el escritor vitoriano y su colega donostiarra (no obstante, el interés de Aramburu por la narrativa breve de Aldecoa se ha hecho explícito en más de una ocasión), pero estoy seguro de que la figura literaria del autor de El vigilante del fiordo no desentona en absoluto al lado de quien muy probablemente sea el principal cuentista español de la segunda mitad del siglo XX.
Fernando Aramburu, El vigilante del fiordo, Barcelona, Tusquets (Col. “Andanzas”, 759), 2011, 184 páginas.
El vigilante del fiordo no parece haber suscitado la misma atención que en su momento recibieron Los peces de la amargura o Viajes con Clara por Alemania. No obstante, recomiendo a los interesados las críticas y reseñas de José Luis Martín Nogales, Luis Satorras, Ricardo Senabre, Álvaro Valverde y Simón Viola.



Gracias, me lo apunto, qué bien, ya está aquí el verano y tengo el primer libro en la lista.
Un abrazo, Eduardo.
Que disfrutes de las vacaciones, Elisa. No sé si podré publicar la reseña antes de comenzar las mías, pero si te gustan las novelas policíacas, no lo dudes: lee Una investigación filosófica, de Philip Kerr.
Que bien, el segundo en el bote, y este para compartir con mi «santo», aficionado al género policíaco.
Te veo muy contenta, Elisa. Serán las vacaciones… En serio, que disfrutes del bien ganado descanso y de las lecturas.
Coincido contigo: «Los peces de la amargura» de Fernando Aramburu es uno de los mejores libros de cuentos de los últimos años, por el tratamiento directo del tema terrorista y de falta de convivencia en el País Vasco.
Aún tengo pendiente de leer «El vigilante del fiordo». Después de tu reseña, lo haré con más seguridad si cabe.
La cuestión de si una obra u otra de un determinado autor son de más o menos calidad, y como tú bien dices… el autor se merece ese derecho por su propia búsqueda literaria, lo resumiría en una frase que dijo Juan Ramón Jiménez: «No libros, obra».
Cordiales saludos.
Yo tengo pendiente las novelas de Aramburu, que, según me han dicho, son espléndidas. Pero hay tanto que leer…