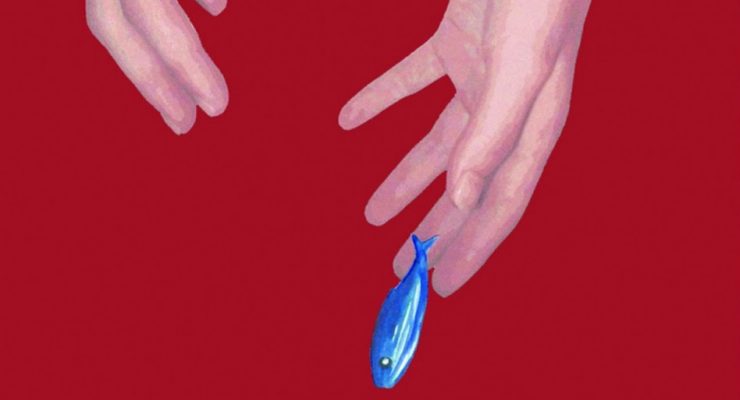
Hay ciertos temas que es difícil abordar desde el ámbito de la ficción. Parece como si la transformación en ficciones de ciertos sucesos, de ciertos relatos, los despojara de su verdadera identidad y los convirtiera en una especie de simulacro, de reflejo pálido e insustancial, o bien en un retrato deformado y mentiroso, en una caricatura. El sufrimiento de las víctimas del terrorismo etarra, y la enfermedad moral que ha hecho posible la perduración de esa violencia durante más de cuarenta años (una enfermedad que es tanto causa como consecuencia del dolor infligido a las víctimas) pertenecen a esa categoría de temas que se resisten al imperio de la ficción.
O al menos se resistían hasta la publicación de Los peces de la amargura, de Fernando Aramburu, una espléndida colección de diez cuentos, de diez relatos secos, escuetos, demoledores, que resuenan en la conciencia del lector como durísimos aldabonazos. No creo que sea la primera obra literaria en adoptar decididamente la perspectiva de las víctimas del terrorismo etarra, pero desde luego que constituye un punto de partida para una tarea que la literatura española contemporánea (y no digamos nada de la literatura vasca) tiene pendiente: la toma en consideración del sufrimiento y el envilecimiento de la convivencia debidos a una violencia en la que se mezclan, en proporciones difíciles de medir, el odio ideológico, la xenofobia, el fanatismo revolucionario y el puro matonismo.
La manera en que el autor se acerca a la situación de las víctimas del terrorismo no es sólo una elección temática, una actitud o un punto de vista, sino también un recurso narrativo fundamental. En casi todos los cuentos Fernando Aramburu practica una suerte de aproximación indirecta a las historias de violencia y sufrimiento que le interesa contar, mediante expedientes narrativos muy diversos: la perspectiva de un familiar («Los peces de la amargura», «Maritxu», «El hijo de todos los muertos»), la confesión al hijo todavía por nacer («Lo mejor eran los pájaros»), los recuerdos de infancia y juventud que contrastan con la dureza de la vida presente («Golpes en la puerta»), la carta («Informe desde Creta»), el relato a través de la voz de un narrador cuya relación con el caso sólo se revela al final («Madres»), o incluso la narración desde la perspectiva de personas marginalmente relacionadas con las víctimas («La colcha quemada», «Después de las llamas»). En algún cuento, por ejemplo el magnífico «Enemigo del pueblo», uno de los mejores o tal vez el mejor del libro, la voz narrativa adopta la perspectiva engañosamente indiferente de una tercera persona omnisciente que reconstruye los últimos días en la vida de un hombre injustamente acusado de chivato.
Esta mediación entre la experiencia de la violencia y su testimonio resulta extraordinariamente eficaz, pues consigue hacer verosímil y conmovedora la peripecia vital de los personajes, evitando al mismo tiempo los detalles truculentos y escabrosos, así como los excesos sentimentales o patéticos. Hay algún relato, no obstante, en el que la intermediación no resulta del todo convincente: en «Informe desde Creta», el cuento más largo del volumen, el mecanismo narrativo adoptado -una carta en la que la esposa de un joven afectado por la traumática experiencia del asesinato de su padre escribe a la psicóloga que le trató- se antoja demasiado distante, demasiado artificioso, y el tono de la misiva poco adecuado (el estilo de la carta a veces parece tomado de una novela de los años cincuenta) a la realidad contemporánea.
Creo que la distancia narrativa es perfectamente coherente con un rasgo estilístico muy notorio de los cuentos incluidos en Los peces de la amargura, que cualquier conocedor de la realidad vasca estaría tentado de relacionar con el carácter de su gente: la reticencia, el silencio pudoroso, la abundancia de sobreentendidos, de elementos no expresados o deliberadamente ausentes. Conviene precisar, en cualquier caso, que la reticencia no debe ser considerada como una forma de ocultación o disimulo: si por una parte sirve para levantar un muro de contención al desborde de los sentimientos, por otra contribuye a poner de relieve una de las condiciones más terribles que han rodeado al ejercicio de la violencia etarra: la sumisión de muchas de sus víctimas directas e indirectas al silencio y a la invisibilidad, por obra de la presión del ambiente y de un cierto sentimiento de culpa, de vergüenza o de negación de la realidad: las madres ocultan su llanto para no asustar o traumatizar a sus hijos («Madres»), los hijos se enfrentan a sus padres amenazados de muerte («Enemigo del pueblo») o participan en manifestaciones donde se homenajea a sus asesinos («El hijo de todos los muertos»), las víctimas indirectas o fortuitas evitan culpar a los responsables de su mal para no llamar la atención de sus victimarios («La colcha quemada»). El final de «Lo mejor eran los pájaros» es, a este respecto, sumamente representativo; es casi imposible evitar un estremecimiento al comprobar la desnuda indiferencia con que el mundo circundante acoge la tragedia de la hija de un guardia civil asesinado:
Tu abuela prefería que no estuviéramos cerca cuando instalaron la capilla ardiente. Conque fuimos con la Neli y su novio al centro del pueblo. Como se celebraban las fiestas patronales había música y atracciones. Se veían las calles animadas (p. 87).
Otro aspecto del estilo que salta inmediatamente a la vista, a veces con efectos muy llamativos (y supongo que tanto más para quien no tenga experiencia directa del castellano que se habla en zonas vascoparlantes), es el tono coloquial de muchos de los relatos y de sus personajes, captados en la inmediatez de los registros lingüísticos de la vida cotidiana, cuajados de elementos dialectales, de vulgarismos, de las características de prosodia y sintaxis de las personas que hablan castellano en áreas con un potente sustrato vasco. Este coloquialismo resulta, por lo general, muy atractivo desde el punto de vista lingüístico (para un filólogo los vasquismos semánticos y sintácticos son apasionantes), pero también desde una perspectiva más claramente narrativa o literaria, pues con este recurso, las voces de los personajes se individualizan, ganan en representatividad, en inmediatez y en calidez humana, incluso en aquellos casos en que dichas voces pertenecen a personajes moralmente repulsivos.
Y se podría hablar largo y tendido sobre lo atroz de muchas situaciones de entre las que se encuentran en estos cuentos: la marginación de las víctimas, antes y después de ejercer violencia contra ellas, la negación de su humanidad por vía de la abstracción de su carácter de «enemigos» de la causa nacionalista vasca («Enemigo del pueblo» se titula uno de los cuentos más demoledores del volumen, retrato inolvidable de los efectos monstruosos que derivan de la amenaza y la opresión asfixiante de un ambiente hostil), la cobardía consistente en negar toda forma de compasión al prójimo que sufre, so capa de justificaciones del tipo «él se lo ha buscado», «por qué se mete», la sacralización del activismo juvenil (por ahí asoma la institución de la cuadrilla, auténtico signo de identidad de la sociedad vasca) y la unanimidad ideológica como formas de cobertura ideológica del matonismo o de una existencia intelectual y moralmente indigente, hasta el recurso a la justificación religiosa de «la lucha armada», a modo de bálsamo de las conciencias.
Habría que precisar, no obstante, que la denuncia de estas prácticas es algo así como un efecto indirecto de las historias que relata Fernando Aramburu. En efecto, aunque Los peces de la amargura transparenta con toda evidencia lo monstruoso de muchas de las coartadas ideológicas, políticas y morales del terrorismo etarra, el interés evidente de estos cuentos se halla en otro ámbito, el de la representación del sufrimiento y del dolor de las víctimas, que en todo momento ocupa el foco de los relatos y se constituye así en la reivindicación y homenaje de aquéllas. Un dolor sordo, persistente, que modifica la personalidad de los protagonistas de estas historias y tiene efectos deletéreos en sus vidas. De una u otra manera, todas las historias que forman parte de Los peces de la amargura son historias truncas, irreversiblemente alteradas. El mejor exponente de este cambio traumático tal vez sea el cuento que da título al libro, cuya protagonista femenina, mutilada por una bomba, pierde con la explosión la movilidad de una pierna, pero también la alegría de vivir, el entusiasmo juvenil, la posibilidad de realizar un proyecto vital de casarse y fundar una familia. El símbolo de su dolor, de su rabia sorda y inconsolable, de su vida afectada para siempre y sin remedio, es ese «triste», que a modo de ritornello va marcando el testimonio de su padre, y que ejerce sobre el lector un efecto dolorosamente hipnótico.
La mirada del autor sobre sus personajes abarca también el sufrimiento de los terroristas y de sus familiares. Y al mostrarlo cumple un deber de justicia poética que, a mi modo de ver, resulta perfectamente compatible con la inequívoca toma de posición que recorre todo el libro a favor de las víctimas del terrorismo. Que Fernando Aramburu muestre la dureza de la vida de la prisión, o el dolor de una madre obligada a recorrer una larga distancia para visitar a su hijo en la cárcel, no significa en modo alguno que justifique el ejercicio de la violencia etarra o comparta sus coartadas políticas. De hecho, un cuento como «Maritxu», aparentemente próximo a la perspectiva ideológica y sentimental del mundo abertzale, revela con toda rotundidad la manipulación a que somete la organización terrorista a los propios presos y a sus familias. Algo semejante ocurre en «Golpes en la puerta», un cuento narrado desde la perspectiva de un preso etarra sometido a un durísimo régimen de aislamiento, que en realidad constituye la crónica de la ruina de una vida joven a consecuencia del fanatismo ideológico y de la insensatez propia de las aventuras juveniles.
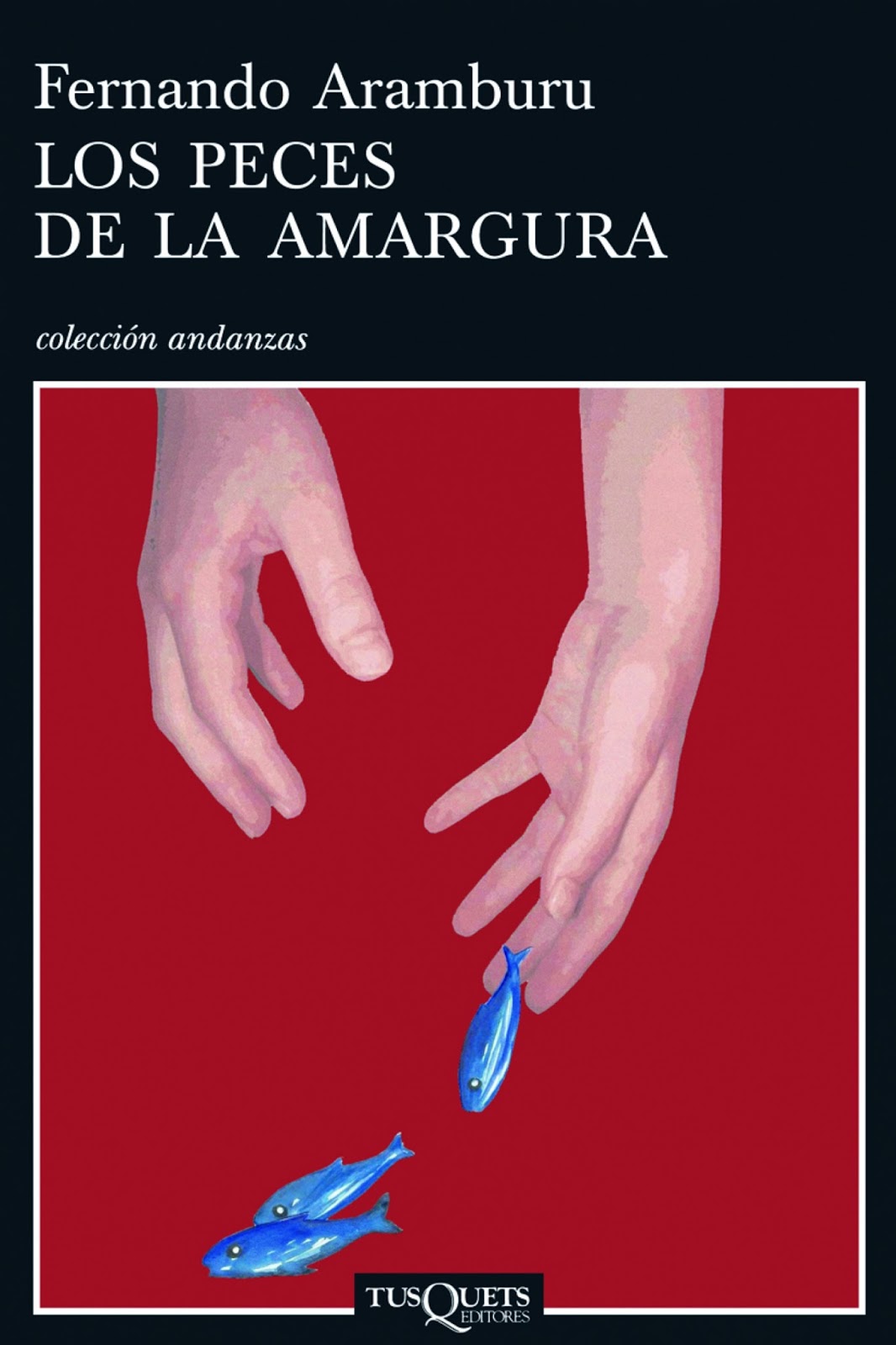
Ahora bien, el testimonio más elocuente de la tragedia que se esconde detrás de la participación de tantos jóvenes vascos en el sumidero de la violencia terrorista aparece en el último cuento del libro, «Después de las llamas», ejemplo de un diálogo vivísimo y sabroso, formalmente presentado como una breve obra teatral, en el que toman parte una víctima accidental de un cóctel molotov y su compañero en la habitación del hospital, que sólo en las páginas finales se declara padre de un etarra preso. Transcribo las últimas intervenciones de ambos personajes, que son un ejemplo impagable del infinito y sordo dolor que recorre todo el libro, de la espléndida técnica narrativa de Fernando Aramburu y de su no menos agudo oído literario:
EUSEBIO: ¿Puedo preguntar por qué está preso?
[…]
EL OTRO ENFERMO: Algo haría. No quiero ni saber. Padre soy pues, no policía. Unos dicen que si esto, otros dicen que si lo otro. En el pueblo se metieron varios en la organización y él fue detrás. O delante, tampoco sé. Mi mujer, ésa sabe, pero no solemos hablar. (Guardaron los dos silencio durante un rato.) Pues tenga cuidado con el hijo suyo. Esto es como lo de la botella que tiraron. La tira cualquiera y le da a cualquiera.EL OTRO ENFERMO (de repente, con voz delgada): Perdón.
EUSEBIO: ¿Eh?
EL OTRO ENFERMO: Perdón.
EUSEBIO (perplejo): ¿Cómo, perdón?
EL OTRO ENFERMO: Perdón, barkatu, eso. Por lo de la botella del otro día.
EUSEBIO: ¿Qué tiene que ver usted con lo que me pasó?
EL OTRO ENFERMO: Yo me entiendo. (Hubo otro intervalo de silencio.) Si la parienta se entera de que pido perdón, me pega dos hostias.Ya no hablaron más. Al poco rato se oyó en la oscuridad un murmullo leve, húmedo, similar a un sollozo a duras penas contenido (p. 239).
En este sollozo, que no por casualidad cierra el libro, hay una invitación al reconocimiento del dolor causado, una valerosa asunción de culpas (pero no basta la del padre, haría falta también la del hijo), que tal vez sea el único camino para desanudar la madeja del terrorismo vasco. Fernando Aramburu ha cumplido un deber literario y ciudadano al prestar su voz al silencioso clamor de las víctimas y al pronunciar, aunque sea con la sordina pudorosa de su personaje, esa llamada a la reconciliación. Una llamada elocuente y conmovedora, incluso para quienes tenemos escasísimas esperanzas de que algún día la pronuncien no sólo los padres, sino también sus hijos.
Fernando Aramburu, Los peces de la amargura, Barcelona, Tusquets Editores (Col. «Andanzas», 612), 2006, 242 páginas.



Aunque haga tanto tiempo de la publicación de tu reseña, tenía en mente este libro desde que la leí y hace unos días que por fin me he hecho con él. Aún no he terminado, pero me agrada coincidir contigo en muchas cosas, Enemigo del pueblo es un cuento impresionante, para mí el mejor de los que llevo leídos, con diferencia. Y el de la carta, la verdad, me pareció malo, muy poco convincente y algo tópico (el tema del dibujito me recordaba demasiado a una película de Hitchcock).
Este verano leí también un libro que recopila los cuentos de Ramiro Pinilla, recuerdo especialmente uno, Euskera ez, en el que una mujer, en la primera posguerra, visita a su hijo en la cárcel. Otro de esos cuentos, con Enemigo del pueblo, que nunca habría que olvidar. Tristes los dos, muy tristes.
Te cuento todo esto para que recuerdes que hay alguien que devora tus reseñas y le gusta volver a ellas cuando ha leído los libros. O dicho de otra forma, para ver si vuelves a regalarnos alguna de vez en cuando.:-)
Feliz Navidad y mis mejores deseos para Pilar, para ti, y para el resto de la familia del tigre.
Gracias por todo, Elisa: por el comentario, por prestar atención a las reseñas de este blog tan alejado en los últimos tiempos de la literatura -sigo leyendo, pero no encuentro el tiempo y la presencia de ánimo necesarios para comentar lo que leo- y por los buenos deseos. Que disfrutes de lo que te queda del libro y de las bien ganadas vacaciones, y que el Año 2012 te sonría, a pesar de los negros presagios. Un abrazo.