Acabo de enterarme por Menéame (a través de Twitter, claro), de la muerte del actor Tony Curtis, un intérprete que a sus más que sobrados méritos añade el de haber sido, con permiso de Dean Martin, probablemente el sinvergüenza más adorable de la historia del cine. Tony Curtis estará siempre vivo en mi recuerdo por aquella escena de la extraordinaria película Los vikingos, de Richard Fleischer, en la que desgarra el ceñido vestido de la bellísima Janet Leigh (que por entonces era su esposa) y la anima a remar desesperadamente para huir de la furia del orgiástico y desenfrenado caudillo vikingo Ragnar. La visión de la espalda blanca y desnuda de Leigh, a los remos de un frágil esquife que se adentra en la niebla y deja atrás a sus perseguidores, fue en mi adolescencia una visión turbadora y algo perversa, que me acompañó durante mucho tiempo.
Decía Woody Allen que a él le hubiera gustado reencarnarse en las yemas de los dedos de Warren Beatty, y lo cierto es que podría haber afirmado lo mismo con respecto a Tony Curtis, un hombre por cuyos brazos pasaron algunas de las actrices más hermosas del Hollywood de los años 50 y 60. El hermano de Shirley MacLaine generalmente ha tenido más glamour, especialmente en ciertos círculos intelectuales, pero yo nunca he conseguido quitarme de encima la impresión de que es un soso de órdago. En cambio, Curtis siempre me cayó mucho mejor por su descaro, su irreverencia, su caradura ingeniosa y su capacidad para salir indemne de las situaciones más comprometidas.

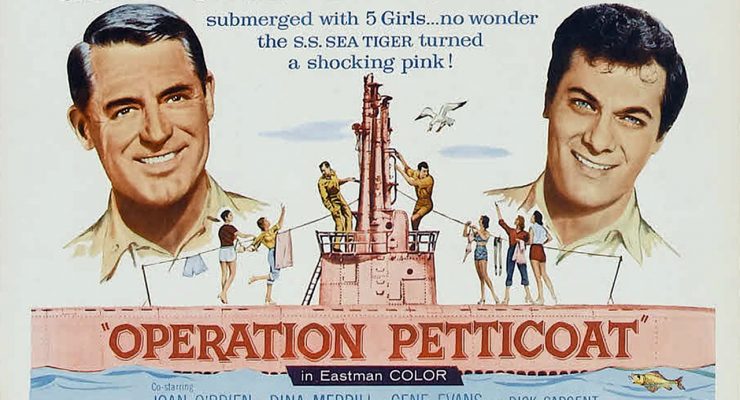


Últimos comentarios