
En las últimas semanas he visto dos películas basadas en novelas que me gustaron mucho cuando las leí: Soy leyenda, de Francis Lawrence, nueva versión de la novela homónima del autor norteamericano Richard Matheson, y Expiación: más allá de la pasión, de Joe Wright, adaptación de la obra del novelista inglés Ian McEwan. El hecho de que ambas adaptaciones mantengan el título original de las novelas es una de las pocas cosas que los dos films tienen en común, pues los presupuestos de los que han partido sus respectivos guionistas no pueden ser más distintos. Por cierto, me gustaría utilizar esta tribuna para protestar por el postizo cursi y ridículo que la distribuidora española ha añadido al hermosísimo título de las obras de McEwan y Wright, y que sólo puede explicarse como una muestra de desconfianza en la capacidad del público hispanohablante para entender el sentido del término. Que la industria cinematográfica española nos trate como idiotas es ofensivo (en el ámbito anglosajón no se ha hecho lo mismo, como puede verse en el cartel original, a pesar de que el sustantivo inglés «atonement» es tanto o más desacostumbrado que «expiación»), por mucho que un servidor, a la luz de su experiencia como docente, esté tentado de considerar que la mencionada suposición tiene bastante de verosímil.
Otro de los escasísimos elementos comunes a Soy leyenda y Expiación es la fructífera relación de los autores de ambas novelas con el cine. De la pluma de Matheson han salido muchos guiones para películas y series de televisión, pero también varias novelas y relatos que inspiraron títulos muy famosos: además de la citada Soy leyenda, que con la de Lawrence ha conocido tres versiones en la gran pantalla, se pueden citar films como El increíble hombre menguante, El diablo sobre ruedas o En algún lugar del tiempo; los aficionados harán bien en consultar a este respecto la página que dedica la IMDB a la actividad cinematográfica del escritor. Tampoco Ian McEwan es un recién llegado al séptimo arte, pues al menos cuatro de sus novelas se han llevado al cine (El placer del viajero, Amor perdurable, El jardín de cemento y El inocente), amén de varios relatos breves; por supuesto, la IMDB también dedica su correspondiente página a los avatares fílmicos de las obras del novelista inglés. Aunque las películas basadas en los textos de McEwan hayan tenido hasta la fecha una recepción más bien minoritaria, parece que con Atonement–Expiación se ha roto la tendencia, pues la cinta de Joe Wright ha tenido una acogida entusiasta (y a McEwan no la falló el olfato en este caso, pues ha participado en el rodaje del film en calidad de productor ejecutivo).

Fuera de estas dos coincidencias, pocas semejanzas se pueden encontrar entre las películas de Francis Lawrence y Joe Wright, y todavía menos entre los procesos de adaptación cinematográfica que han permitido trasladar los originales a la gran pantalla. Soy leyenda apenas presta atención a la novela de Richard Matheson, y en realidad debe considerarse como una reactualización o remake de la versión que Boris Sagal realizó en 1977, con el título de The Omega Man y que en nuestro país fue conocida como El último hombre vivo. Esta fue una de las películas emblemáticas de mi juventud: la vi por primera vez en el cine de los Escolapios, colegio donde yo estudié desde los cuatro a los diecisiete años, y aunque no fuera un monumento del séptimo arte, se quedaron grabadas en mi memoria las pavorosas imágenes de la ciudad de Los Ángeles, deshabitada y llena de basura, con un Charlton Heston que recorría sus calles lleno de miedo y arrogancia, para morir finalmente en una fuente, atravesado por una lanza como un nuevo Cristo redentor.
El argumento de la película de Francis Lawrence se ha trasladado desde la metrópolis angelina que imaginaron Richard Matheson y Boris Segal a la mucho más fotogénica Nueva York. No tengo ninguna reserva en aplaudir la mudanza, porque el retrato de una isla de Manhattan privada de vida humana (salvo, claro está, la del protagonista y las criaturas semihumanas a las que tiene que enfrentarse, todos ellos sobrevivientes al virus Krippin que prácticamente ha extinguido la especie), y en vías de retorno a la naturaleza que vuelve a adueñarse de sus calles y plazas, es realmente magnífico, con varias secuencias (la caza de una manada de ciervos desde un deportivo, la recogida de maíz en un huerto sembrado en pleno Central Park, los drives golfistas desde uno de los planos de cola de un SR-71 Blackbird, sobre la cubierta del portaaviones Intrepid, en el muelle 86 del puerto de Nueva York) que tienen una potencia visual indiscutible. Cualquier aficionado al cine disfrutará con el espectáculo de esos auténticos emblemas del séptimo arte (pues Nueva York es la ciudad cinematográfica por excelencia) que son el edificio Flatiron, Times Square, el puente de Brooklyn, Washington Square o la Grand Central Terminal, convertidos aquí en un escenario extraño y amenazador.
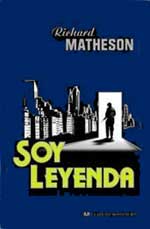
Los primeros cincuenta minutos de Soy leyenda, por muy alejados que estén de la novela de Richard Matheson, tanto en su letra como en su espíritu, se encuentran entre lo mejor de la ciencia ficción de los últimos años. Es cierto que la visión del doctor Robert Neville como héroe destinado a salvar a la humanidad no aparece por ninguna parte en la desesperanzada novela de Matheson, pero hay que admitir que con su configuración original ninguna productora se hubiera arriesgado a poner sobre la mesa el dinero que la reubicación neoyorkina exigía. Will Smith, que interpreta con indiscutible convicción, y apenas sin ninguno de los tics humorísticos de sus papeles más característicos, al doctor Neville, probablemente tampoco hubiera aceptado ser menos heroico que el Charlton Heston (uno de los mejores sufridores de la historia del cine) de The Omega Man. En todo caso, no es difícil aceptar que el Neville de esta película sea mucho más heroico que el de la novela de Matheson (bebedor, poco seguro de sí mismo y obsesionado con su forzada castidad), por la integridad de su conducta y la admiración que merecen sus denodados esfuerzos en hallar la cura a la enfermedad exterminadora. Incluso la relación con su perra Sam, que le acompaña constantemente en la primera parte del metraje (y compone un personaje enternecedor, mucho más logrado que el del perro que aparece episódicamente en la novela), alcanza un verismo e intensidad emotiva que no tiene nada que envidiar a los mejores pasajes del relato de Matheson.
Aun a pesar de su carácter de remake, no todas las licencias argumentales del film son tan obvias, ni tan deudoras de una voluntad comercial como pudiera parecer a simple vista; el planteamiento inicial de la trama, por ejemplo, que propone como origen del virus mortífero una terapia genética destinada a curar el cáncer, tiene mucha fuerza, lo mismo que los flashbacks destinados a narrar el pánico de la población en los primeros días de la plaga y la trágica evacuación de Manhattan al declararse la cuarentena en la isla. Ciertos motivos musicales, como el «Three Little Birds ( Don’t Worry About a Thing )» de Bob Marley, que Neville utiliza como una especie de mantra para evitar rendirse a la desesperación y que la trama presenta en dramático contraste con los monstruos que rondan en torno a su casa, constituyen recursos muy logrados de actualización del argumento original de la novela y los gustos de su protagonista, limitados en ella a la música clásica.
Ahora bien, los guionistas no se conforman con un acierto ocasional, y de la misma manera que estiran el celebérrimo tema de Bob Marley hasta el punto de construir en torno a él una filosofía bastante ridícula, parece como si se hubieran juramentado para arrojar por la borda los indudables méritos del film (que, en su conjunto, no está del todo exento de audacia y hasta de cierta grandeza) y, a partir de la muerte de la perra a manos del propio Neville y de la consiguiente caída del médico en la locura y el ansia de autodestrucción, convertir la trama en un ejemplo más de cine de acción en su versión más pueril y gratuitamente espectacular. En alguna crítica he leído que la larga secuencia del asalto de los mutantes a la casa del protagonista parece más propia de un videojuego que de una puesta en escena cinematográfica, y desde luego que a tal juicio no le falta razón. El cine, y el cine de ciencia ficción en particular, no va a ninguna parte por el camino de esa estética oscura, fragmentaria, espasmódica e hiperviolenta. Luego se extrañan algunos de que los espectadores hayan decidido desertar masivamente de las salas de cine; ¿para qué van a moverse de casa si la gran pantalla, en vez de ser grande en todos los sentidos, sólo es un equivalente hipertrofiado de las televisiones conectadas a consolas o de los monitores de ordenador?
Por otra parte, de tanto empeñarse en desactivar las minas de acción retardada que con muy buen criterio fue sembrando Matheson en su novela (pues en ella triunfan los «malos», y Neville se transforma en una reliquia entrentada a la nueva raza de vampiros creada por la enfermedad y destinada a sustituir a la especie humana), propósito que podría haber tenido su razón de ser, pues al fin y al cabo se trata de una película-espectáculo en la que un final semejante no hubiera sido bien acogido, los responsables de Soy leyenda han convertido su segunda mitad en un cómic indigesto y francamente antipático. Ni siquiera queda el consuelo de un final digno, pues el desenlace, lejos de las resonancias simbólicas de la película de Boris Segal (ah, qué escena la de Heston «crucificado» sobre la fuente, su sangre mezclada con el agua) es del todo rutinario, cuando no abiertamente inverosímil. Por cierto, ya que menciono el tema de la verosimilitud, estoy seguro de que a los aficionados a la ciencia ficción que se sientan cómodos en inglés les resultará apasionante el artículo de Popular Mechanics que explora las bases científicas de la historia, al que he llegado a través de la entrada de la Wikipedia dedicada a la película .
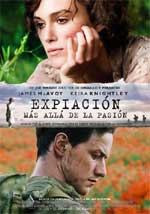
Si la adaptación cinematográfica de Soy leyenda se caracteriza por las concesiones a la comercialidad y al star-system y por los guiños a sus antecedentes cinematográficos (entre ellas, las películas de zombies, de las que ya me he ocupado alguna vez en este blog), el film de Joe Wright constituye la prueba más evidente de que se puede lograr un cine muy atractivo desde el punto de vista comercial sin perder por el camino la lealtad al original novelístico, del que esta interesantísima versión cinematográfica retiene todo lo fundamental: argumento, personajes, escenarios y, lo que es mucho más difícil y meritorio por la sutileza y el detalle de la novela de Ian McEwan, tono y atmósfera. Especialmente en su primera parte, que transcurre en la mansión de la familia Tallis, durante los días más largos y calurosos del verano, las imágenes de la película adquieren una densidad y capacidad de sugerencia extraordinarias. Cualquier espectador que haya leído la novela podrá reconocer sin ninguna dificultad el ambiente apasionado y turbio en el que las hermanas Tallis (la seductora Cecilia, la fantasiosa, inmadura y celosa Briony) compiten oscuramente por la atención de Robbie Turner, el hijo del ama de llaves, en un escenario elegante y distinguido, pero también decadente y algo perverso, muy característicamente británico.
A pesar del marchamo de calidad que le proporciona la ambientación aristocrática y su prestigioso origen literario (la obra de Matheson también es literatura de notable interés, aunque difícilmente formará parte del canon contemporáneo en el que ya figura McEwan), no conviene caer en el papanatismo elitista con respecto a Expiación, pues su apuesta por el gran público y el éxito comercial no es esencialmente distinta de la de Soy leyenda. Tan estrella como Will Smith es Keira Knightley (quien, a pesar de todas las alabanzas que ha recibido por su papel, no me parece que demuestre en esta película un talento interpretativo mucho mayor que el de su colega norteamericano), y no hay duda de que tras la película de Joe Wright hay una estrategia comercial tan clara como la que ha orientado la cinta de Francis Lawrence. Claro está que el resultado global es muy distinto en ambos títulos (mucho más satisfactorio el primero que el segundo), pero no hay que olvidar que ambos son ejemplos de un cine nacido de la gran industria y con vocación de llegar a un público muy amplio.
La diferencia de calidad se debe a que el guionista de Expiación, Christopher Hampton, ha mostrado hacia el material literario una actitud de respeto y entendimiento que apenas se percibe en el trabajo de Mark Protosevich y Akiva Goldsman, guionistas de Soy leyenda, mucho más preocupados por atenerse a unos moldes genéricos cuyos tópicos acaban por asfixiar la historia. Mucho más literal que la de sus colegas (compárense los resúmenes de la película y la novela que aparecen en los correspondientes artículos de la edición inglesa de la Wikipedia), la lectura de Hampton es también paradójicamente más libre, y de ella ha resultado un guión muy sólido, que conserva las mejores virtudes de la novela: la profundidad del retrato de los personajes, la riqueza literaria de los diálogos, el lirismo de la puesta en escena (sobre todo en una primera mitad de imágenes bellísimas) y las sutilezas de la trama y la estructura narrativa. Si es cierto lo que leí en una entrevista con Ian McEwan, gran parte del resultado final se debe a la obstinación del novelista (en tareas de productor ejecutivo, como ya hemos señalado) por mantener lo esencial de su creación. A la vista de los resultados, hay que alabar la colaboración entre Hampton y McEwan, capaces de extraer nuevos frutos de ese fecundo venero de clásicos literarios contemporáneos (Retorno a Brideshead, La mujer del teniente francés, Lo que queda del día, Una habitación con vistas, Regreso a Howards End, Tierra de penumbras, El paciente inglés, Trainspotting y tantas otras), con que se viene nutriendo el cine inglés de las últimas décadas.
Con todo, es preciso insistir en que Expiación no está libre de faltas, y de hecho hay un bajón notorio en el interés de la trama, que se vuelve algo confusa y hasta aburrida tras la detención y encarcelamiento de Robbie Turner, falsamente acusado por Briony de una violación que el hijo del ama de llaves jamás cometió. Ni siquiera el larguísimo plano-secuencia con que se presenta a los espectadores el desconcierto y confusión reinantes en las playas del Canal antes de la evacuación del ejército británico atrapado en la bolsa de Dunkerque (todo un brillante tour de force de la composición cinematográfica) consigue rescatar la narración de una cierta atonía que, por lo que yo recuerdo de mi lectura, no se percibe prácticamente en ningún momento de la novela. En cualquier caso, la película se recupera con bastante rapidez y alcanza momentos de indudable emoción e intensidad dramática; sirvan como ejemplos la secuencia en que Briony, ahora convertida en enfermera, consuela en su delirio a un soldado francés, mortalmente herido en la cabeza, o aquélla en que la joven acude a pedir perdón al apartamento de su hermana, donde se encuentra con un Robbie furioso, atormentado y exigente, en absoluto predispuesto a las efusiones sentimentales que había imaginado la muchacha.

En el ámbito de las interpretaciones, Expiación le gana claramente la partida a Soy leyenda. Y no porque Will Smith lo haga mal, antes al contrario (es un actor de indiscutible empaque ante las cámaras, y su talento y versatilidad no hacen sino ganar enteros con los años), sino porque la de Joe Wright, con su complejo universo moral y lo variado de las situaciones que presenta, es una película sumamente propicia al lucimiento de un elenco actoral. Aun así, no todas las interpretaciones tienen la misma calidad: Keira Knightley se limita a cumplir con un papel que podría haber dado mucho más juego (a mí no me parece ni la mitad de sensual y seductora de lo que pretende la publicidad; de hecho, considero que su físico escuálido y anguloso no le sienta nada bien al personaje de Cecilia) y Romola Garai, que interpreta a Briony en su etapa de enfermera en el hospital, resulta bastante insulsa. En cambio, la jovencita Saoirse Ronan, a quien le corresponde el papel de Briony de trece años, es todo un hallazgo de expresividad y matices, al igual que la brevísima intervención de Vanessa Redgrave, como una Briony ya anciana. Ahora bien, el miembro del reparto que merece todos los elogios es James McAvoy, un intérprete excelente a pesar de su juventud, con un rostro capaz de articular las emociones más variadas: la ironía, el distanciamiento, la devoción, el tono juguetón y la furia. Yo lo he visto en cuatro películas recientes (Las crónicas de Narnia, El último rey de Escocia, La joven Jane Austen y la que ahora comento) y en todas ellas me ha parecido magistral. El Robbie Turner que interpreta en Expiación es por el momento la última muestra de una carrera extraordinariamente prometedora.
Con la reseña pendiente de sus dos últimos párrafos, Pilar y yo hemos mantenido esta tarde un jugoso intercambio de impresiones con mi hermano José Ángel y su mujer, Ana, a propósito de Expiación. A los dos les ha parecido bastante menos satisfactoria que a Pilar y a mí; Ana sostenía que no acababa de entender la naturaleza de las acciones de los personajes, especialmente Briony, y tal vez no faltan razones que justifiquen esa aparente falta de comprensión. Sin el apoyo del recuerdo de la novela, es posible que la película abuse de los sobreentendidos y las insinuaciones, y que el esteticismo de su primera parte sea para muchos espectadores demasiado indigesto, demasiado obvio. De ser justo este reproche, no sería la única muestra de un cierto carácter artificioso, que resulta perceptible no sólo en la técnica narrativa (un par de secuencias se repiten desde distintos ángulos para reflejar las distintas perspectivas de los personajes) o en planos de enorme dificultad compositiva, como los que retratan a Cecilia mientras se maquilla para ir a cenar, sino hasta en la banda sonora, a la que se incorpora como motivo rítmico el ruido del teclado de la máquina de escribir de Briony. Hay quien lo ha considerado una aportación muy original; a mí me pareció un recurso dudosamente musical, y más bien molesto.
Prefiero quedarme con el recuerdo de unos cuantos momentos que tienen el perfume inconfundible de la gran literatura: el encuentro amoroso entre Robbie y Cecilia, en la penumbra de la biblioteca, ante una confusa y aterrorizada Briony (Keira Knightley lleva en esta escena un vestido verde que ha sido considerado el mejor de la historia del cine; que conste que sin salir de esta gama de colores a mí me gusta mucho más el que lucía Vivien Leigh en Lo que el viento se llevó), rodado con la cámara casi pegada a los rostros de los protagonistas; el paseo veraniego que desde casa de su madre lleva a Robbie hasta la casa de los Tallis, escena llena de alegría y luz, en la que destaca la sonrisa contagiosa del joven Turner, del todo ignorante de la aviesa trampa que le prepara el destino pocas horas después; o el final ficticio que inventa Briony para compensar el tristísimo final de la historia de amor entre su hermana y Robbie, con su enorme carga de melancolía y belleza trágica.



Precisamente este sábado, mientras compraba la entrada para ver Expiación, pensaba el siguiente anatema:»las películas son libros para vagos» (del que me disculpo). El caso es que, efectivamente, disfruté mucho en la primera parte de la película, la parte que transcurre en la mansión aristocrática, primeros planos muy estéticos, recreación de ambiente y tiempo…el verano, personajes. Pero efectivamente tras el encarcelamiento hay una pérdida de verosimilitud de la historia, rápidos brochazos -o mero boceto- pero en ese momento mi impresión es que la historia dejaba de parecer real, y se diluía en «algo peliculero». En mi opinión sólo se recupera el interés en las reflexiones finales de Briony sobre el sentido de su creación. Salí del cine pensando que la idea era buena pero que la complejidad que presuponía no estaba expresada y que debía imaginarla. Pensé que seguramente en la novela estaría reflejada.
Al leer tu comentario confirmo algunas cosas, por ejemplo tu caracterización de Briony » la fantasiosa, inmadura y celosa Briony» realmente el carácter celoso de Briony se me pasó por alto, la acusación me pareció fruto de su candidez y de la utilización que los otros hacen de ella. Pero seguramente tu explicación es más acorde con el sentido de la obra, más interesante y más compleja.
Leeremos la novela a ver que pasa. Pero creo que a la complejidad de la literatura no puede acceder el cine.
@Serenus : desde mi punto de vista – muy obvio, lo sé – lo que claramente no puede pasar al cine es la interacción con la obra, esa reflexión conjunta que la lectura provoca. Es demasiado rápido, todo está fijado, salvo raras excepciones.
@Tigre : sobre el comentario a la primera película, la verdad es cierto que parecen dos mitades de distintas películas.Hubiese preferido un final más cercano a la primera, pero he visto referencias claras a ’28 días después’, otra película que se desinfla.
Por cierto, no había vuelto a leer a R. Matheson desde la adolescencia con ‘Soy leyenda’, al caer en mis manos este verano ‘Más allá de los sueños’ y he quedado asombrado por la impresión de que el hombre se creía a pies juntillas todas la mística que iba inventando sobre la marcha.
Saludos.
Panta y Serenus: he cometido un error en una operación con la copia de seguridad del blog, cuya base de datos he restaurado a partir de una copia que tenía dos días de antigüedad. Con ello he perdido vuestras dos últimas intervenciones, así como el comentario con que respondí a ellas. He podido recuperar las vuestras gracias al aviso que me manda WordPress cuando alguien comenta en mi blog, pero no mi propia intervención.
Mis disculpas por este fallo de principiante, que espero no haya estropeado nada más.
No pasa na, pero ahora aparezco duplicado…:)
Gracias por la advertencia, Serenus. Al parecer, la base de datos se ha hecho un lío consigo misma. Ya he corregido el error.
Es curioso que lo que Serenus considera un fallo de Expiación es algo que a mí me ha parecido una virtud: la reconstrucción detallada de elementos que parecen ser marginales (por ejemplo, la conversación de Briony con su compañera en su refugio nocturno del hospital) y la casi elipsis de elementos importantes que permiten interpretar las motivaciones de los personajes y que deben ser reconstruidos por el espectador, da la sensación de un rompecabezas que debes ordenar y en el que tienes que ir dando tú mismo la importancia a cada pieza. Y no puedes despistarte ni un minuto. Es cierto que la película peca tal vez de excesivo manierismo, pero a mí me ha dejado muy buen sabor de boca. Yo no he leído el libro y no se me han escapado los celos de la pequeña, creo que quedan perfectamente reflejados en varios momentos, sobre todo en el salvamento. Me ha gustado como en dos o tres breves pinceladas se muestra la relación del ama de llaves y su guapo e inteligente hijo, el amor y el orgullo de la madre y, poco después, sus gritos desesperados tras la acusación. Dos escenas pero que sugieren toda una historia.
En fin, gracias por la recomendación, hacía tiempo que no iba al cine y tenía ganas de no equivocarme en la elección. Me apuntaré la lectura de la novela y de otras del autor. Y completamente de acuerdo en la magnífica interpretación del protagonista, que además es guapísimo.
En cuanto a la primera película, que v oy a hacerle, estoy totalmente dentro del tipo de mujer que justifica el título de una de las entradas más afamadas de esta bitácora (¿Por qué no les gusta a las mujeres la ciencia ficción?).
Prefiero responder en esta entrada al comentario que has hecho al artículo de Pilar, porque a ella le corresponde el honor de contestarte allí. En todo caso, me alegra mucho que siempre estés al quite, Elisa. Ayer le dije a Pilar: «a ver cuándo llega el primer comentario a tu entrada. Seguro que Lu o Elisa te dicen algo». Y ya ves, no me he equivocado un pelo. Como tú misma dijiste en memorable ocasión, ya nos vamos conociendo.
Por cierto, no me he vuelto tan metabitacorero y pluginero como para olvidar del todo mis aficiones veteranas. Lo que pasa es que me cuesta mucho escribir sobre libros (algo menos sobre cine), y no siempre consigo la disposición de ánimo necesaria. Ya que sale el tema a la palestra, otra recomendación cinematográfica: En el valle de Elah, de Paul Haggis: tremenda, impresionante, demoledora, con una actuación de Tommy Lee Jones que estremece.
Me parece excelente tu comentario, sobre todo por la nueva perspectiva que añades a los matices de Serenus. Es fascinante comprobar cómo una buena película (con sus defectos, que los tiene), puede propiciar esta clase de conversaciones.
necesito las adaptaciones de los animales y las plantas por favor el que sepa abisenme npor favor es urgente o si no pierdo el año para avisarme dejen su mensaje escribanlo y yo lo leeo y pa los fans de antonella saben que tengo el correo el cuarto la ropa las manillas la maleta los pocillos la valaca la sombrilla los aretes la corona la carpeta los cuadernos no de todo de ella
Me encanta tu análisis. Recientemente me leí Expiación y he visto la pelicula y coincido en muchos aspecto contigo. Definitivamente James se lleva todos los elogios; se podría decir que es el personaje principal de la película. Y aunque ame a Keira, su actuación pasa sin ton ni son, totalmente desapercibido. Es una película hermosa que como bien dices tu se sostiene, más sin embargo, al leer primero el libro se complementa. En mi caso personal, mire la película hace muchos años por primera vez y entendí perfectamente el actuar de Briony, pero no todos pensamos igual.
En fin solo quise comentarte saludos
Muchas gracias por el comentario y por leer mi blog, Arely. Te recomiendo que leas una de las últimas novelas de Ian McEwan, Máquinas como nosotros. A mí me ha gustado muchísimo.