
Como señala el título, ésta es la entrada número 600 del blog y la que hace el número 97 de entre las que he dedicado a una de mis aficiones más constantes, los libros y la literatura. Tal vez no lo parezca, si se atiende a mi producción habitual en los últimos tiempos, pero la de libros es la categoría que considero más representativa del auténtico espíritu de esta bitácora. Si no la pongo en práctica más regularmente es porque, como ya he señalado en más de una ocasión, cada vez me cuesta más tiempo y esfuerzo encontrar el estado de ánimo y la concentración adecuados. Soy, además, víctima de malos hábitos lectores, pues suelo leer varios libros a la vez, y raras veces tomo las notas imprescindibles para acometer la reseñas de los libros más largos o de más fuste, que requieren ideas bien asentadas y hasta cierto soporte documental.
Aprovecho el párrafo precedente, que no es más que una versión un tanto pedestre de la clásica captatio benevolentiae, para pedir de mis lectores una dosis de comprensión adicional. Habida cuenta de que estamos en verano, de que el calor y la galbana aprietan, les ruego que me permitan celebrar el sexcentésimo artículo del blog, y el nonagésimo séptimo de la categoría de libros, con un texto poco habitual, una suerte de reseña múltiple de los que he leído durante la temporada estival. Como el texto resultante ha resultado más largo de lo previsto, lo dividiré en dos artículos: éste y el que publicaré mañana, si mis planes no se tuercen.

Comenzaré por un relato extraordinario, que llevaba mucho tiempo en mi lista de lecturas pendientes, de la que sólo consiguió salir gracias a un jugosísimo artículo de Jacinto Antón (¡cuántas recomendaciones le debo a este periodista, cuyos gustos y aficiones tantas veces han coincidido con los míos!) en torno a las novelas sobre la Primera Guerra Mundial. Se trata de Tempestades de acero, del escritor alemán Ernst Jünger, libro testimonial sobre la lucha de trincheras en el frente occidental, donde Jünger sufrió la cifra asombrosa de catorce heridas (“más de veinte cicatrices”, señala en la página 306) en diversas acciones de guerra. Es probable que no guste a muchos lectores, por la estricta temática bélica y la estructura un tanto repetitiva del relato (al fin y al cabo basado en los diarios que el combatiente redactaba en el campo de batalla), pero lo que no puede discutirse es que el testimonio de su autor resulta de una viveza y sinceridad impresionantes.
Lo que a mí más me ha llamado la atención de Tempestades de acero no es la narración de las formidables acciones bélicas en que participó el jovencísimo Jünger –los ejemplos se podrían multiplicar, pero a mí me puso la carne de gallina la escena del asalto a una trinchera inglesa: el oficial alemán, a punto de ejecutar de un disparo en la sien a un enemigo caído, se conmueve cuando el soldado saca del bolsillo la foto de familia en la que aparecen su mujer y sus hijos-, sino el hecho de que los valores que destacan en su relato, la emoción de la guerra como una fiesta de carácter viril, el entusiasmo patriótico, el canto de la camaradería masculina (con frecuentes episodios de francachela y ebriedad), el intenso deseo de matar que no brota del odio sino de un ímpetu casi incontrolable y es compatible con el respeto y la piedad hacia los combatientes enemigos, parecen haberse congelado en un pasado imposible, tan alejado de nuestra experiencia contemporánea como si su autor hubiera pertenecido a una civilización muy distinta, acaso ficticia o legendaria.

Aunque participó de forma directa, como tantos otros novelistas norteamericanos, en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial (una experiencia que seguramente se vio reflejada en el guión de El puente de Remagen), nada hay más alejado del entusiasmo bélico y el vértigo de la guerra en las trincheras que la obra del novelista norteamericano Richard Yates, con la cual tuve contacto por primera vez a través de la adaptación cinematográfica de su primera novela, Revolutionary Road. Sólo después de haber visto la película, de la que escribí una entusiasta reseña en este blog hace algo más de medio año, leí la novela, y me gustó tanto que en cuanto tuve noticia de la publicación de Las hermanas Grimes, a través de la elogiosa crítica de Rosa Montero, me faltó tiempo para comprar la que para muchos es su novela más lograda.
Al igual que Revolutionary Road, pero en este caso de una manera más honda y conmovedora, Las hermanas Grimes es un libro triste, a veces desolador, sobre cuyos personajes gravita el sino de una condición profundamente desgraciada, presente ya en la primera frase del relato. Pocas novelas presentan con más nitidez y crudeza el reverso frustrado y grisáceo del «sueño americano» durante los años de expansión y desarrollo fulgurante tras la Segunda Guerra Mundial que este libro, donde brilla el talento de Richard Yates en el retrato de personajes –las dos hermanas protagonistas, Sarah y Emily, y su madre Pookie, las tres atrapadas en perspectivas de la realidad diferentes, pero en los tres casos falsas o incompletas-, y su excepcional manejo del diálogo y de un estilo llano, muy apegado al detalle, por momentos casi documental, que sin embargo es capaz de convertir los episodios más triviales de la vida cotidiana en objetos plenos de significación artística.
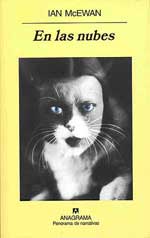
Otra recomendación, esta vez de Felipe Zayas, me llevó hasta En las nubes, del escritor inglés Ian McEwan, a quien ya he dedicado un par de entradas en este blog. La sucesión de las lecturas no fue premeditada, pero no hay mejor remedio que esta obrita para sobreponerse al riesgo de decaimiento del ánimo que acecha al lector entre las páginas de la novela de Richard Yates. En efecto, el de McEwan es un libro delicioso, en cuya certera brevedad parecen haberse condensado todas las virtudes –emoción, belleza, alegría, el gozo del reconocimiento de las mejores experiencias de la vida y el deleite de conocer, vicariamente, las que no se han saboreado en carne propia- de la mejor y más perdurable literatura. Organizada a modo de novela episódica, formada por diversas historias casi independientes entre sí, que se suceden en un marco común –el relato de las ensoñaciones y fantasías de un niño inteligente e imaginativo, que vive en una casa y en el seno de una familia muy convencionalmente inglesas, pero al mismo tiempo adorables-, el libro de McEwan es un continuo hallazgo literario, un prodigio de inventiva, pero también de aguda observación de la realidad, siempre retratada con una mirada pícara, jovial, comprensiva y llena de humor.
Decía Zayas en su artículo que leyó En las nubes sin conseguir olvidarse del todo de ese “modo de lectura profesional [que] está acechando siempre y viene a perturbar el gozo de la lectura ociosa”. Pues bien, aunque es probable que yo recorriera el libro de Ian McEwan con mayor despreocupación que la de mi colega (al fin y al cabo fue la lectura de mis dos o tres primeros días de vacaciones levantinas), tampoco pude sustraerme a esa peculiar variedad de la deformación profesional que nos afecta a los profesores de lengua, y que nos lleva a considerar todos los libros sub specie docendi. Desde esta perspectiva, que no es incompatible –ni mucho menos- con el disfrute apasionado y desinteresado de la literatura, me apresuro a señalar que En las nubes es uno de esos libros que se pueden recomendar sin ninguna reserva para que lo lean los alumnos (me atrevo a precisar más, los del primer ciclo de Secundaria), y sus profesores junto a ellos. Se encontrarán con una novela tan inglesa como la interminable serie harrypotteriana y desde luego mucho mejor que ella.

El verano ofrece tiempo y oportunidad no sólo para lo sublime, sino también para lo popular, y aun para lo populachero. En alguna de estas dos categorías, aunque no sabría precisar muy bien en cuál de ellas, habría que ubicar la novela de Max Brooks, Guerra Mundial Z. Una historia oral de la guerra zombi, libro que hace entera justicia a su título, pues se trata justamente de eso, un relato de ciencia ficción –por cierto, con dosis escasísimas, por no decir nulas, de fundamentación científica- que plantea con un tono claramente sarcástico, a menudo al borde de la parodia, el escenario de un futuro muy próximo en el que la humanidad se enfrenta a una horrible pandemia que convierte a una parte significativa de la población mundial en una horda de zombis sedientos de sangre, inmunes a los remedios de la medicina, a la piedad, a las balas y hasta a las bombas de fragmentación.
Así resumido, el planteamiento de la historia es muy poco novedoso. pero lo cierto es que Max Brooks –escritor de ilustre cuna, hijo del humorista Mel Brooks y la extraordinaria actriz Anne Bancroft– lo trata con un enfoque bastante original, a base de sucesivos testimonios procedentes de voces muy distintas –de aquí lo de “historia oral”, aunque los relatos no tengan precisamente el tono ni las características de la oralidad-, que componen algo así como un caleidoscopio sangriento y apocalíptico del futuro de la especie humana, enfrentada a un nada desdeñable riesgo de extinción de los propios conceptos de civilización y humanidad. Quizás Max Brooks abusa de la militarización del relato (el despliegue de tecnologías y artefactos mortíferos es abrumador, aunque su inutilidad generalizada seguramente es un síntoma de los propósitos sarcásticos del escritor) y de una perspectiva de la guerra en la que el protagonismo de la iniciativa norteamericana, a pesar de los reveses iniciales, no parece en absoluto inocente.
Con todo, la Guerra Mundial Z es un libro para disfrutar a manos llenas de las paradójicas delicias del gore y las fantasías apocalípticas, sobre todo si el lector se encuentra bien relajado, en la playa o en la piscina, con una cervecita (un servidor prefiere el granizado de limón) al alcance de la mano. Yo, que no soy precisamente experto, pero sí practicante regular de los subgéneros cinematográficos y literarios de los relatos de zombis –véanse, por ejemplo, mis reseñas de las películas 28 días después, 28 semanas después y Soy leyenda– pasé unos ratos muy entretenidos con la novela de Max Brooks. Sólo espero que, tras la llegada de los fríos otoñales, la tantas veces augurada propagación de la Gripe A no me haga arrepentirme de haber considerado una pandemia universal como un asunto casi de risa.
Ernst Jünger, Tempestades de acero, Barcelona, Tusquets (Col. “Tiempo de Memoria”, 45/1), 2008, 448 páginas.
Richard Yates, Las hermanas Grimes, Madrid, Alfaguara, 2009, 224 paginas.
Ian McEwan, En las nubes, Barcelona, Anagrama (Col. “Panorama de Narrativas”, 655), 2007, 149 páginas.
Max Brooks, Guerra Mundial Z. Una historia oral de la guerra zombi, Córdoba, Editorial Almuzara (Col. “Narrativa”), 2009, 457 páginas.



Me alegra leer las lecturas de mis amigos de la red. Estas postrimerías del verano sirven para proveerse de recomendaciones para este curso que viene (al menos para mí ya se ha convertido en costumbre hacerme una lista de libros en espera). Gracias a ti, me aficioné a McEwan, de quien leí hace unas semanas Amor perdurable. Tomo nota de los otros, aunque la literatura bélica todavía no me hace tilín (supongo que todo llegará).
Un saludo.
Lo que me alegra a mí es encontrarme con viejos colegas blogueros siguiendo mis pasos. ¿Qué tal Amor perdurable, Antonio, merece la pena? (he leído alguna reseña bastante reticente).
No pretendo hacer adeptos a la literatura de guerra, pero tengo sobre la mesa otra recomendación de Jacinto Antón, El miedo, del francés Gabriel Chevallier, que dicen que es una obra memorable. Ya os contaré.
También he leído Las hermanas Grimes y por los mismos motivos que tú y me encantó, te recomiendo que te acerques a los autores del mismo periodo que están publicados en la editorial Libros del asteroide, mucha joya por descubrir.
Me apunto Las hermanas Grimes y corroboro el encanto de En las nubes. De McEwan he leído este verano Amsterdan, menudo varapalo a las «élites» culturales y a ciertas leyes supuestamente progresistas…
Está claro que tengo que esforzarme en escribir sobre libros para que los y las comentaristas de siempre sigáis frecuentando el blog. Tomo nota de vuestras sugerencias, Laia y Elisa. ¡Ay, cuánto queda por leer!
Oiga, si todas sus celebraciones centenarias las adereza ud. de esta manera, sazonadas profusamente con libros, nos tendrá todo el día a la espectativa y sin despegarnos.
Ahora en serio – más en serio – adelante con esos comentarios, echo de menos alguito más de ciencia ficción de la que ud. se ha declarado fan en estas mismas páginas.
Saludos y felicitaciones.
Gracias, Panta, por tus buenos deseos y por estar al tanto del blog. En la entrada siguiente a ésta hay algo relacionado con la CF: la reseña de la novela Génesis, de Bernard Beckett.
Totalmente de acuerdo, como has observado, te han llovido – podiamos incluso decir «torrencialmente» – los comentarios, esta claro q somos muchos los que esperamos con entusiasmo tus post sobre tus lecturas.
Sigue así.
Lo de «torrencialmente» sé que es una hipérbole cariñosa, Víctor. A ver si consigo corresponden a vuestra confianza. No siempre es fácil.
Supongo que entre esta noche y mañana terminaré un libraco de 800 páginas que tengo en la mesilla. Aunque me ha gustado menos de lo que esperaba, creo que le dedicaré una reseña. Incluso puedo adelantar que es más que posible que el libro te interese.